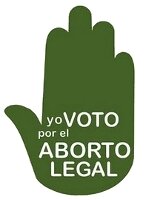| Paneles de debate en El Otro Bicentenario |  |
 |
|
Las voces de las luchas ancestrales,
populares y cotidianas Paneles en El Otro Bicentenario Plaza Dos Congresos 24 y 25 de mayo 2010
Desgrabación: Patricia Agosto*
Imágenes: Martín Vidal* En el marco del acampe por el Otro Bicentenario se realizaron una serie de paneles en los que participaron distintas voces de las resistencias populares ancestrales y actuales, que compartieron sus luchas, su interpretación del bicentenario y su rescate de la otra historia. Acá compartimos las ideas centrales expresadas por cada participante de los paneles, en un diálogo de dos días con quienes decidieron que el acampe era el lugar para compartir otras reflexiones sobre el bicentenario.
Durante el día 24 de mayo se desarrollaron los primeros cinco paneles. El primero de ellos se refirió a Las luchas socioambientales que se están desarrollando en distintas regiones del país.
 Allí participó Javier Rodríguez Pardo, integrante del Movimiento Antinuclear Chubutense y de la Unión de Asambleas Ciudadanas, que se refirió a la IIIRSA (Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana) como las vías del saqueo que implican una continuación de las políticas de desangramiento que sufre nuestro continente desde la colonización europea. Marcó que la diferencia entre lo que estaba ocurriendo en la 9 de julio y el acampe, es que allá plantean el continuismo y desde el acampe tenemos que romper con la entrega de América Latina. Aclaró que prefiere no hablar de recursos naturales, sino de bienes comunes, que corresponden a las comunidades, a los pueblos, a los comunes. En la lucha se fue viendo que el saqueo, el despojo y la contaminación venían a cualquier precio. El saqueo se hacía contaminando los vastos territorios de toda América Latina. Y se vio también que faltaba una expresión, la de destrucción territorial. Las palabras contaminación y saqueo no definían acabadamente lo que está ocurriendo. La destrucción de los territorios es la gran diáspora que se genera porque las comunidades están siendo desalojadas, los pueblos originarios están siendo desplazados de aquellos lugares incluso que el propio Roca les había entregado. Hoy que estén en ese lugar también les molesta porque aparecieron minerales. Esto no ocurre sólo con los pueblos originarios, sino con cualquier tipo de comunidad a lo largo de la cordillera de los Andes. Se refirió a que cuando se menciona cómo son nuestras resistencias, nuestras rebeliones en esos pueblos amenazados que le dicen que no a la contaminación, al saqueo y a la destrucción, siempre nos pasa el problema de la ulterioridad, es decir, nosotros venimos después de instalado el drama y el problema. Esto es así porque el norte, el imperio, el capital, ha pensado esto con mucha anticipación, mucho antes que nosotros nos hubiéramos imaginado que se venían estas tragedias. De esto hace mucho tiempo. En el 2000 se firmó la IIIRSA, la firmaron todos los presidentes sudamericanos, pero esto viene desde hace muchísimo tiempo. Rescató la frase de Monroe: América para los americanos; ellos habían concebido una sola América. Luego ponen en práctica esta idea con un desparpajo inusual, porque ya no hay bienes comunes en el planeta. Los últimos 500 años son de despojo en este colonialismo; aquí no queda nada, han arrasado todo. Siempre decimos que no hay minerales en el planeta y que vienen a buscar lo que queda, vienen por el resto. Argentina no era un país minero; una cosa es tener minerales y otra cosa es ser un país minero. Ahora son necesarios porque los minerales están diseminados y el método para sacar esos minerales diseminados es el gran drama: el cielo abierto y los tóxicos, la minería química. Contó que un poco antes del 2002 empezaron las luchas y recién ahora podemos decir que medianamente está instalado el problema del saqueo de los bienes comunes. Funcionaba el saqueo del petróleo, del gas, pero no de ese otro subsuelo mineral, que fue pensado e imaginado exactamente igual que en la época de la colonia. El mineral se saca con el mismo contexto. El subsuelo era de las coronas británica y española, no era de los pueblos, de las comunidades. Eso siguió exactamente igual, con un esquema estatal. Incluso ahora el estado, a través de la ley, se enajena y dice que es ajeno a explotar el mineral y se lo dan a las empresas privadas, a las transnacionales y a las corporaciones. Planteó que no deja de pensar en contar con la oportunidad de poder decir esto cara a cara a muchos de los que gobernaron, los que gobiernan y los que vendrán. Esto es un continuismo. Toda reivindicación y todo lo que le puedan sacar al estado está bien. Cuando fue la lucha de Esquel venían los compañeros y decían que les habían dado $50 y les darían otros $50 cuando votaran y dijeran sí a la mima. Les dijo que agarren lo que quieran porque en el cuarto oscuro van a estar solos para votar por el No a la mina y el 82%, con 6000 desocupados, votó No a la mina. Planteó que desea que quienes van a pedir las migajas en la 9 de julio tengan presente lo que está detrás de eso. Hay que decirles no, por lo menos en el fondo de nuestro corazón. El Dr. Andrés Carrasco, investigador del Conicet, expresó que las investigaciones que llevó adelante en su laboratorio corroboran que el glifosato provoca malformaciones en el desarrollo embrionario y que hoy deberíamos ampliar nuestra mirada y plantear que el problema son los agroquímicos en general y que no se trata de un problema netamente ambiental, sino político, porque el modelo de producción es impuesto desde el extranjero, destinando este territorio en la distribución geopolítica del mundo, para que produzca de esta forma. El problema es en realidad un problema de soberanía. Agregó, además, que detrás de un modelo de producción, hay un modelo de progreso, de desarrollo, que se basa en el desarrollo de conocimientos que legitiman esa idea de progreso. En este sentido, planteó la necesidad de buscar cuáles son los grados de compromiso que tienen los tecnólogos y científicos argentinos y ver cómo abordar el desafío de que ellos reintroduzcan en el debate el pensamiento crítico que analice cuáles son los modos de generación de conocimientos que legitiman modelos de producción y asumir el compromiso de generar políticas de conocimiento que desafíen críticamente a esos modos de producción. Por Intercuencas, un colectivo de asambleas del cono urbano bonaerense y capital, habló Francisco Amaya de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Ciudad Evita, que se refirió al espacio de Intercuencas como una suma de colectivos y asambleas que prioriza los conflictos desde la perspectiva de la degradación y la contaminación ambiental, como culminación, en la provincia de Buenos Aires, de los procesos a nivel nacional, tales como la explotación minera y la expansión de la soja. Expresó todas las áreas de trabajo del espacio, en especial la contaminación de las cuencas del Río Reconquista, del Río Matanza Riachuelo, del Río de la Plata y del Río Paraná; la participación de las organizaciones para exigir a los funcionarios el saneamiento de dichas cuencas; el ataque a los recursos naturales de la provincia de Buenos Aires, como los humedales; los problemas de los residuos en las ciudades. Respecto al Bicentenario, expresó que se trata de 200 años de historia, 190 años de contaminación y 30 años de rellenos sanitarios en la provincia de Buenos Aires. Posteriormente se le dio un espacio a lo/as integrantes de un colectivo denominado Unidos por el Río de Vicente López, para que contara la represión policial que, de la mano del Bicentenario, sufrieron días atrás en defensa del paseo de la costa, un espacio verde de esparcimiento, frente a la propuesta de construir un Vial Costero y una autopista, detrás de la cual hay importantes intereses económicos.  Ignacio Sabatella, del Blog Marxismo Ecológico y de un espacio de discusión ecosocialista, planteó que las luchas socioambientales son luchas en defensa de la vida y que expresan conflictos ambientales, que surgen de desigualdades ambientales, expresadas de dos formas: las desigualdades en el acceso a un ambiente sano y las desigualdades en la apropiación de los recursos naturales, asociadas con el sistema capitalista, que implica distintas relaciones de poder. En este sentido, no nos caben las mismas responsabilidades a todos en la contaminación ambiental o en el agotamiento de los bienes naturales, sino que hay responsabilidades bien definidas dentro de ese sistema. Se hace necesario, según expresaba el compañero, retomar conceptos del marxismo, como el fetichismo de la mercancía, la alienación del trabajo, no sólo para entender la explotación del hombre por el hombre, sino para comprender la sobreexplotación de la naturaleza de parte del hombre en estas relaciones sociales de producción. La relación capital-naturaleza en el capitalismo adquiere dos formas: apropiación privada de la naturaleza y mercantilización de la naturaleza, que llevan a una explotación intensiva y extensiva de la misma que se profundiza cada vez más. La intervención terminó planteando el desafío de combinar las tres tradiciones que tenemos: la marxista, la indigenista, la anarquista, para lo cual hace falta romper prejuicios, generar un diálogo entre las tradiciones, para construir una fuerza política, social y cultural que ponga enfrente al enemigo que tenemos en común: el capitalismo. La voz de los Pueblos Originarios estuvo representada por Milton Méndez, integrante de una organización cultural denominada Cerro Negro de Humahuaca, perteneciente a Orcopo (Organización de Comunidades de Pueblos Originarios) que definió el significado de la Pachamama para los Pueblos Originarios y describió la situación de Mina el Aguilar en el departamento de Humahuaca, una zona de explotación minera en manos de Minera Aguilar, que sufre las consecuencias de la contaminación de la Pachamama, del aire, del ambiente y también contaminación espiritual, que desemboca en la pérdida de elementos culturales ancestrales. Comentarios de panelistas a las preguntas Andrés Carrasco: cualquier tóxico venenoso que actúe en las etapas de desarrollo va a producir malformaciones congénitas. Los organismos de gobierno, que tienen todos los medios para hacer los monitoreos ambientales y a nivel de salud, no lo han hecho después de tantos años. Vale preguntarse porqué. Ignacio Sabatella: el marxismo está tomando el tema ecologista hace muy poco. No podemos decir que Marx era un ecologista en 1860. Es interesante recuperar algunas categorías que Marx utilizó para criticar la economía política del capitalismo para hacer ahora una crítica ecológica del capitalismo. Se pregunta cómo podemos nosotros hoy en día retomar, repensar, actualizar esa tradición en función de los problemas actuales. Hace 150 años atrás, no se hablaba de que pudiera haber una crisis ecológica. Javier Rodríguez Pardo: respondiendo a una pregunta sobre Andalgalá, expresó que allí está trabajando la ASANOA (Asambleas Socioambientales del Noroeste Argentino), que forma parte de la Unión de Asambleas Ciudadanas. Contó que en agosto se hará la próxima UAC en Santiago del Estero. En Andalgalá hace tiempo que está formada una asamblea de autoconvocados. El estado público que tomó la lucha de Andalgalá se hizo con dos compañeras y un compañero que mandaban mensajes sobre la gente que estaba siendo golpeada y metida en la comisaría, y a través de Internet se pudo comunicar eso en el acto. Se logro que interviniera la Defensoría del Pueblo de la Nación y el premio Nobel. Acalró que la UAC es un espacio de coordinación que se hizo necesario y así nació. Expresó que en otros lugares del planeta las rebeliones han impedido que las transnacionales pudieran saquear algunos insumos. Lo hacen con mercenarios, con sicarios, con los marines. Manifestó que quien controla los minerales y los bienes comunes naturales, mantiene el control del planeta y que tenemos que saber a qué vienen. Richard Miles era el primer secretario de la embajada norteamericana y vino a San Juan hace unos años. Miles manifestó a los medios que él era el representante ante el Departamento de Estado norteamericano de cinco provincias argentinas. Enfatizó que estamos en un momento crítico, ya que vienen a buscar los minerales que necesitan. Contó que China hace muy poco cerró las puertas de las exportaciones de las tierras raras, litio entre ellas, ya que ese país tiene el 50% de litio del planeta. Argentina y Chile tienen el segundo y tercer lugar respecto del litio. En los lugares donde se les impida sacar estos minerales, van a mandar los marines, como en el Congo Belga, en el que provocaron una guerra civil con tres millones de muertos. En todas las provincias argentinas hay grupos especiales de represión. No hay que tener miedo, hay que saber organizare y saber cómo librar esta batalla. En una cuestión de conciencia: les decimos que no o les decimos que sí a medias para que todo siga igual. Planteó que prefiere la palabra rebelión antes que resistencia, ya que es lo que está ocurriendo y que es necesario diseñar el país que se quiere. A partir de ahí, ver qué minerales necesitamos, de dónde, cómo y cuánto sacamos. Expresó que si queremos seguir el esquema de los países del norte, vamos a consumir 19 toneladas de mineral por año cada individuo. Concluyó diciendo que el país que queremos lo vamos a poder llevar adelante por la decisión de los movimientos sociales, no de las legislaciones de estos congresos. El panel denominado 200 años de lucha y resistencia de las mujeres en América Latina contó con la participación de María Paula García, de Socialismo Libertario, que hizo referencia al protagonismo de las mujeres en las luchas de resistencia de América Latina, un espacio con historias ocultadas y también con muchas rebeldías clandestinas, que necesitamos conocer más. Expresó que las luchas de las mujeres comenzaron hace mucho más de 200 años, podemos decir que hace 500 años o incluso mucho antes y que si nos ponemos las gafas violetas (de las que habla Nuria Varela, una feminista mexicana) vamos a ver siglos de opresión, de sometimiento colonial, fascista, imperialista, capitalista, de saqueo y también de opresión patriarcal. Vamos a ver pueblos negados, pueblos sometidos, pueblos que han sufrido y siguen sufriendo un genocidio, pero también vamos a ver mujeres golpeadas, violentadas, traficadas, asesinadas, explotadas, desaparecidas, olvidadas, negadas. Desde el punto de vista histórico, destacó que la conquista de la cruz y de los pueblos de nuestro continente, también ha sido la conquista de nuestros cuerpos como mujeres, el sometimiento de nuestra subjetividad. Destacó que somos las mujeres las que tenemos que insistir para que nuestra presencia se visibilice y se nos reconozca y que toda lucha liberadora tiene que incluir la lucha contra el capitalismo y también contra el patriarcado y por los derechos específicos de las mujeres.  Anomar Iris Santana, del Pueblo Charrúa e integrante de Orcopo, expresó que las mujeres siempre han sido menospreciadas en este sistema y que siempre el hombre sobresalió sobre la mujer. Se refirió a la mirada de pueblos originarios respecto al lugar de las mujeres en la cosmovisión indígena. En este sentido, se refirió a la dualidad entre hombres y mujeres que se complementan, pero que esta sociedad está atravesada por la anulación de las mujeres y que es necesario luchar por una sociedad más justa. Moira Millán, del Pueblo Mapuche, comenzó agradeciendo a las compañeras feministas porque le permitieron ver que en la vida cotidiana del pueblo mapuche no hay igualdad de género y que está atravesado por la colonización patriarcal, si bien filosófica y espiritualmente el pueblo mapuche no ha sido patriarcal, sino que sostiene la dualidad complementaria entre el hombre y la mujer. En la cosmovisión mapuche se habla de sistema de pu newen en su condición de hombre y mujer, de anciano y de joven y lo aplica a cada elemento, por ejemplo es el sol en su condición de hombre anciano, de hombre joven, de mujer anciana y de mujer joven. Son los distintos ciclos de la vida del hombre y de la mujer. Los hombres y las mujeres llevan esas dos fuerzas en la vida y lo que tenemos que lograr es equilibrarlas, desarrollarlas potencialmente en armonía. Todo el mundo tangible se sostiene con el equilibrio de energías y newenes femenino y masculino. Sostuvo que los hombres son víctimas de esta cultura dominante, antropocéntrica, individualista, economicista y patriarcal, que le cercena la plenitud y la capacidad de poder desarrollar todo su potencial, recuperando la percepción femenina que los hombres tienen pero que culturalmente ha sido arrebatada o abortada. La lucha antipatriarcal es también de los hombres, que tienen necesariamente que transformarse. Expresó que los 200 años de invasión territorial de los estados argentino y chileno sobre el territorio de la nación mapuche vinieron acompañados de un sistema de formación educativa. Había que conformar un modelo de ciudadanía en el que no se contempló la cosmovisión mapuche. Entonces la iglesia, que ha sido la principal herramienta de colonización y de formación, se introdujo hábilmente primero aprendiendo el mapudungum, tratando de tomar las palabras y las definiciones conceptuales del pueblo mapuche, tergiversándolas para ponerlas al servicio del discurso que ellos querían. La iglesia católica ha sido sumamente nociva para romper el tejido social y la relación armónica que milenariamente existió entre los pueblos. Luego destacó las luchas históricas de las guerreras mapuche, cuyas historias no se encuentran en ningún libro, que fueron comandantes de los ejércitos de mujeres. El pueblo mapuche no tenía ejercito mixto, sino de mujeres y de hombres. Los ejércitos de mujeres desarrollaban las estrategias militares de acuerdo a las condiciones físicas de las mujeres, de acuerdo a los beneficios que la naturaleza les dio. Había una capacidad creativa, de formación estratégica para definir cómo las mujeres iban a utilizar sus condiciones físicas para poder luchar contra el invasor. Las mujeres podemos enfrentar las mismas problemáticas que los hombres pero con otras capacidades y desarrollos. Compartió la historia de Viviana Coliqueo que en 1920 empieza a demandar ante el estado argentino la restitución de sus tierras. Ella venía de una familia de la que los hombres eran considerados traidores al pueblo mapuche, ya que el lonko Coliqueo hace una negociación con el estado argentino, que le promete darle muchas tierras y muchos beneficios. Así él traiciona la unión militar, política y estratégica entre mapuches y tehuelches, que hubiera permitido que la historia fuera otra. Esa mujer rompe con ese estigma familiar y toma la palabra de quienes habían sido excluidos de esa negociación. Ella merecería un monumento mucho más grande que el de Julio Argentino Roca. Refiriéndose a la campaña del desierto, destacó que fue la inspiración de lo que fue el proceso genocida de la última dictadura militar. Por ejemplo, la apropiación legal de los niños mapuche, a diferencia de la apropiación ilegal contra la que se lucha hoy. El estado estuvo legitimado para apropiarse de esos hijos. Es un estado que reinstaló la esclavitud y las mujeres fueron un botín de guerra. Con la conquista del desierto, las mujeres pasaron a ser esclavas, situación de esclavitud que a lo largo de la historia de este país se fue sosteniendo, perpetuando. Esa conquista significó la esclavitud física, sexual y doméstica de las mujeres indígenas. Respecto a la esclavitud sexual, hasta hace muy poco era muy común que las hermanas salieran de las comunidades a servir a los patrones en la ciudad y volver con un hijo, como parte de la naturaleza de servidumbre. Planteó que nunca vio una marcha multitudinaria pidiendo por la plenitud de derechos de las mujeres indígenas que hasta hoy trabajan cama adentro en condiciones inhumanas. Expresó estar a favor de la despenalización del aborto pero también de la plenitud de la maternidad de quienes eligen ser madres, que es muy difícil en este sistema porque las mujeres pasan veinte horas trabajando y no tienen posibilidad de criar a sus hijos. La cultura dominante necesita tener controladas a las mujeres, física, espiritual y políticamente, porque, para la cosmovisión indígena, las mujeres tienen capacidad de despertar a las fuerzas de la naturaleza para alcanzar una conexión con las fuerzas cósmicas y capacidad de comunicación, tanto en el mundo tangible como en el imperceptible. El patriarcado se burla de eso. Es necesaria, según la hermana, la recuperación espiritual y de la capacidad perceptiva de las mujeres, que fue respetada tradicionalmente por los pueblos originarios. Es necesaria la lucha por la recuperación espiritual, porque la iglesia católica cercenó el desarrollo de la sabiduría y del conocimiento, con el que nacieron las mujeres indígenas. Recalcó que no entreguemos nuestra sabiduría a las transnacionales y que es necesario, para alcanzar el Buen Vivir, no permitir más la situación de feminicidio que está atravesando el planeta, mujeres que mueren por los golpes, por la violencia doméstica, mujeres que son esclavas en la red de trata de personas, chicas que desaparecen. Respecto a la prostitución, remarcó que mientras los hombres consuman prostitución, las mujeres siempre van a estar en riesgo. Terminó su intervención narrando una historia cuya moraleja fue que está en nuestras manos la posibilidad del cambio y que tenemos la fuerza, la capacidad y la inteligencia para lograrlo.  La última participante del panel fue Surai Azcarate, del Espacio de Mujeres del Frente Popular Darío Santillán, que se refirió a la historia oficial que nos enseñan en la escuela y de la necesidad de recuperar la otra historia, la historia alternativa de la lucha de mujeres y hombres. Realizó una reconstrucción de la memoria histórica acerca de las mujeres que fueron protagonistas en las luchas por la emancipación del continente, mencionando a Micaela Bastidas, Bartolina Sisa, Juana Azurduy, Mariquita Sánchez de Thompson. Luego compartió la experiencia y la lucha que viene desarrollando el Espacio de Mujeres del FPDS. Culminó planteando el desafío de recuperar la lucha de las mujeres indígenas, negras, mestizas, afrodescendientes, obreras, que es la lucha que va a fortalecer la lucha de hoy. Comentarios de panelistas a las preguntas Moira Millán: planteó que lo que necesitamos las mujeres, además de todo lo dicho en el panel, es perder el miedo, que es lo que ellos instalaron para impedir que descubramos nuestra capacidad de autonomía. Cuando logremos perder el miedo y empecemos a confiar en nuestra fuerza, en nuestra capacidad, la revolución es imparable. Este panel culminó con la música de Condenadas al Éxito, grupo constituido por mujeres del FPDS. Luego se desarrolló el panel La otra historia, con las voces de la lucha de la comunidad negra y de historiadores que reflexionaron sobre esa otra historia que quería estar presente en esta mirada del bicentenario. Si bien estaba invitado a participar de este panel el historiador y escritor Osvaldo Bayer, no pudo concurrir debido a que estaba enfermo, razón por la cual envió su apoyo al acampe, lamentando no poder estar presente.  La voz de la comunidad negra se expresó a través de Diego Bonga, del Movimiento Afrocultural, que comenzó compartiendo una canción en homenaje a Yangó y se presentó como un sobreviviente de la discriminación y el racismo. Recuperó la historia de los negros, secuestrados en África, traídos encadenados, vendidos como propiedad a las familias pudientes de la época, y que también hicieron esta Argentina, con sudor, con sangre, con trabajo. Planteó preguntas tales como: ¿qué lugar ocupa la cultura del negro en la educación? Y la respuesta fue que no existe en la escuela convencional, razón por la cual los afrodescendientes tienen su propia escuela para concientizar a las personas. Destacó cómo en el lenguaje cotidiano utilizamos expresiones que asocian lo negro a lo malo y cómo nos referimos a algo que está complicado como un quilombo. Hizo una denuncia contra el estado corrupto y racista, que tiene mala memoria para reconocer los aportes que los negros hicieron en el proceso de independencia de esta nación, que no reconoce la identidad afro y tiene una deuda con los negros. Reivindicó la lucha de líderes negros que han sido asesinados por la policía en nuestro país. Herman Schiller, de Leña al fuego, se refirió al centenario y al repudio que la clase obrera y en especial los anarquistas hicieron de ese festejo, recibiendo como respuesta la represión por parte de las fuerzas policiales. Contó que la noche del 25 de mayo de 1910, las fuerzas parapoliciales de la Liga Patriótica, una especie de antecesora de la Triple A, saquearon los locales anarquistas, destruyeron la imprenta del diario La protesta y en la Plaza del Congreso incendiaron los libros y objetos de los trabajadores. Hizo hincapié en que hoy, aunque hayan cambiado las circunstancias, seguimos luchando contra la explotación y la desigualdad, por la verdadera independencia y por el socialismo, y que celebramos las luchas obreras que se están dando en diferentes puntos del país: de los obreros de Kraft y de Arcor, de los petroleros de Comodoro Rivadavia, de la Unión de Trabajadores Desocupados de General Mosconi, de los ferroviarios del ferrocarril Sarmiento, de los docentes de Neuquén. Y agregó fundamentalmente celebramos la lucha impresionante, inclaudicable, de los pueblos originarios. Explicó que en 1917 se impuso el 12 de octubre como feriado nacional y se lo rotuló con el pomposo título de día de la raza. En realidad lo que se inició el 12 de octubre de 1492 fue una política de exterminio sistemático a los pueblos y civilizaciones que estaban en estas tierras desde siempre. Con lenguaje actual, diríamos que lo que se inició el 12 de octubre fue un gigantesco operativo de terrorismo de estado y, como siempre, las víctimas fueron convertidas en victimarios. Dando cifras concretas, se refirió a que la colonización europea costó la vida de no menos de 100 millones de seres humanos. Luego, refiriéndose a la conquista del desierto, expresó que el general Roca, al dar órdenes a cada comandante de frontera de invadir la tierra de los indígenas, utilizó una palabra que luego sería usada por los nazis: hay que emprender una campaña de limpieza. Revalorizó la resistencia de las comunidades indígenas frente a las campañas de exterminio, la lucha de los inmigrantes anarquistas y socialistas que se rebelaron también contra las injusticias y los levantamientos de Tupac Amaru I y II. Refiriéndose a la represión actual, trasmitió que, según los informes de la Correpi, desde el 10 de diciembre de 1983, fueron asesinados por la policía en las comisarías más de 3000 argentinos. Juan Rosales, de la Cátedra Americanista de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, destacó las formas en que se enseña la historia en las escuelas y universidades, en la cual los protagonistas son siempre los hombres y nunca las mujeres; los blancos, nunca los oscuros; los ricos, nunca los pobres. Manifestó que en esa historia se ocultan los conflictos de intereses entre diferentes sectores sociales y las violencias ejercidas sobre el pueblo; parece que todo fuera un conflicto de personalidades. Nunca nos cuentan porqué fueron asesinados Moreno, Bolívar, Monteagudo, Sucre, Güemes; porqué Artigas fue perseguido como una fiera rabiosa; porqué San Martín tuvo que exiliarse; porqué Castelli y Belgrano fueron llevados presos, enfermos y a punto de morir. En esa historia ha desaparecido el pueblo como entidad histórica, como sujeto político. Refiriéndose a la colonización, expresó que en el sistema de mitas murieron 8 millones de personas que no eran considerados hombres, para que Europa se llenara de oro y plata y pudiera hacer su revolución cultural e industrial. Tampoco eran considerados hombres los africanos de diferentes regiones, convertidos en mano de obra esclavizada para servir de combustible biológico en las minas y en los servicios personales de los amos de aquella época. Remarcó, a su vez, que tenemos una historia sembrada de violencia, crueldad e injusticia, en la que se usaron todos los mecanismos, las armas y las leyes, para impedir el protagonismo popular. Es una historia triste porque nunca reconoció la participación de negros e indígenas, pero también una historia hermosa porque desde el momento de la conquista jamás hubo momentos sin rebeliones indígenas y luchas populares. Planteó un desafío que tenemos: los fervores de mayo no pueden apagarse, tienen que seguir vivos. Hoy corren peligro el planeta y la vida humana; la humanidad está sometida a un régimen descompuesto, agresivo, inhumano. Y frente a esta realidad, no alcanza con sentirse conmovido, hay que actuar junto a todos los que luchan. Lo que nos sirve hoy de Moreno, de Belgrano, de San Martín, de Artigas, de los indígenas y de los negros es su actitud, su punto de partida, su posición en la vida, su necesidad de juntarse para luchar por las transformaciones no solamente políticas, sino sociales, económicas, culturales. Para finalizar, expresó: ya es tiempo de que no sintamos en carne propia eso de que las penas son de nosotros y la tierra, las fábricas y todo sigue en manos ajenas. Luchemos por el perfil de la equidad, la herencia innegable de nuestros revolucionarios, esas estrellas muertas que siguen iluminando nuestras luchas actuales. El historiador Ezequiel Adamovsky, del colectivo Historia Vulgar, se refirió a que la historia que podemos sentir como propia no es la historia liberal, la que hace del tiempo el tiempo del supuesto progreso, de la civilización, una historia narrada como gesta heroica de derrota del atraso, de la barbarie, de conquista salvaje de la naturaleza, una historia del despliegue del estado y del mercado para poder incorporar este territorio al mercado internacional. La historia liberal, enfatizó, nos convierte en sujetos pasivos, ya que tenemos que esperar que actúe la elite y nos traiga el progreso. Remarcó que tampoco podemos sentir como propios los distintos revisionismos que plantearon visiones alternativas de la historia y trataron de reemplazar unos próceres por otros. Agregó que tampoco es nuestra historia la que se está planteando en este momento desde el estado y los medios de comunicación, que es una especie de pastiche del pasado donde todos conviven con todos en aparente armonía, sin conflicto, una historia sin profundidad, que plantea una falsa integración, donde nuestros ancestros son reconocidos pero en un presente plano donde todos conviven armónicamente. Esta historia es una nueva estrategia para banalizar la presencia de nuestros ancestros y es el principal peligro que tenemos a la hora de pensar nuestra historia. La historia que necesitamos contarnos hoy en día es la historia de las clases populares, de las clases subalternas, visibilizar la contribución que ellos han tenido. Agregó que la historia marxista que descansaba en el protagonismo de la clase obrera ha hecho sus contribuciones, pero hoy tampoco es suficiente. Hay que contar una historia que sea mucho más que la historia de los obreros porque hoy somos mucho más que obreros. La historia que podemos contar puede partir de lo común, el drama principal de nuestra historia es el ataque a lo común por parte de las clases altas y las resistencias que nuestros ancestros, en los distintos períodos, lugares y momentos, llevaron a cabo para defender lo común. Lo común es el espacio y la condición de nuestra propia existencia, de nuestra comunicación, de nuestra cooperación, nuestro trabajo en común y también nuestro planeta, nuestras ideas y lenguajes compartidos, nuestros cuerpos y su capacidad de reproducirse. El capitalismo gradualmente ha cercado lo común, nos ha excluido del acceso y del control de lo común, de lo que nos hace humanos; su horizonte es biopolítico y apunta a la transformación misma de la especie humana: que dejemos de ser habitantes del común, seres abiertos, para transformarnos cada uno en pequeñas fortalezas que compiten y hacen la guerra los unos con los otros. Refiriéndose a la fecha que se conmemora, expresó que la revolución de mayo fue popular y que abrió horizontes inéditos para la vida en común, aunque fueron derrotados. En la alusión al proceso de construcción del estado nacional remarcó que implicó algunos retrocesos y entre ellos mencionó el fuerte racismo, la reinstalación de la esclavitud con la entrega de los prisioneros de la campaña del desierto como mano de obra esclavizada a las familias adineradas y la deforestación del Gran Chaco, que hizo inviable la producción agrícola y obligó a la migración de los campesinos.  Sergio González, de la organización Cerro Negro de Humahuaca, criticó a la educación formal donde le cambian el pensamiento a los hijos e hijas pertenecientes a las comunidades indígenas. Destacó que los medios de comunicación son otra vía para lavarnos la cabeza. Su intervención terminó con la lectura de un discurso escolar que realizó para el 25 de mayo de 2006, en el cual destacó que el 25 de mayo de 1810 los únicos que dieron su grito de libertad fueron los criollos; para los nativos de este continente y los negros de África, nada cambió; no fueron convocados a participar de esta gesta, aunque sí fueron usados en contiendas partidistas y asesinados y negados con las campañas al desierto, con los pensamientos sarmientistas, con las apropiaciones ilícitas de tierras y riqueza. El panel culminó con la intervención de Enrique Mamani, del Pueblo Kolla y de Orcopo, uno de los colectivos organizadores de El Otro Bicentenario, que compartió el origen de esta actividad, cuando hace un año atrás comenzó a reunirse la asamblea que en ese momento era de 8 personas. En el proceso de construcción del Otro Bicentenario se fueron sumando muchas organizaciones. Destacó que el gobierno sí tiene que festejar esta fecha porque pasaron 200 años de que ellos se establecieron en el poder, mandan, se enriquecen y dominan a todos los pueblos. ¿Cómo no van a festejar si 200 años atrás ellos no existían y hoy son un país? ¿Cómo no van a festejar si hace 200 años atrás todo esto era territorio indígena y hoy le pertenece a la patria argentina, como dicen?. Destacó que, desde el otro lado, la civilización está vista como el poder para matar, razón por la cual el país más civilizado es Estados Unidos. Para los pueblos originarios el progreso es poder vivir y caminar sobre la tierra. Hay que entender que Cornelio Saavedra era el dueño de la mina de Potosí y a su vez, era el jefe del regimiento de patricios. Remarcó que ya desde el origen de este país hay tres elementos que estaban en el poder: los militares, la iglesia y los capitalistas, y hoy siguen estando en el poder: ¿cómo no van a festejar si no logramos derrotarlos? Destacó que los pueblos originarios festejan la resistencia, festejan que, a pesar de los 500 y los 200 años, no lograron dominarlos y siguen pregonando la posibilidad de construir una sociedad nueva, alternativa para todos, no sólo para los originarios. Planteó la necesidad de que los años que vienen nos encuentren construyendo esa alternativa, en la que los pueblos originarios aporten su cosmovisión, que dice la unidad en la diversidad de pensamiento, no a la propiedad privada, no a las fronteras. Y consideró que los pueblos originarios son consecuentes con esa cosmovisión: por eso se oponen al capitalismo, a la minería a cielo abierto, a la contaminación de nuestras aguas y a la tala indiscriminada de los árboles. Comentarios de panelistas a las preguntas Enrique Mamani: expresó que hablamos de una independencia condicionada, razón por la cual Moreno y Castelli terminan muertos. En la revolución de mayo hubo una posición que ganó que no fue precisamente la de Saavedra, aunque sea él el que se mantuvo en el poder. Esa revolución fue traicionada y allí empezaron los golpes, porque Saavedra fue el primer golpista de este país. Destacó que Tupac Amaru fue el precursor de todas las revoluciones de América Latina. No sólo había indígenas, sino también negros, que hablaban de la revolución de los pueblos, que los pueblos deben ser libres y todos somos paisanos de la misma tierra. Eso decía Tupac Amaru muchos años antes de 1810. Juan Rosales: expresó que hace poco tiempo Evo Morales, dirigiéndose al pueblo boliviano, hablaba de los originarios de ayer y de los originarios de hoy. Consideró que somos todos originarios de esta tierra, luchando por un mismo objetivo. La dicotomía inmigrante-no inmigrante siempre fue falsa y hay que romperla, demostrando que estamos peleando por los mismos sueños y por la misma tierra. Ezequiel Adamovsky: respondiendo a una pregunta sobre otra concepción de la temporalidad, expresó que hay que visualizar las diferentes líneas de tiempo que conviven en el tiempo en que habitamos todos. No estamos todos en la misma línea de tiempo que es la que marca el estado y el capital. Hay muchas temporalidades que coexisten. La narrativa de progreso es la narrativa maestra de la dominación, la que nos enseña a pensarnos y a vernos a través de los ojos de la elite. Expresó que el futuro, según su opinión personal, no es un regreso a una época anterior idealizada, sino que debe contener aquello que, a través de los siglos, hemos hecho los hombres y mujeres en la sociedad. Todos los adelantos y todas las mejoras que tenemos en algunos aspectos no los podemos asignar a la acción de la elite, muchos de ellos han sido ganados por la lucha, por la creación, por la producción, por la riqueza de la propia actividad del nosotros. Juan Rosales: ante la pregunta sobre el material del bicentenario que fue censurado por Bullrich, contó que fue realizado por un equipo docente que venía trabajando desde la administración anterior. Tenía el objetivo de visibilizar a las clases subalternas, es decir, incorporar, al proceso histórico argentino, la existencia de indios, negros, pobres. Legitiman la realidad de un proceso histórico en el cual hay conmociones que afectan a toda la población. En la historia oficial, esos sectores están a un costado, lejos, y en la escena están los protagonistas de la historia, es decir, las elites dominantes. En el quinto centenario de la conquista de América, la lucha contra la concepción de una América descubierta y de un encuentro de culturas fue un punto de inflexión en el mismo movimiento indígena, respecto a su identidad, a su dignidad. Fue una lucha por visibilizar a las verdaderas víctimas de ese genocidio, de esa conquista, no solamente material sino también espiritual. Eso dio resultado porque poco a poco en muchas escuelas, muchas universidades y muchos textos comenzó a aparecer una mirada distinta. Ellos no soportan una mirada distinta de la historia, en la que aparezcan los verdaderos protagonistas. La mirada gramsciana de esos materiales no es porque digan que esos sectores fueran protagonistas de la historia, sino porque los colocan como parte de la historia. No reivindican el papel real de los luchadores por la libertad de nuestra tierra, dicen que fueron parte de un proceso y que hay que reconocerlos. Recordando la marcha de los pueblos originarios que hubo en Buenos Aires, destacó que conmocionó a mucha gente porque los veían por primera vez; de pronto los indígenas son personas, seres que marchan, que reivindican cosas. Eso los visibilizó. Sin embargo, esas personas no están dispuestas a aceptar que lo que reclaman los indígenas son derechos reales, a la tierra, la justicia, la cultura, la educación, etc. Expresó que no alcanza con reconocer que los indígenas existen en este territorio. La visibilización es importante, pero no es una concesión graciosa de los estados, es el fruto de una lucha de 500 años. El pueblo es una categoría histórico política que significa ser conciente de sus intereses y unirse para pelear por ellos. Recordó que García Márquez, cuando recibió el premio Nobel, dijo que tenemos algo mucho más poderoso que cualquier arma, que es la energía capaz de transformar el mundo: la peligrosa memoria de nuestro pueblo. Herman Schiller: destacó el concepto de la unidad en la diversidad. Luchamos juntos los que están aquí hace miles de años y los pobres que vinieron de los barcos y se sumaron a esa lucha. La lucha de pobres con pobres, no de pobres contra pobres. 200 años de lucha y resistencia; nosotros no tenemos nada que hacer con los espejos de la burguesía explotadora. Sí celebramos a los mártires populares, a todos los luchadores que resistieron y que siguen peleando. El panel que se denominó Las luchas continentales de ayer y de hoy, comenzó con la intervención de Ricardo Rodríguez, de Socialismo Libertario, en la que manifestó que los movimientos sociales fueron permanentemente invisibilizados en la historia y que lo que festejan en la 9 de julio es el hecho de que el país entró a formar parte del capitalismo mundial. No hubo movimientos sociales el 25 de mayo de 1810, lo que hubo fueron unas 500 o 600 personas movilizadas por French y Berutti, que tenían el objetivo de que no entraran en el cabildo quienes estaban en contra del libre comercio. Sí había movimientos sociales en la zona de Charcas, en la que desde 1776 existía el movimiento de Tomás Katari y en 1780 comienza otro movimiento, el de Tupac Amaru, que se rebela contra los repartimientos. En la historia que nos cuentan está invisibilizada la mujer de Tupac Amaru, Micaela Bastidas, que fue una de sus cinco consejeros. Posteriormente se da el levantamiento de Tupac Katari junto a su mujer, Bartolina Sisa, que cercaron dos veces la ciudad de La Paz. Cuando comienzan a operar los ejércitos comandados desde Buenos Aires, desconocen la lucha de los grupos originarios que los apoyan. Otro hecho que se invisibiliza es el de las republiquetas, grupos guerrilleros de nativos y mestizos que se organizan para impedir el paso del ejército español, dando tiempo a Buenos Aires para que se reorganice y pueda plantear una defensa. Su intervención culminó remarcando que la invisibilización de los pueblos originarios continúa hasta hoy y estos pueblos están resistiendo frente a las políticas de apropiación de los recursos naturales.  Guillermo Cieza, del Frente Popular Daría Santillán, propuso abordar tres temas: la relación de los pueblos originarios con las luchas por la independencia; la cuestión de la revolución inconclusa; y lo que está pasando hoy en América Latina. Comenzó destacando algunas cosas que llaman la atención de la historia, como por ejemplo que Buenos Aires era una ciudad marginal en la época colonial, en comparación con Lima; y que a algunos revolucionarios de mayo, la inteligencia realista los llamaba tupamaros, al asociarlos con la rebelión de Tupac Amaru. Un hecho importante que destacó fue la revolución de Haití, que en 1804 se declara independiente y crea la primera república negra en el mundo. Esta revolución tiene mucha influencia sobre la revolución que se gesta en Caracas. Respecto a la relación de los pueblos originarios con los procesos revolucionarios, destacó que eran inclusivos, aunque la hegemonía era criolla. Recién en 1992 se va a plantear el tema de los pueblos originarios, y en especial desde la aparición del zapatismo. A partir de ahí, la izquierda inventa a los indios. Sin embargo, tienen una clara participación en los procesos de independencia. El proyecto liberador a principios del siglo XIX era muy débil en Buenos Aires, pero fue fuerte en el proceso artiguista y en el paraguayo, que fueron aniquilados por la oligarquía de Buenos Aires. A partir de allí se construyó el estado argentino, a partir de la historia de Mitre, de la escuela de Sarmiento y de las armas de Roca, sobre la derrota de otras posibilidades de naciones, apropiándose a la vez, de símbolos. Destacó que nosotros tenemos nuestra historia, en la que reivindicamos las luchas de los pueblos originarios, la de Tupac Amaru, la gesta artiguista, el proyecto de Paraguay, el pueblo en armas de San Martín y de Bolívar, la revolución de los negros, la Semana Trágica, los levantamientos de los trabajadores de la Patagonia, el 17 de octubre de 1945, el Cordobazo, el levantamiento del 19 y 20 de diciembre. Itai Hagman, presidente de la FUBA e integrante de La Mella en Juventud Rebelde 20 de diciembre, destacó la perspectiva de la juventud en la vinculación de las luchas de ayer y de hoy. Remarcó que tenemos que asumir la idea de que la historia no empieza cuando nosotros llegamos, que somos hijos, nietos, bisnietos de generaciones que lucharon, dieron sus vidas, construyeron proyectos políticos y emancipadores. Se refirió a algunos hitos de carácter continental que involucraron a la juventud: la reforma universitaria, primera experiencia en la cual la juventud se ganó el rol que tiene como sujeto histórico, político y social, como actor protagónico de cualquier proyecto de emancipación, de liberación nacional, de liberación popular, en nuestro país y en nuestro continente. La reforma universitaria fue una lucha continental, que se planteó como eje la unidad latinoamericana, vinculando esa lucha con las que venían de antes. Esa primera generación, de la que son parte José Carlos Mariátegui y Julio Antonio Mella, supo combinar las ideas del marxismo, las ideas socialistas, con las luchas continentales. Otro hito que destacó fue la revolución cubana que tiene un sentido fuerte en nuestra identidad, ya que encierra todo lo simbólico, no sólo de la entrega, del heroísmo, del sacrificio, de la militancia, del combate a muerte, sino también la capacidad de llevar a la práctica esa idea mariateguiana de ni calco ni copia, creación heroica, idea de combinar las luchas nacionales, las luchas específicas de nuestro continente, con el sentir y el pensar de otros pueblos. Destacó que ese símbolo tiene mucho que ver con los desafíos que tenemos en el presente, teniendo en cuenta esa idea sencilla y a la vez compleja de que la tarea de un revolucionario es hacer la revolución, que tiene como símbolo al Che Guevara. Hoy, recalcó, en el siglo XXI, es importante pensar a la juventud como un actor fundamental de cualquier proyecto; la juventud es una trinchera más de lucha. Hoy, en nuestro continente, la juventud es protagonista de las luchas contra la globalización. Terminó haciendo referencia a que los proyectos alternativos del campo popular tienen hoy un problema generacional que hay que asumir, por repeticiones dogmáticas de ideas cristalizadas. Remarcó que la juventud tiene la capacidad de ser creativa, de combinar las tradiciones, la historia, las reivindicaciones anteriores con la realidad específica que vivimos. Concluyó destacando el desafío que tenemos de construir una nueva cultura política, una nueva práctica militante, una nueva generación política, en la que la juventud tiene mucho que aprender de la experiencia de los movimientos populares. Claudia Korol, del equipo de educación popular Pañuelos en Rebeldía, planteó lo bueno de juntarse para discutir los sentidos y discutir también qué estamos viviendo cuando se habla del bicentenario y cuáles son los sentidos de este otro bicentenario. También propuso plantearnos si hay uno solo u otros bicentenarios, que hoy disputan una hegemonía que se estableció en nuestra América de manera brutal, violenta. Refiriéndose a la conquista, dijo que significó la apropiación de territorios, el saqueo de bienes, la apropiación de los cuerpos de las mujeres originarias, el atravesamiento de nuestras subjetividades, por la vía de la colonización, que tuvo un aspecto político y económico, y también un aspecto cultural. La independencia implicó diferentes sentidos. En estas batallas de la independencia, nos propuso pensar quién ganó en los modelos que se impusieron posteriormente para pensar qué es lo que queda por hacer y cuáles son las sombras del bicentenario. Y remarcó que no estamos hablando de historia. Tenemos que preguntarnos cuándo empezó la extracción de minerales en nuestra América y porqué ahora lo que queda es lo último que no pudieron saquear y que hace que vengan formas tremendas de destrucción de la naturaleza. Destacó que esa conquista fue para imponer simultáneamente el capitalismo depredador en nuestro continente y al mismo tiempo un sistema patriarcal basado en la violación de las mujeres indígenas y en la destrucción de los cuerpos de las mujeres afrodescendientes esclavizadas. La riqueza no era sólo producción económica, era también disciplinamiento de nuestros cuerpos, ocupación de nuestros cuerpos como territorios por parte de los conquistadores. La lucha anticolonial es anticapitalista, antipatriarcal, contra el racismo, contra la homofobia, contra todas las formas con las que se constituyó en nuestra América un sistema de dominación y de disciplinamiento de nuestros cuerpos. Los desafíos de la actualidad, apuntó, siguen estando en la descolonización política, económica, cultural, militar, y también de nuestros cuerpos, de nuestros deseos, de nuestras fantasías. El poder trabaja para que no tengamos más fantasías que vivir como ellos, para que nuestro deseo sea alcanzar los logros de este supuesto desarrollo y supuesta civilización del primer mundo que se enriqueció a costa nuestra. Ese primer mundo, remarcó, es el que mata a los migrantes, que nos expulsa en las fronteras, que hoy está en crisis y que piensa de nuevo resolver su crisis descargándola sobre nuestras espaldas. Estamos en una coyuntura de América Latina sumamente compleja y sumamente desafiante. Mirando a América Latina, destacó que no es por casualidad el golpe de estado en Honduras, el avance con las bases militares en Colombia, hay un plan de remilitarización que acompaña la recolonización del continente. Ellos necesitan defender sus políticas de saqueo y de opresión con todo lo que tienen a su alcance. En algún momento, dijo, se creó la idea de que ya no había dictaduras en América Latina y que la forma de dominación era con apariencia democrática, pero preguntó ¿qué significa este nuevo golpe de estado? ¿Qué significa que en Haití la respuesta al terremoto fue reforzar la militarización y la destrucción del pueblo haitiano? ¿Qué significa que la primera independencia que fue la haitiana no se celebra en ninguno de los bicentenarios? ¿Por qué se ha negado sistemáticamente el aporte que dio el pueblo haitiano cuando, además de decir independencia, dijo abolición de la esclavitud? Porque al abolir la esclavitud estaban golpeando las formas de resolución, no sólo del modelo colonial, sino también de los modelos que se impusieron después de las independencias, que siguieron gozando de la esclavitud durante bastantes años para obtener sus super ganancias. En Haití se generó una deuda externa que se pagó durante décadas. En relación a ese país, destacó que la posición argentina es ser parte de la Minustah, de las tropas de ocupación, y nos volvió a preguntar ¿no es una vergüenza que los militares argentinos sean parte hoy todavía de la ocupación de Haití? ¿No será una vergüenza que nuestros gobiernos sigan relacionados con el gobierno colombiano, como si fuera una democracia, cuando ahí hay un verdadero genocidio? El mismo crédito se le da al gobierno hondureño porque hubo elecciones que fueron falsas. Cuando hablamos de independencia, de autonomía, de poder popular, tenemos que pensar cómo damos simultáneamente las batallas por terminar con todas las opresiones para que nuestra unidad no sea una declaración, para que el hecho de que sintamos como propia cualquier injusticia en cualquier parte del mundo sea una realidad. Tenemos que ver la independencia, la soberanía, el poder popular como construcción anticapitalista, como creación socialista, pero también como construcción antipatriarcal, antirracista. Destacó que no hay un primer momento y un segundo momento en las emancipaciones. Se trata de ampliar nuestro horizonte emancipatorio, se trata de que todos y todas ganamos si podemos pensar en un mundo donde nuestras relaciones sean diferentes. Terminó destacando que tenemos que descolonizar en términos políticos, económicos y militares y pensarnos como naciones libres e independientes, pero también descolonizar nuestro deseo, y poder pensar, no como quieren que vivamos, sino como nosotros y nosotras queremos vivir en el ahora y con lo que podamos crear para las próximas generaciones.  Mauricio Castaldo, docente de la Asociación Gremial de Entre Ríos y de la Liga Artiguista Entrerriana, se refirió a la palabra revolución y explicó que es una palabra muy profunda, muy amplia, que no es aplicable a la revolución del 25 de mayo. En tal caso se trata de un proceso largo y sudamericano. Propuso terminar con la idea falsa de que el 25 de mayo empezó la historia de la patria argentina y recuperar el mapa de las Provincias Unidas del Sur. Destacó que tal vez el mejor momento de lo que hoy llamamos Argentina era cuando no se llamaba Argentina y mucho menos centralizada en Buenos Aires. El proceso revolucionario anticolonialista lo hicieron todos los pueblos de Sudamérica y no tal como lo cuenta el centralismo y el mitrismo. Luego hizo referencia a Andresito Artigas, indio guaraní que fue adoptado por Artigas y llegó a ser gobernador revolucionario de Corrientes y Misiones de la Liga Federal. Nos propuso salir de la ideología unitaria, centralista, mitrista, de lo nacional y de lo argentino y volver a recuperar una mirada pluralista, federalista, libertaria de nuestros pueblos y culturas, que fue la mirada de Artigas. Hay muchos discursos sobre la libertad, pero pidió que volvamos a pensar que los pueblos de Sudamérica en lucha fueron los que forjaron esa lucha por la libertad. Destacó que la Liga Federal Artiguista planteaba independencia en serio para toda Sudamérica ya en 1813, en 1815, antes del congreso de Tucumán; planteaba además multiculturalidad, reforma agraria, reparto de la tierra a los indios, a los gauchos, a los negros. Es decir, hubo una lucha por la libertad en la cual los pueblos superaron a los discursos del cabildo, a Mariano Moreno y a lo que la historiografía dice. En el congreso de la Liga Federal, el 22 de junio de 1815, que se hizo en Entre Ríos, se declaró la independencia un año antes que en Tucumán. Remarcó que, además de diputados de la Liga Federal, Artigas invitó a los indígenas de las misiones a que tuviesen sus propios representantes en ese congreso. Nos preguntó: si esto no es lucha contra el paternalismo, contra el colonialismo, si esta no es una lección de lucha federalista, revolucionaria, ¿dónde está? Por otro lado, planteó la necesidad de un diálogo teórico y político desde distintas corrientes de pensamiento y un encuentro en la teoría y en la práctica entre los distintos movimientos sociales a nivel latinoamericano y a nivel internacional. Es necesario pensar algunas iniciativas en común para más adelante. En este sentido, propuso generar en Buenos Aires y en todas las provincias una consulta popular contra los fondos del Bicentenario y salir de las trampas hegemónicas, ya que Grecia no es la Argentina del 2001. Salgamos a decir que Grecia y la Argentina son dos caras del mismo ajuste capitalista, que hambrea a los trabajadores de la misma manera. Propuso que el 19 de junio, que es el día del nacimiento de José Artigas, padre del federalismo sudamericano, sea el día del federalismo sudamericano para todos. Contó que en Entre Ríos lograron que el 19 de junio sea el día de la bandera de Entre Ríos, la bandera con la diagonal roja que es bandera federal de Artigas. La diagonal roja representa, por un lado, el color rojo del plumaje del pájaro churrinche, charrúa; la guardia de Artiga estaba formada por charrúas. El rojo representa, por otro lado, la sangre derramada de los que lucharon por el federalismo revolucionario sudamericano. Y concluyó que también es la sangre de Maxi y Darío, de Teresa Rodríguez, de Carlos Fuentealba, de todos los que han luchado por la independencia, por la liberación, por la justicia. Nos propuso que el 19 de junio sea el día de la bandera de todos, que nos apropiemos de esa bandera del federalismo revolucionario sudamericano. El Cónsul Adjunto del Estado Plurinacional de Bolivia, Antonio Abal, comenzó haciendo alusión a que un par de semanas antes, los periódicos más importantes de Bolivia decían que Evo Morales soportaba una de las movilizaciones más fuertes en contra de su gobierno y se hablaba también de un proceso de derrocamiento. Este hecho ha significado para nosotros una reflexión hacia el interior de ver el proceso boliviano, que tiene dos periodos de tiempo que se van cruzando. El primero, dijo, tiene que ver con la memoria larga, que son las luchas anticoloniales, que han dado las matrices fundamentales para el proceso boliviano. Destacó que en Bolivia han partido de valores fundamentales que, gracias a la recuperación de la memoria histórica, han incorporado en los procesos de cambio. Estos valores son la distribución, la reciprocidad y la complementariedad, porque gracias a estos valores se construyeron, se preservaron, las culturas quechua, aymara y guaraní, que son las más importantes en Bolivia. Esta matriz de la memoria larga se junta con la memoria corta, que va desde la formación del estado nacional. Se refirió luego a la figura y al proceso de Willka Zárate, que influyó en el futuro de la formación del estado boliviano. En ese proceso por primera vez existió una alianza entre un militar, José Manuel Pando, y un ejército revolucionario. Explicó que Willka Zárate había estado trabajando en reconstruir un ejército aymara, que tenía como misión recuperar el territorio usurpado por las leyes de desvinculación. La alianza entre Pando y Willka Zárate llevó a la constitución de un ejército que defendió los intereses de la naciente oligarquía paceña frente a los patriarcas de la plata que estaban en la ciudad de Sucre. Destacó que fue la llamada Guerra Federal, que fue el enfrentamiento entre dos oligarquías. Continuando con la historia, destacó que, posteriormente, Willka Zárate le reclamó a Pando la devolución de las tierras porque ese era el pacto y la respuesta de Pando fue meterlo en la cárcel y cuando Willka se fugó, directamente lo asesinó. A partir de ahí se dieron una serie de movilizaciones de los pueblos indígenas en Bolivia, que en la historia de ese país se conoce como la guerra de los apoderados, que duró desde los años 20 hasta bien entrados los 30. En esa guerra se recuperaron documentos para reivindicar la lucha por el territorio. Toda esta historia acumulada es recogida por los ideólogos del nacionalismo revolucionario de 1952, que logró el apoyo de indígenas y del proletariado minero. En 1952 nace la Central Obrera Boliviana, con una clara orientación de clase. Recién a partir de 1992, con los eventos de los 500 años, los pueblos originarios interpelan al estado desde su propia razón política. Ahí nace el proceso de lo que después sería el instrumento político que ahora es el Movimiento al Socialismo. Para concluir, sintetizó que el proceso boliviano tiene la matriz de los pueblos originarios, el componente de las luchas de liberación nacional, donde un aporte central es el pensamiento de Che, y se suman otro tipo de actores, tales como representantes de la iglesia católica y de la iglesia metodista. Evo Morales logra articular estas tres vertientes y plantea el reencuentro con la Madre Tierra y la defensa de los recursos naturales. Estas tres cosas desencadenan el proceso que ahora está llevando a Bolivia a construir un estado de verdad porque Bolivia tuvo cientos de revoluciones pero no tuvo ninguna. Destacó que ahora Bolivia tiene el desafío de construir un estado y una verdadera revolución y que no lo va a hacer en la medida que no cuente con una mirada más continental y se pueda alimentar de los movimientos populares, indígenas, de otros pueblos y naciones que la rodean. Reinaldo, que forma parte del Comité de Defensa por el proceso de cambio en Bolivia, se refirió a que en Bolivia desde los 80 se viven atropellos hacia los pueblos indígenas y fue un período en que sólo los capitales tenían poder. Destacó que Evo Morales en el 2005 ganó las elecciones con el 53% y que en el 2002 se postuló por primera vez como presidente pero no lo fue y lo hubiera sido, si hubiera compartido los votos con otros partidos, pero no se quiso aliar con ninguno. Quería ser presidente por el propio apoyo de los pueblos indígenas. En 2005 comenzó el proceso de cambio y hoy continúa. El mundo entero está conociendo las comunidades indígenas que existen en Bolivia. La lucha es latinoamericana, no tiene fronteras. Comentarios finales de los y las panelistas Ricardo Rodríguez: destacó que tenemos que darnos una discusión para realmente hacer otra historia y que en los últimos 50 años la izquierda y los movimientos populares no hemos generado otra historia. Es una discusión que nos debemos como parte de la descolonización cultural. Guillermo Cieza: expresó la necesidad de ampliar las luchas y de considerar que es muy importante el aporte de los pueblos originarios. De alguna forma, los proyectos del siglo XIX siguen viviendo: el imperio colonial, antes de Inglaterra, hoy de Estados Unidos, el Plan Colombia, el golpe en Honduras, la intervención de Haití. Hay proyectos neodesarrollistas que no quieren cambiar nada. Itai Hagman: destacó que el bicentenario es un momento para pensar, no sólo para tener nostalgia. Es un momento para pensar continentalmente la lucha y comprometernos con los proyectos emancipadores y descolonizadores que existen en nuestro país y en el continente. Claudia Korol: propuso pensar en el diálogo como una de las formas principales de construcción de nuevas relaciones, de comprensión del mundo, de ejercicio de la pedagogía crítica, que nos permita reconocernos para luchar juntos y juntas. Remarcó que la hegemonía siempre niega al otro, construye su poder disciplinando, invisibilizando al otro o a la otra. Esta visibilización que estamos haciendo de los pueblos originarios, luego de más de cinco de resistencia, de los pueblos afrodescendientes, de las mujeres que sistemáticamente quedaron excluidas de las historias oficiales y de muchas de las historias que se consideran diferentes, plantea nuevas emancipaciones, que implican decir que nosotros y nosotras somos los otros y las otras, que nosotros y nosotras podemos imaginar y crear juntos y juntas una nueva historia. Mauricio Castaldo: en sus palabras finales propuso dos lecturas, que se pueden bajar de Internet: las Instrucciones de 1813, ese programa de veinte puntos que secundaba el proyecto federal artiguista sudamericano y el Reglamento de Tierras de 1815, donde se funda el proyecto de justicia social multicultural artiguista integralista. Sugirió, a su vez, bajar de Internet el Federalismo de Mijaíl Bakunin de 1868. Propuso leerlos y compararlos. Se refirió a un concepto que viene de los pueblos originarios, que nos hermana más que nunca en este bicentenario y que debe estar presente, de aquí para adelante, en los debates teóricos y políticos y en la acción concreta, que es el concepto de Buen Vivir, cuyo contenido es anticapitalista, antidesarrollista, de emancipación social y cultural. Este concepto va a hermanar a los pueblos originarios, a los obreros ocupados, desocupados y a todos los sectores populares, que hoy se están encontrando a pesar de tener ideas diferentes. Quizás el concepto de Buen Vivir, si lo trabajamos pluralmente como un concepto de encuentro, puede darnos un camino de lucha y transformación muy importante. Propuso que pensemos y hagamos entre todos iniciativas políticas desde abajo, en común, de transformación concreta de la situación concreta, porque no podemos reducir la esperanza del pueblo argentino a un gol de Messi en el mundial. Luchemos para cambiar de verdad este país y para salir del circo y de la malaria en la que se encuentra. Antonio Abal: en las palabras de cierre, expresó que el proceso boliviano tiene aspectos bien marcados: el primero tiene que ver con desmontar toda una estructura colonial en el estado, a partir de la estructura económica, social, política y jurídica; el segundo tiene que ver con que estamos claramente en una lucha contra el capitalismo, que se ve en la defensa de los recursos naturales; y en tercer lugar, se trata de luchar contra la colonialidad interna, este factor subjetivo que es una construcción colonial, que nos han construido durante años a través de toda la superestructura educativa, de los símbolos, de los héroes impuestos. Ese proceso interno de desmontar esa colonialidad interna nos va a permitir ver mejor el futuro, es decir, abrir los ojos, porque nos han condicionado a no pensar en los demás, nos han impuesto el individualismo, un ciudadano aislado, alejado de la comunidad. Es necesario pensar el sentido de la historia junto con el sentido de la comunidad. Los pueblos originarios hablan de la complementariedad entre el individuo y la comunidad y en esa dialéctica, expresó, es que vamos a construir una América fuerte y ojalá un mundo que pueda vivir en paz en el futuro. El panel denominado Organizaciones sociales, trabajadores de base, indígenas y campesinos comenzó ya avanzada la noche. En el mismo participaron distint@s compañer@s trabajadores que están en lucha.  Claudio Della Carbonara, delegado del subte, comentó la lucha de los trabajadores del subte, que vienen peleando desde hace más de 15 años por tener una organización democrática, clasista, por organizar la comisión interna en contra de los embates que recibían de la empresa Metrovías, que se hizo cargo de subterráneos en el 94, desplazando a más de 3000 trabajadores y precarizando a muchísimos de ellos. También se refirió a la lucha contra la dirección del sindicato, que en aquel momento era la Uta y contra los diferentes gobiernos, sus ministerios de trabajo, su policía y contra la represión que mandaron tantas veces. Después de muchos años, se consiguieron algunos avances importantes, como las 6 horas por el ámbito insalubre en el que trabajan. Este reclamo, recalcó, los hermana con quienes vienen luchando por el medio ambiente. Vienen, a su vez, denunciando la contaminación que hay dentro de los subterráneos y la falta de interés de las diferentes patronales. Destacó que a través de la lucha recuperaron a todos los trabajadores y trabajadoras precarizad@s, que trabajaban el doble que algunos empleados, que recibían la mitad del sueldo, que eran perseguidos, junto a las compañeras acosadas sexualmente. Lograron que los y las trabajador@s precarizad@s ingresaran al convenio primero y después a la planta permanente. También han dado luchas triunfantes por el aumento de salarios. Pero siempre quedaba pendiente tener una organización que pudiera responder a los intereses de los trabajadores, al método asambleario que chocaba con el método verticalista de la Uta, de los sindicatos tradicionales, que han hecho de los dirigentes empresarios ricos. Destacó que la lucha dio un salto en los años 2007, 2008, cuando empezaron a pelear por un sindicato propio de los trabajadores del subte, que era la única forma de defender el cuerpo de delegados que estaba amenazado. Se refirió a que las direcciones burocráticas mantienen separados a los trabajadores, con más de la mitad de los trabajadores del país con un sueldo inferior a los $1500, con miles de trabajadores precarizados, con contratos basura, con miles de desocupados. Frente a esta situación, pidieron al Ministerio de Trabajo la inscripción de su sindicato, y ese trámite, que habitualmente tarda seis meses, todavía no está resuelto, lo que demuestra el carácter de clase que tiene el estado. Con la burocracia sindical se beneficia la empresa. Esta es la lucha que siguen dando hoy. Destacó que a los trabajadores y delegados que integran la agrupación Democracia desde las Bases también les interesa abrir la discusión sobre la clase de sindicato que quieren construir los trabajadores del subte. El sindicato tiene que ser realmente democrático, donde exista la posibilidad de organizarse desde abajo, donde exista respeto por las minorías. Planteó la necesidad de que los trabajadores hagan política cotidianamente, que las decisiones salgan de la votación en asamblea y construir este sindicato como un reagrupamiento de todos los sectores en lucha. Marcelo Gallardo, delegado de Fate, marcó que en la actualidad, en el movimiento obrero, las luchas de los pueblos originarios, las luchas por el medio ambiente, las luchas por las minorías, las cuestiones de género, no son la realidad cotidiana de las preocupaciones de los trabajadores. La lucha sindical somete a la necesidad de llevar reclamos y pelear con los niveles de producción, de superproducción, para que garanticen los puestos de trabajo, los niveles salariales y que por eso esas otras cuestiones quedan de lado. Remarcó que es una cuestión pendiente para quienes impulsan estos fenómenos organizativos. Sin embargo, cuando los trabajadores de conjunto van detrás de un objetivo, de una pelea, muy pocos quedan afuera, hay participación de todos. Hay que pensar cómo generar las condiciones y la posibilidad de poder hablar de una auténtica emancipación de la sociedad basada sobre nuevos valores, que tenga en cuenta el poder y el valor de las minorías, de los pueblos originarios, de quienes realmente han construido esta patria. Expresó que en estos 200 años se ha construido un país que muchos no sienten como patria. A su vez, planteó la esperanza de construir otro movimiento obrero que pueda incorporar otras luchas. Compartiendo la experiencia de lucha en Fate, expresó que sus trabajadores, desde el 2007, han buscado dar respuesta a la flexibilización y la precarización laboral, apoyada por la organización sindical que debía defender sus derechos. Los trabajadores de Fate, a través de una rebelión, le dieron respuesta a eso. En 2007, 2008, lograron los mejores aumentos salariales y mejoras en las condiciones de trabajo. Contó que muchos delegados tienen juicio por desafuero por parte de la patronal, que también echó a más de 80 compañeros que participaron de la lucha por la paritaria salarial en el 2008; 14 de esos compañeros iniciaron juicio por la recuperación de esos puestos de trabajo; hoy tienen 10 casos favorables en la justicia. La lucha de los compañeros de Fate por la reinstalación de los puestos de trabajo ha provocado que Fate hoy sea una empresa líder en discriminación en la Argentina, es la empresa que más fallos judiciales tiene en contra anulando despidos discriminatorios. En este momento, están impulsando el adelantamiento de la discusión paritaria salarial para este año; hay una acuerdo firmado para el 30 de junio y ya están realizando audiencias en el ministerio de trabajo. Esto es posible, destacó, gracias al nuevo fenómeno organizativo que se da en algunos lugares. Se puede ver a los compañeros muy animados a la hora de participar en luchas reivindicativas. Concluyó expresando que hay que transcender el fenómeno reivindicativo y apostar a un fenómeno más organizativo, más democrático. Camilo Montes, trabajador despedido de Kraft, comenzó haciendo referencia a que después de 200 años, seguimos siendo un país sumido al imperialismo norteamericano o europeo. Se refirió a las empresas de alimentación más grandes del mundo y a sus formas de operar, generando una nueva división del trabajo a escala mundial, sacando tierras para el cultivo de los alimentos genéticos, expulsando a las comunidades indígenas, a los campesinos. Destacó que estas multinacionales, con la complicidad de todos los gobiernos de Latinoamérica, explotan nuestras tierras, las degradan, sacan los minerales, el petróleo, destruyen el medio ambiente y son las mismas que oprimen a los trabajadores en las ciudades y en el campo. Expresó que la clase obrera, por el lugar que ocupa en las economías nacional y mundial, es la única que puede dar respuestas hasta el final a los reclamos de los compañeros de las comunidades indígenas. Puso como ejemplo la forma de actuar de la empresa recuperada Zanón que, a diferencia de lo que hacía la patronal que le robaba la arcilla a las comunidades indígenas, hizo un pacto con las comunidades mapuche y les compra la arcilla. Desde ese momento, se selló un pacto de unidad, de defensa y ayuda mutua, entre los obreros ceramistas y los compañeros mapuche de Neuquén. Destacó este pacto como un ejemplo de cómo la unidad entre el movimiento obrero y los sectores oprimidos de la sociedad es posible. Compartió la situación de los trabajadores de otra empresa en Neuquén, los de la cerámica Stefani, de Cutral Có, que hace 60 días que están en conflicto con la patronal porque no les paga el salario y quiere despedir a los trabajadores. Los compañeros están haciendo una campaña en todo el país por la defensa de sus puestos de trabajo y expresó que el día de ayer pusieron a producir la fábrica bajo control obrero, siguiendo el ejemplo de los compañeros de Zanón. Destacó la necesidad de luchar contra el sentimiento que dice que los trabajadores sólo tienen que ocuparse de su trabajo; hay que luchar para ir más allá y para eso tienen que hacer una alianza con la comunidad, con el pueblo, con los compañeros indígenas. Hay que romper ese sentimiento corporativo y buscar una salida para el conjunto de los sectores oprimidos de la sociedad. Remarcó que son las direcciones sindicales las que se transforman en policía del corporativismo. Retomando la lucha de los trabajadores de Kraft, contó que cuando echaron a 260 compañeros, los trabajadores decidieron entrar a trabajar y tomar la fábrica. Estuvieron en la fábrica durante dos días y nadie conocía el conflicto. Para dar a conocer el conflicto salieron a cortar la Panamericana, la cortaron 11 veces, comenzaron a salir en los medios e hicieron15 marchas a la capital. Lograron lo que tanto miedo da a la burguesía y a la burocracia sindical que fue llamado el efecto Kraft. Después, junto a los compañeros de Fate, del subte, los colocaron en el fenómeno del sindicalismo de base, no verticalista, asambleario, que no es más que muchos obreros organizados de la única manera que pueden para debatir, que es en forma de asamblea. Posteriormente lograron una alianza estratégica, con los compañeros desocupados, con los estudiantes, y mientras ellos cortaban la Panamericana junto con los compañeros desocupados, los estudiantes cortaban Callao y Corrientes. Remarcó que esa alianza se hizo bajo una consigna que fue defender la fuente de trabajo, que no haya despidos políticos (en el caso de Kraft, despidieron a todo el cuerpo de delgados). Y esa alianza que se forjó en las calles posibilitó que en Kraft tuvieran que reincorporar compañeros y que la conciencia del trabajador de la empresa pegara un salto en el sentido de que había que hacer alianzas, no sólo adentro de la fábrica y en el gremio, sino también afuera. Contó que hace poco se realizó la paritaria de alimentación que se firmó con un 35%; que la patronal les ofreció entre un 13 y un 15%, y el sindicato dijo que iba a pelear por un 22, 24%, es decir todos respetaban el techo puesto por el gobierno. Desde la comisión interna de Kraft, de Pepsico, el delegado de Stani y junto con la rebelión al mismo tiempo de los trabajadores cordobeses de las principales fábricas de la alimentación de Córdoba que son del grupo Arcor, lograron que un sector clasista dentro del gremio de la alimentación pueda incidir, en un sindicato de la CGT, que tiene 80.000 trabajadores, para que la paritaria de un 24% pase a 35,2%. Culminó remarcando que este sindicalismo de base tiene la posibilidad de recuperar los sindicatos y de hacer una lucha política que incluya a todos los sectores oprimidos del pueblo, tras un programa de lucha revolucionaria. Jorge Bevilacqua, de Facta, Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados, comenzó contando que Facta nació hace tres años, luego de uno de los tantos reagrupamientos que se dio dentro del espacio de las empresas recuperadas y del mundo de la autogestión. Planteó que quienes integran la organización quieren seguir siendo trabajadores. Destacó que recuperar una empresa implica ver en vivo y en directo que el peor enemigo de los trabajadores es la cultura que promueve el capitalismo y a la cual la clase obrera no es ajena. Cuando desaparece el patrón, desaparece como figura pero no ideológicamente. Los trabajadores cuando se autogestionan tienen que cambiar el mandante, que pasa a ser la asamblea de socios y quienes forman el consejo de administración de esa asamblea tienen que ser los representantes de los trabajadores, que informan, promueven el debate, unifican la información, para que la democracia sea real. Destacó que esto se plantea en el plano de lo ideal, porque en lo real siempre es una lucha contra el individualismo, contra las prácticas que el patrón dejó como enseñanza. Cuando los trabajadores se autogestionan tienen que hacerse cargo de la totalidad de la producción, hay que responder por lo que produce en toda la unidad productiva, no por el trabajo que hace cada trabajador. Destacó que aprendemos a obedecer y a ser obedecidos, pero no a compartir. Y esta es una práctica que debemos forzar en el trabajo cotidiano. Si no funciona la asamblea como el lugar donde se toman las resoluciones, estamos ante la posibilidad de reproducir una nueva patronal. Contó que Facta está orientada a trabajar en contra de esta posibilidad, pero hay un desafío inmenso, porque se necesita ser eficiente en un mercado capitalista y es necesario tener una relación de producción colectiva adentro de las empresas recuperadas pero al mismo tiempo, son parte de la sociedad. Hay buenas y malas experiencias en este sentido porque la lucha política, expresó, comienza por nosotros mismos, que tenemos que ser generadores de conductas de no sometimiento, ser facilitadores de la participación de los trabajadores, autoeducarnos con el otro. La conciencia se produce con una metodología que permite que los trabajadores sean actores concientes de lo que están realizando, se sientan parte de una producción colectiva y responsables de todo lo que pase en sus empresas. Destacó que la situación de las empresas recuperadas no es fácil porque no cuentan con la ayuda con la que cuentan los monopolios, no son sujetos de crédito, tienen problemas con las propiedades. Están peleando por la ley nacional de expropiación, por una ley para que las cooperativas de trabajo no se utilicen para precarizar el trabajo. Apoyan la democracia directa entendida como se entiende sindicalmente, es decir que los delegados son representantes de los trabajadores, son los que mandan obedeciendo. Concluyó expresando que cuando se logran estas prácticas, estamos frente a buenas experiencias, cuando no, se viven situaciones de mucho conflicto en el mundo de la autogestión. Se lucha contra una cultura y hay que empezar a hacer teoría porque se busca que las experiencias no caigan y sirvan para demostrar que podemos trabajar sin patrón. Andrés, de Fogoneros y del plan Argentina Trabaja, expresó que trabajan por un puesto de trabajo sin punteros, sabiendo que el plan estratégico del estado es lanzar ese plan para ayudar a sus punteros políticos en los barrios. Destacó que luchan por la autonomía, por cooperativas con una organización horizontal. Lucía, también de Fogoneros, agregó que ésta es una organización territorial que trabaja en Tigre, en el barrio Las Tunas, que tratan de construir poder popular y de tomar en sus manos la educación, por lo cual tienen un bachillerato popular y también se organizan para tener una salud más digna. Con el plan Argentina Trabajo empezaron a ver que en los barrios se traducía en reproducir el clientelismo político. Con el FPDS, el FOL, el MTR Democracia Directa y otras organizaciones conformaron el Frente de Lucha para que tengan en cuenta las organizaciones que vienen trabajando desde hace mucho tiempo en los barrios y los incorporen a ese programa. Hicieron un acampe en la 9 de julio de 32 horas, cortaron los accesos a la capital muchas veces, hicieron piquetes. Fue una lucha larga. Eso se tradujo en un proceso muy interesante de los compañeros y compañeras en los barrios. También luchan por recuperar el trabajo digno. Destacó que la lucha genera mucho aprendizaje y reflexión sobre las cosas que están muy naturalizadas. Se plantean como desafío superar la lógica del gobierno de reproducir el clientelismo y generar trabajo autónomo en los barrios, más allá de lo que planteen el gobierno actual y los que vengan. Expresó que es una lucha por la autonomía y por poder decir ellos mismos qué quieren construir y en qué quieren trabajar; que sea un trabajo que los dignifique como trabajadores y trabajadoras y que se mantenga sin que sea un parche que les baja el gobierno. Concluyó: Queremos trabajar sin patrón y sin punteros. Benito Spíndola, de Orcopo, expresó que para los pueblos originarios no existía esta división del trabajo. Destacó que los pueblos originarios reclaman los territorios y libre determinación. Expresó que el sistema de destrucción, de aculturación, tiene muchas aristas y una de ellas es la económica, que impuso una división de clases. En este sistema, la sindicalización no abarcó a los pueblos indígenas. Hoy hacen aparecer a los pueblos originarios como secesionistas y en realidad siempre defendieron la libre determinación. En estos 500 años las culturas se mantuvieron. El día 25 continuaron los paneles y el primero se denominó Las distintas caras de la crisis. En el mismo participó Aldo Casas, de Revista Herramienta, que planteó que las caras de la crisis son muchas y que podemos hablar de crisis financiera, económica, alimentaria, energética, geopolítica militar, ecológica, ambiental urbana, civilizatoria. Agrupó estas crisis en tres: la crisis económica sistémica, la crisis ecológico-ambiental y la crisis civilizatoria. Propuso pensar en tres procesos de crisis que convergen y se entrelazan, porque cada una tiene características y ritmos propios pero al mismo tiempo se potencian y modifican mutuamente. Por lo tanto, nuestras respuestas deben tratar de enfrentar a cada una de ellas sin perder de vista que es preciso encontrar una salida verdaderamente efectiva y revolucionaria para el conjunto de las crisis, un cambio social radical, un cambio político económico y civilizatorio que termine con el capitalismo antes de que el capitalismo termine con la humanidad y la vida misma. Es lo que, según Casas, llamamos el socialismo del siglo XXI. Respecto a la crisis económica planteó que no estamos frente a esas crisis cíclicas del capitalismo que se daban cada tanto, tratando de resolver o postergar sus contradicciones, pateándolas para adelante, preparando nuevas y más severas sacudidas. La diferencia con anteriores crisis es que la actual afecta al mismo tiempo todos los niveles del orden del capital y por primera vez a una escala verdaderamente mundial. Algunos sostienen que se trata de la tercera gran crisis sistémica en la historia del capitalismo mundial. Planteó que estamos ante una crisis de larga duración y en pleno desarrollo, como lo evidencia el brutal agravamiento de la crisis y las políticas de ajuste social que se están intentando aplicar en Grecia, España, Rumania, Portugal, Islandia, en casi toda la Unión Europea. Se trata de una crisis mundial con un sustrato común que es una sobreacumulación de capacidades de producción; aunque se presente como una crisis de tal o cual sector de la economía o país, el marco es siempre la economía mundializada. La sobreacumulación de capacidades de producción está acompañada por una inmensa acumulación de capital ficticio, por lo que una capa muy minoritaria pero muy poderosa del gran capital quiere hacer valer su derecho a fusionar partes significativas de valor y plusvalor que se generan en todo el mundo. Es la crisis del régimen de acumulación de preeminencia financiera montado desde fines de la década del 80. También marca el fin de la economía mundial no compartida de Norteamérica, que se afirmó con fuerza desde los 90 y deja en evidencia las falencias y el fracaso de los sistemas estatales de control y regulación que funcionaron con relativa eficacia durante el siglo XX. Expresó que podemos asegurar que todas las medidas que se han venido adoptando representan acciones de salvataje para los mismos sectores del gran capital, que cargan con la principal responsabilidad de la crisis, incrementando así cada vez más el poder de los mismos. Destacó que los discursos oficiales insisten en que gracias a las reuniones y las medidas del Grupo de los 7 o del Grupo de los 20, las cosas se irán enderezando. En realidad, recalcó, estamos muy mal pero estaremos mucho peor. Y aclaró que vale también para nuestro país, donde el gobierno mantiene un discurso esquizofrénico, ya que por un lado, responsabiliza de la crisis al neoliberalismo y al FMI y al mismo tiempo, no sólo sigue pagando una deuda completamente ilegítima, sino que lo hace con toda la intensión de seguirse endeudando y de seguir manteniendo un proyecto de país cada vez más dependiente del mercado mundial y sus fluctuaciones incontrolables. Más que una crisis económica, lo que se está viendo, dijo, es el desarrollo del potencial autodestructivo del capitalismo mismo, en una fase caracterizada cada vez más por la producción destructiva, la corrosión del trabajo, con el desempleo estructural y la precarización masiva y creciente y por último, pero no en importancia, la destrucción de la naturaleza y los equilibrios ecológicos. La otra crisis a la que hizo referencia es la crisis ecológica ambiental que es una amenaza para las condiciones que posibilitan la reproducción social de algunos de los pueblos y naciones más vulnerables de la tierra, pero en realidad constituye una amenaza presente y urgente para la supervivencia misma de toda la humanidad, frente a la cual las clases dominantes y las grandes potencias responden con políticas que nos conducen a un tiempo de catástrofes y barbarie. Más que abordar los desastres, enfatizó que se preparan para aprovechar cada catástrofe para incrementar su capacidad de explotación, de rapiña y en definitiva, de represión. Al terremoto y a los 100.000 muertos de Haití, respondieron desembarcando 15.000 marines, con los que vergonzosamente colaboran los militares brasileños y argentinos allí destacados. Hicieron de Haití un campo de entrenamiento para la contención y manejo de masas empobrecidas hasta lo inimaginable. Se entrenan en Haití, pero se preparan para manejarse con estos métodos en toda América Latina y el mundo. Por eso instalaron siete bases militares en Colombia. Destacó que debemos decir que es una vergüenza que nuestros gobiernos pretendan celebrar el bicentenario ocultando que detrás hay un proyecto de recolonización de nuestra América. Respecto a la crisis civilizatoria, definió que estamos ante una crisis mundial de estados conformados a lo largo del siglo XX, de los modelos de urbanización que amontonan en condiciones cada vez más insoportables a millones de hambrientos en megalópolis hostiles a la sociabilidad, ante la catástrofe simbólica y de valores, la pandemia de padecimientos mentales y la ruptura de los lazos sociales. Todo esto evidencia, dijo, el carácter sustancialmente depredador y destructivo de un sistema socioeconómico modelado en función del capital, caracterizado por la búsqueda ilimitada de crecimiento y la valorización del valor, a costa de los trabajadores y de la naturaleza. Planteó que tenemos el desafío de desarrollar perspectivas y prácticas de lucha y organización efectivamente revolucionarias, no economicistas, ni corporativistas. Debemos reconocer la importancia del antagonismo que genera el capital y el imperialismo, que se proyecta mucho más allá de las fábricas y de la relación entre el capital y el trabajo asalariado. El desafío es contribuir a organizar a las inmensas mayorías precarizadas, a los pobres embutidos en la explotación como masas sobrantes, sin olvidar que existe también el trabajo formal al que hay que contribuir a organizar en la lucha para disputar sectores claves de la economía y de la vida social. Frente al tipo de desafíos que se nos abren, dijo, las luchas no pueden ser solamente defensivas, deben avanzar con propuestas y prácticas que enfrenten el carácter destructivo, expoliador e insustentable del capitalismo y sus recetas hacia la crisis, apuntando hacia una economía sustancialmente distinta, viable, orientada a la satisfacción de las necesidades humanas y no a la maximización de las ganancias. Para ello, se trata de recoger y potenciar todas nuestras tradiciones de lucha y sobre todo las que un modelo eurocéntrico ignoró o menospreció en nuestro continente, para poner un sello emancipatorio en este nuevo momento constitutivo latinoamericano que llevará a una determinada forma de ser del continente para los próximos 200 años. Expresó que en nuestra América está surgiendo un sujeto revolucionario plural y al mismo tiempo anclado en el antagonismo con el capital. Hay que avanzar en la conformación de un bloque social y político, en construcciones políticas y organizativas a través de las cuales nuestros pueblos lleguen a ser efectivamente los sepultureros del capital. Esto requiere, finalizó, una sistemática batalla político cultural contrahegemónica. Esperamos que nuestra conmemoración del Otro Bicentenario sea un modesto aporte en ese sentido.  Jorge Beinstein, economista, expresó que la crisis que estamos empezando a vivir es la crisis, es decir, la gran crisis del capitalismo, que se ha venido gestando en un poco más de 200 años de capitalismo industrial. Tiene carácter único, no se parece a ninguna de las crisis anteriores ni por su dinámica, ni por su magnitud. Es el comienzo de una gran decadencia de esta civilización burguesa, del capitalismo. Respecto a la coyuntura, remarcó que en estos momentos, lo que se está viviendo, sobre todo a nivel de los países ricos, es lo que se llama la crisis de la deuda soberana, es decir, de la deuda pública, que empezó como marginal de la crisis griega, porque los griegos no deben tanto ni son tan importantes como economía. Destacó que, si uno toma el G7, es decir, los siete países centrales del capitalismo mundial, lo que descubre es que la deuda total de estos países, sumando deudas públicas y privadas, casi está llegando al 400% del Producto Bruto de todos estos países sumados. En el caso de Inglaterra, las deudas totales públicas y privadas se están acercando al 500% del producto bruto de los respectivos países. En el caso norteamericano, la deuda total pública y privada está tocando el 400% del producto. Destacó que se trata de una marea de deudas que no tiene prácticamente salida visible. Al comparar con la crisis del 2008, destacó que en ese momento los grandes estados hicieron los salvatajes y ahora no hay quien los haga. Los candidatos próximos a tener fuertes crisis son los ingleses y los japoneses. En el caso de Estados Unidos, remarcó que su deuda pública casi supera al 100% del producto y que tienen la grave situación de que ya no tienen quien les compre los bonos del tesoro; ya en el 2009 la reserva federal se quedó casi con el 90% de esos bonos. Destacó que en el primer subsuelo de toda esta historia hay una sucesión de crisis, una energética, que ya surgió en el 2008, y las otras, que parecen tener un ritmo más lento pero tienen un poder terrible, son la ecológica, del dispositivo militar y la del estado burgués. Un segundo aspecto que destacó fue una crisis de los últimos 40 años, que clasificó como una crisis de sobreproducción crónica controlada, que implica que la capacidad industrial no utilizada, tomando los países ricos, ha estado creciendo sinuosa, lenta y cíclicamente, pero ha crecido y por otro lado, esa crisis ha sido controlada pero no han podido impedir el desarrollo mismo de la crisis. Los frenos consistieron en un incremento espectacular del parasitismo, en especial financiero, que es el más visible. Expresó que hoy en día la masa financiera global prácticamente equivale a 20 veces el producto bruto mundial y esto se ha estado acumulando en estos 30, 40 años. A su vez, destacó que cuando miramos la crisis ecológica, empezamos a descubrir que este capitalismo en crisis hizo tres movimientos: la fuga hacia el parasitismo, una permanente compresión de salarios las ganancias de productividad fueron, en proporción cada vez mayor, a parar a manos de los capitalistas- y una desesperada búsqueda de reducir costos de todas las materias primas, lo que llevó a una depredación y un desastre ecológico nunca visto en la historia de la humanidad. Este pasado, destacó, nos ha llevado a este presente. Respecto al pasado más lejano, expresó que la crisis financiera del capitalismo es el resultado de alrededor de 200 años de una sucesión de crisis de sobreproducción, que no implican el eterno retorno a la situación de antes. Además destacó que ninguna de estas crisis era igual a las anteriores y cada una de ellas, si bien se han ido superando, han ido dejando heridas, tumores parasitarios en el capitalismo, que han ido incrementándose a lo largo de la historia. La financierización del capitalismo no es un producto que apareció de golpe con el neoliberalismo de las décadas del 70 y 80, sino que es un proceso mucho más viejo. Estas enfermedades del capitalismo las podemos descubrir en su origen mismo. Agregó que si vemos el otro parasitismo que es el militar, vemos que tampoco podemos decir que el complejo industrial militar nace después de la segunda guerra mundial ni antes de la primera guerra mundial; sino que en el propio origen del capitalismo está el militarismo. El modelo de organización de las fábricas militares en Europa, que existían antes que las empresas privadas, es el que dos siglos después van a empezar a tomar los capitalistas privados para organizar a los trabajadores y explotarlos. Así, destacó que las raíces militares del capitalismo son viejas, se desarrollaron a lo largo del siglo XIX, y que ahora se ha llegado a un punto de saturación en ese sentido. Hoy el imperio más grande de la tierra, con el mayor gasto militar de toda la historia de la humanidad, tiene un gasto real de 1,2 millones de millones de dólares y no pueden ganar la guerra de Irak, como tampoco pudieron ganar la guerra de Afganistán. Toda la sofisticación militar no les sirve más para ganar las guerras en la periferia. Agregó, que si miramos la crisis energética, sobretodo el comienzo de la decadencia de la producción de petróleo, gas, etc., descubrimos que esto está también en el origen del capitalismo. El capitalismo industrial no habría sido capitalismo si no hubiera tenido recursos energéticos no renovables baratos y que se los podía depredar a gusto porque no se sabía cuántas reservas había. La totalidad de las riquezas mineras fueron depredadas como nunca en la historia de la civilización burguesa. Una característica cultural de la civilización burguesa, expresó, es la depredación incesante y en expansión permanente hasta el final, de las posibilidades de extracción de los recursos minerales. Destacó que estamos en un punto en el que todo el pasado del capitalismo se nos viene encima y que enfrentamos una crisis y una decadencia de larga duración. Concluyó diciendo que una de las contribuciones a la salida positiva de la crisis que se nos viene encima, que va a ser mucho más fuerte y terrible, es el pensamiento radical. Tenemos que plantear la superación de raíz del capitalismo para lo cual tenemos que estructurar un pensamiento comunista radical, en el mejor sentido de la palabra. Rubén Ifrán, del Pueblo Guaraní, expresó que desde el pueblo guaraní hablar de crisis es hablar de rupturas, en primera instancia, ruptura de relaciones. Lo que quieren los pueblos originarios, en función de una mirada hacia la tierra, la Pachamama, la Mapu, es construir una organización nueva. Se refirió al conflicto en el que participa en Salta, un conflicto que involucra a la empresa azucarera, el Ingenio El Tabacal, que pretende avalar el desmonte, el saqueo, las persecuciones a los hermanos, en nombre del desarrollo, del trabajo, de sostener una economía que sólo sirve para seguir violentando a los hermanos. Destacó que hoy vemos en las provincias las alianzas de los funcionarios con las multinacionales. Planteó que prefiere que al pueblo guaraní lo veamos como oprimido, más que como excluido, ya que no quieren formar parte de la maquinaria de muerte del sistema. Expresó que la crisis que atravesamos es una crisis de identidad. Propuso organizarnos para que caiga este modelo como consecuencia de nuestras acciones, de las que hacemos todos los días para construir algo nuevo. Culminó diciendo que tenemos que empezar a construir una nueva identidad que tenga en el centro a los valores de nuestros ancianos. Eduardo Lucita, de Economistas de Izquierda, destacó que la revolución de mayo no fue un hecho aislado, sino que formó parte de un ciclo de las revoluciones burguesas de ese momento. A su vez, destacó que fue una revolución inconclusa porque las principales voces, las de Moreno, Castelli y Belgrano, fueron derrotadas y sobre esa derrota se construyó el estado nacional que con alguna variación, llega hasta nuestros días. Moreno, sostuvo, se anticipó a su época, planteó cuestiones que están hoy entre nosotros: la cuestión nacional en la ruptura con el imperialismo, el rol del estado, el problema de que no se podía resolver la independencia en un solo país, que no había independencia sin la liberación indígena. Y Castelli, el orador y la voz formidable de la revolución, que por esas paradojas de la historia termina con un cáncer de lengua que le sesgó la palabra, fue un articulador de un problema que tenemos acá: cómo trabar las alianzas de clases y de fracciones de clases para conseguir la hegemonía en la sociedad; planteó con claridad la alianza de los criollos, los mestizos, de los indígenas y de los negros, tomando el ejemplo de Haití, la primera revolución de independencia, la revuelta de la negritud en América Latina. Destacó que esos hombres y esas ideas fueron derrotadas y que no es casualidad que pocos años después de que uno fuera fusilado y el otro envenenado y tirado al mar, hayamos tomado el empréstito Baring, que se firmó por un millón de libras esterlinas y sólo entraron al país 570.000. Después se reconoció que ese préstamo no era necesario y se tardó 80 años en pagarlo. Expresó que 200 años después el problema de la deuda sigue vigente entre nosotros. Respecto de la crisis actual del capitalismo, la describió como infernal tanto para el capitalismo como para nosotros, porque es la primera crisis global a la que ninguna región o país puede escapar. Se trata de una crisis, remarcó, que tiene múltiples dimensiones: el problema alimentario, que con las hambrunas genera tremendas migraciones internas y externas; una crisis energética sostenida en un consumo y en un tipo de producción irracional, basada exageradamente en el consumo de los combustibles fósiles; una crisis del calentamiento global; todo lo cual muestra un destino difícil para la humanidad. Sobre esto, destacó la existencia de una crisis económico-financiera de amplias convulsiones. Es una crisis no sólo financiera. Explicó que los principales acreedores de la deuda griega y de otros países son los bancos alemanes, franceses, ingleses. Estos países, incluyendo a Inglaterra, le dan dinero al gobierno griego para que este gobierno, a su vez, le pague a los bancos alemanes, franceses, etc. Retomando el planteo de Beinstein, reafirmó que detrás de la crisis financiera hay una formidable crisis de sobreacumulación de capitales y una brutal crisis, que se arrastra de mucho tiempo, de sobreproducción, es decir, hay una enorme capacidad de producción instalada que no encuentra demanda para esos productos, pero no porque no haya necesidades sociales, sino porque no hay condiciones para que paguen el precio que necesitan esos productores para garantizar mantener esa acumulación y reproducción del capital. Agregó que, prisionero de esta situación, el capital volvió a formas primitivas de la acumulación, lo que David Harvey denomina la acumulación por desposesión: apropiación de tierras, de los recursos naturales, de los derechos de los trabajadores con la privatización de la salud, de la educación, etc. y también apropiación de capital social acumulado por el esfuerzo de todos durante décadas como son las privatizaciones de los ferrocarriles, de los teléfonos, etc. Esta realidad, destacó, es lo que explica el ascenso vertiginoso de los movimientos campesinos, de los pueblos originarios, de distintos movimientos de la sociedad civil en defensa del agua, contra la contaminación, contra la guerra, contra los proyectos de la IIIRSA. Lo que hay debajo de todo esto, y que las clases subalternas deben tener en cuenta porque a partir de ahí se puede generar una verdadera alternativa al sistema actual, es que el núcleo de esto está en la relación capital-trabajo, en la voracidad del capital y en la ofensiva sobre el trabajo. Destacó que en toda Europa, para resolver la crisis, se proponen reducir los salarios, congelar las jubilaciones, aumentar la edad y el tiempo de trabajo para jubilarse y aumentar el IVA, que es el impuesto más retrógrado de todos. La solución para el capital es aumentar el grado de explotación sobre la fuerza de trabajo y los sectores populares. Es el propio capital el que reconoce la centralidad del mundo del trabajo bajo el sistema de la dominación del capital. Destacó que tenemos que analizar y conocer en profundidad las múltiples dimensiones de la crisis, pero a su vez enfatizó que no podemos enfrentarlas de una por vez. El sistema requiere que lo enfrentemos de conjunto y esto implica pasar de lo social a lo político. Desde lo social solamente, no se resuelve el problema de la crisis y no superamos al sistema de dominación existente. Destacó que hay que pasar a la política y dar la batalla en todos los terrenos, incluso en aquellos donde dominan los dominadores. Y para eso tenemos que plantearnos qué relación queremos del hombre con la naturaleza, qué nuevas relaciones sociales de producción buscamos en nuestro proyecto transformador, qué relaciones sociales queremos, no sólo respecto a las clases, sino en cuanto a las cuestiones de género y en los nuevos contenidos de la sexualidad y sobre todo, qué nuevas relaciones del hombre con el hombre. En la novela de Andrés Rivera sobre Castelli, en la última frase de la última hoja, el autor plantea: de todas las preguntas sin respuesta, una al menos ha de ser respondida, ¿qué revolución compensará las penas del hombre? A esto también necesitamos darle respuesta.  Alicia Andreozzi, de Proyecto 7, una organización de gente en situación de calle, planteó que la gente en situación de calle enfrenta no solamente una crisis en materia de vivienda, sino que esa situación suele iniciarse con un quiebre en lo personal por la pérdida del trabajo y eso produce la ruptura de todos los lazos familiares y sociales que tiene la persona. Expresó que la situación de calle refleja una definición política del país en el que se produce. En nuestro país, comenzó con la quiebra del Plan Austral, del australito, del Primavera, la subsiguiente hiperinflación, que posibilita las políticas neoliberales que se instalan a partir de la renuncia anticipada de Alfonsín y la asunción de Menem. Eso permitió una escalada de interpretaciones, desde un discurso que el establisment articuló muy inteligentemente a través de los medios masivos de comunicación, en el que el mensaje para el ciudadano común era que no funcionaba nada en manos del estado por estar mal administrado y que podía funcionar en manos privadas. Destacó que la primera victoria del modelo neoliberal fue la descalificación de la política como tal y los partidos políticos como los necesarios mediadores entre la sociedad y el gobierno. Así se completaba la tarea de Martínez de Hoz, que no pudo hacerlo porque el partido militar, con un fuerte nacionalismo, prefería conservar en su poder las empresas públicas. Eso se completa en la administración Menem. Enfatizó que a partir del 2001 tenemos un aumento sustancial de las personas que viven en situación de calle, que tienen todos los derechos vulnerados, empezando por el derecho a una vivienda, pero también el derecho al trabajo, a la salud, a una alimentación sana, a una vida digna. Desde la calle es muy difícil conseguir un trabajo. Planteó que las políticas asistenciales, de comedores, etc. son un paliativo que no puede eliminarse, porque la persona quedaría hasta sin comer. Pero desde la organización a la que pertenece proponen una transformación de largo plazo, estructural, que permita a la persona que pueda trabajar tener un trabajo y reinsertarse en la sociedad con una remuneración justa y con una calidad humanitaria de trabajo, que permita calidad de vida. Plantean una transformación social estructural, que con el actual modelo no va a ser posible. Pretenden, además, acceder a la vivienda social, con una cuota accesible que pueda ser abonada sin que implique un detrimento de la calidad de vida. Contó que el año pasado se trabajó sobre una ley integral del tratamiento de la situación de calle, que es una ley de protección y restitución de derechos a la persona que está en situación de calle y en riesgo de calle, es decir en este punto es de prevención de la gente que pueda ser desalojada, para que tenga una red de contención a nivel estadual apropiada para no tener que pasar en la calle ni un solo minuto. Destacó que vivir en la calle es lo más degradante que hay, es la experiencia más traumática que puede pasar una persona. Respecto a la ley, destacó que lo que le da legitimidad, es que la base conceptual del proyecto de ley fue dada por las propias organizaciones. El 9 de diciembre del año pasado se presentó el proyecto en la legislatura porteña y así se pasó a la arena política en la cual la organización sigue trabajando con los legisladores que integran la comisión de Acción Social. La idea es que se discuta el proyecto y se abra la negociación, pero con el respeto a los contenidos básicos, es decir, la definición de la población objeto y la conservación de los derechos de la persona en situación de calle. Hay que pasar al plano político, porque quedarse en lo social se convierte en una serie de reclamos que carece de la estructuración necesaria para transformarse en una herramienta de orden estadual, efectivamente transformadora. La política es la que permite que el reclamo tenga un tratamiento desde el estado que apunte a mejorar la situación dada. Hasta ahora, expresó, el gobierno ha ocultado la situación de calle hasta donde pudo. Luego describió el funcionamiento del Plan Invierno creado por el gobierno de la ciudad, que consistía en que si una iglesia alojaba a los indigentes durante la noche en los meses de invierno, se les pagaba $18 por persona. El gobierno de la ciudad ponía todo el personal necesario: quienes los trasportaban hacia la iglesia y quienes se quedaban a cuidar que no se portaran mal. Además había que garantizar que a las 6 de la mañana se fueran nuevamente para la calle. $18 por 10 personas son $540 por persona y por mes, multiplicado por dos da $1080. Con ese dinero, dos personas se juntan, comparten una muy buena habitación con baño privado, en la cual pueden pasar todo el día. Destacó que este es uno de los mecanismos que la derecha neoliberal utiliza para abordar la cuestión social, hasta la más dramática como es la falta de vivienda y el hecho de estar a la intemperie en pleno invierno. Manifestó tener la confianza en lograr el apoyo de todo el arco progresista y que algunos sectores del Pro, más por necesidad que por convicción, terminen acompañando el proyecto. Espera que la ley sea sanciona este año y no vetada. Compartió que a través del Facebook, en el que están hace 20 días, han recibido más de 5000 adhesiones de distintas partes del país. Concluyó manifestando la necesidad de terminar con el asistencialismo práctico y pasar a políticas de promoción social estratégicas y que si bien el gobierno reconoce unas 1300, 1500 personas en situación de calle, las organizaciones sociales las calculan en 15.000, de los cuales 2000 son ancianos, 5000 son niños y hay un porcentaje de personas con trastornos psiquiátricos graves, no como para matar a nadie pero que no pueden caminar solas. Si la ley de salud mental se cumpliera estas personas quedarían alojadas en locales de medio camino, con médicos psiquiátricos, enfermeras y asistentes sociales. A estos se suman discapacitados. La legislación que está vigente no se cumple. Terminó afirmando que cualquier sociedad tiene vínculos de responsabilidad básicos, y uno de ellos es la responsabilidad irrenunciable ante la necesidad del otro; si el otro necesita, tiene un derecho. Si esta sociedad no recupera esta idea básica, no es sociedad ni es nuestra. Nahuel Pino, del Pueblo Mapuche, comenzó destacando que el desarrollo del capitalismo se generó sobre los huesos de los antepasados del pueblo mapuche, que las economías perversas de los estados constituidos pasaron por arriba de sus antepasados, de su historia. El capitalismo ha avasallado también otros pueblos. Remarcó que el pueblo mapuche está en una lucha cotidiana desde hace 200 años, generación por generación, los pueblos originarios han estado confrontando contra el capitalismo. La crisis política del campo popular hace que el capitalismo siga fuerte y latente hoy en día. El sistema generó un sujeto hombre, alejado del hombre que es parte de la tierra. Para los pueblos originarios los recursos naturales no son recursos, son bienes comunes. Para salir de la crisis, los pueblos originarios pueden proponer un estado pluricultural y plurinacional, la colectivización de la tierra, pero ¿con qué cultura? Si culturalmente nuestro pensamiento dejó de ser revolucionario. Destacó que nos ponemos a pensar en la crisis del capitalismo, cuando la crisis la tenemos en los sujetos y que los pueblos originarios no son los únicos que están pagando la crisis, también lo hacen los millones de desocupados. Propuso dejar de idealizar al capitalismo y volver a lo anterior para generar un pensamiento realmente revolucionario. El hombre de hoy es consumista, se apropia de los bienes comunes y los privatiza. El gobierno dice que va a reconocer los derechos de los pueblos originarios y por otro lado, no quiere cambiar el sistema. El gobierno dice que va a reconocer los territorios de los pueblos originarios y por otro lado, permite la megaminería. Quieren enfrentar a los pueblos originarios con los trabajadores y volver a despojar a los primeros de la historia. Los pueblos originarios están dando la pelea en el pedazo de tierra que les está quedando. Estamos ante la destrucción del sujeto social colectivo. Desde la masacre de los pueblos originarios venimos hablando de la crisis del capitalismo. Nos preguntó ¿Hasta cuándo vamos a seguir discutiendo la crisis del capitalismo? ¿Por qué no empezamos a discutir la crisis de la unidad de los pueblos?  Comentarios de panelistas a las preguntas Aldo Casas: expresó que la magnitud y el carácter multifacético de la crisis vienen a recordar con mucha fuerza que esta es una crisis desde muchos aspectos inédita, pero esto nos obliga también a afinar nuestro concepto de qué es el cambio social, qué es la revolución a la cual aspiramos. Y planteó que nos conviene pensar con mucha fuerza, y en este sentido los pueblos originarios de nuestro continente han hecho un aporte decisivo, que la revolución no puede ser pensada tanto como un paso más, un salto hacia adelante, sobre la base del camino que nos prepararon 200 años de desarrollo capitalista, sino que es necesario pensar el cambio como una ruptura radical, un recomenzar el camino sobre bases absolutamente distintas. Por eso es que se trata de dar la respuesta a una crisis que es civilizatoria, pensando en otras formas de relación entre los hombres y de cada hombre con su propio trabajo. Ese es el desafío. No queremos la transformación social para hacer las mismas cosas que el capitalismo; queremos hacer las cosas de otra manera. Jorge Beinstein: aclaró que la crisis civilizacional que estamos viviendo implica una ruptura que ya se está empezando a producir. Por ejemplo, la irrupción de los pueblos originarios ya es un claro síntoma, no sólo físico sino cultural, de ruptura. Estamos empezando a romper con los paradigmas fundacionales, esenciales, del capitalismo, entre los cuales está la ideología del progreso, es decir, la idea de que hay una gran corriente de civilización humana, cuya última etapa ha sido el capitalismo, en ese sentido superior a todas las anteriores y después vendría una etapa superior. Así hemos pensado al socialismo en el siglo XX. Evidentemente es una manera progresista de pensar el socialismo, o sea profundamente impregnada del paradigma fundacional del capitalismo, de la civilización burguesa. Remarcó que hay que tener en cuenta que para América la llegada del capitalismo no implicó un progreso de nada, sino un gran desastre humano, un retroceso concreto. La gran mayoría de la humanidad vivió una catástrofe fenomenal, donde los elementos básicos de salud, de alimentación, fueron destruidos. La ruptura es un avance pero también hay que recuperar raíces, formas de pensamiento, de vinculación con lo no estrictamente humano, que era una riqueza de la civilización anterior a la llegada del capitalismo. Es decir, la idea de que una cosa a la que se llama naturaleza, que es distinta del hombre e incluso hostil al hombre, es una idea de la civilización burguesa. Ninguna de las civilizaciones anteriores ha desarrollado esa idea. En este sentido los europeos, además de nuestra región, también tienen que pensar en sus viejas raíces, anteriores a la revolución inglesa, a la revolución francesa, al proto capitalismo de los siglos XV, XVI y XVII, la época del común. Aclaró que la palabra comunismo fue un concepto recuperado en el siglo XIX para anteponerlo al concepto de socialismo; era la idea del común con raíces campesinas, la tierra cultivada en común. Se estaría armando un socialismo o comunismo progresista poscapitalista, cuyas raíces son anteriores al capitalismo, y que éste destruyó, desestructuró. Propuso empezar a pensar al capitalismo no con un cerebro progresista, como si fuera un progreso superior, sino como una gran degeneración, una gran corrupción, como un gran desastre para la humanidad. Nahuel Pino: frente a una pregunta sobre las luchas urbanas de los pueblos originarios, respondió que hay indios para el folklore, hay indios que se disfrazan de indios y hay indios que siguen luchando en las comunidades. En la ciudad, la lucha no cambia pero sí cuando se pierde la cosmovisión, la espiritualidad. Muchas comunidades viven de los planes asistenciales en las provincias, o sea que se inmoviliza a las comunidades a través del asistencialismo. Alicia Andreozzi: agregó que, en el caso de la gente en situación de calle, cuando van a un comedor algunos lo entienden como el ejercicio de derecho a la alimentación, otros lo ven como caridad. Planteó que ellos se consideran usuarios del sistema de promoción social, sea público o privado. Nahuel Pino: comentó que algunas comunidades, a las que se fueron sumando otras, hace dos años que vienen trabajando para generar y discutir la constituyente indígena en la Argentina, como una forma de aporte de los pueblos originarios a la creación de un nuevo sujeto colectivo y de un pensamiento crítico. Rubén Ifrán: frente a la pregunta referida a desde qué cultura podemos acercarnos a los pueblos originarios, expresó que es desde la construcción desde la diversidad. Manifestó que cada uno de nosotros tenemos una comunidad en la que interactuamos todos los días, haciendo la resistencia, desde la cual construimos esa comunidad y ese nosotros nuevo. El primer problema que tenemos que sortear es el de la diversidad: ¿cómo articulamos con grupos diferentes? Organizarse es pelear todos juntos, sino estamos amontonados. La organización tiene que ver con poner todos los días un granito de arena. Comentarios finales de los y las panelistas Aldo Casas: en su reflexión final manifestó que la cuestión de cómo apreciar las relaciones de fuerzas es una de las más complejas, pero la manera efectiva de abordarla es la siguiente: es evidente que a nivel más general las relaciones de fuerza son desfavorables. Vivimos en un mundo manejado, y cada vez con métodos más fuertes y despóticos, por una minoría de grandes capitalistas. Sin embargo, en ese contexto es una evidencia práctica, y sobre todo en América Latina, que hay pueblos luchando y por eso hay fisuras, nuevos espacios en los que podemos avanzar y conquistar nuevas posiciones. Desde ese punto de vista, el momento nos ofrece la posibilidad de repensar de otra manera la relación entre la utopía y el realismo. Muchas veces el realismo se ve como lo posible, como lo que nos puedan dar. Ese es un error completo. El realismo es saber que el capitalismo no nos puede dar nada. Tenemos que reclamar un cambio completo. En ese sentido, cada lucha inmediata es un desafío a eso que el capitalismo no quiere darnos. Aún en las luchas más pequeñas, hay un elemento de confianza de que con nuestras fuerzas podemos construir un mundo distinto. La lucha contra el capitalismo es prolongada y sólo será posible construyendo una voluntad colectiva a nivel continental. Y hay pasos en ese sentido, eso es lo nuevo de este momento. Hay un Alba formado por algunos gobiernos que tratan de romper los lazos de dependencia respecto del imperialismo. Pero lo más importante es que, debajo de esos gobiernos, hay un movimiento de confluencia de organizaciones sociales y políticas populares que está tratando de encontrar ese camino hacia la segunda y definitiva independencia. Jorge Beinstein: planteó que efectivamente hay luchas que se están dando, un despertar popular fabuloso en América Latina, pero hay que pensar que ese es un fenómeno despertado desde el subsuelo del mundo, además de latinoamericano. Estados Unidos y sus socios de la OTAN están enfrentando luchas populares de resistencia armada en Irak y en Afganistán y están poniendo en jaque el mayor aparato militar de la historia. No nos olvidemos que allí también se está peleando. Estamos peleando en América Latina, en Irak, en Afganistán. Es un momento donde ya se dan síntomas muy claros de deterioro profundo del sistema capitalista mundial. Por otro lado, empiezan a aparecer elementos de contracultura exigiendo transformaciones. También están pasando cosas en Europa, no sólo en América Latina y en Asia. Este proceso es mucho más difícil, mucho más complejo, mucho más profundo que los procesos de cambio del siglo XX. Estamos dando los primeros pasos de lo que en el futuro va a ser una gran ofensiva de los pobres, de los explotados, de los oprimidos del mundo. Rubén Ifrán: remarcó la necesidad de vernos, de encontrarnos, para construir juntos. Es necesario un cambio desde nuestra mirada; el modelo cae solo. Cuando tenemos el objetivo claro, no nos tienen que decir qué tenemos que hacer ni adónde tenemos que ir. Estamos en un momento interesante, encontrándonos desde miradas diferentes, pero con un enemigo común. Eduardo Lucita: coincidió con Casas en cuanto a la descripción de la situación concreta, en el análisis de las relaciones de fuerzas, y también en la situación esperanzadora de América del Sur, con procesos de rupturas parciales con el imperialismo. Remarcó que el capital no puede volver atrás, no hay posibilidad de un capitalismo serio, distribuidor, de que se vuelva a la época dorada de los años 45 al 55. Pero nosotros tampoco podemos volver atrás. Tenemos que aprovechar todo el acervo histórico, pero ponernos en las relaciones actuales. El capitalismo ha transformado históricamente, y aceleradamente en los últimos 30 años, todas las relaciones sociales y es en ese terreno que nosotros jugamos, no en un terreno ideal. Este es un país, reconociendo las diversidades existentes, en el que más del 90% de la población es urbana, en el que los sectores asalariados, formales o informales, son 11 millones de personas, en el que el 27% de los asalariados está amparado en convenciones colectivas de trabajo y esto está en crecimiento, a pesar de la crisis. No podemos desconocer esta realidad. Necesitamos analizar el problema de la crisis; la crisis es la forma intrínseca del capital de replantearse y desarrollarse para un nuevo periodo. Pero no todas las crisis son iguales. Tenemos que saber que para resolver un problema el 50% es conocerlo, por eso necesitamos conocerlo. Pero no se trata de un conocimiento académico, sino un conocimiento al servicio del objetivo que tenemos. Cuando Marx y Engels escribieron el Manifiesto Comunista no era más que un panfleto de intervención en una de las tantas crisis, después se convirtió en un libro de culto. Lo que hacían era intentar transformar su conocimiento en fuerza social impugnadora del orden de cosas existente. Para transformar está el problema del poder y este problema tiene que ver con el conocimiento de la estructura social de este país. Si no distinguimos la estructura social y su distribución urbana, mal podemos articular las fuerzas, más cuando tenemos una relación de fuerzas absolutamente desfavorable. Esto no significa desconocer otras realidades. Como decía un filósofo argentino, quienes alguna vez conocimos la esperanza, no la olvidamos, la buscamos en todas partes, en todos los sujetos, bajo otros cielos, entre todos los hombres y entre todas las mujeres. Pero planteó que agregaría que hay que saber cuál es el núcleo central de esa diversidad que puede dinamizar la perspectiva efectiva y concretamente emancipadora. Alicia Andreozzi: pidió ayuda para recoger firmas en apoyo al proyecto de ley sobre gente en situación de calle, ya que están juntando firmas no sólo en Buenos Aires sino a nivel nacional. También pidió colaboración para difundir la situación de la gente de la calle. Para que un problema sea factible de ser solucionado es necesario que sea conocido y reconocido como tal en el grupo social en que está inserto. Nahuel Pino: pidió que, en relación al pueblo mapuche, los acompañemos para asentar sus raíces, para recuperar sus territorios, para frenar a las corporaciones mineras, sojeras, petroleras, en la lucha por los presos mapuche en Chile. Propuso volver al comunismo primitivo y expresó que el pueblo mapuche va a morir de pie por la wall Mapu. El último panel del acampe, denominado Tras 200 años de estado nación, los pueblos originarios continúan resistiendo, contó con la intervención de un importante número de integrantes de comunidades y organizaciones indígenas de distintas partes del país, que compartieron las distintas formas de resistencias en sus lugares de origen.  Enrique Mamani, de Orcopo, expresó que pasaron 200 años y la realidad para cada uno de los pueblos originarios no ha cambiado. Siguen sufriendo desalojos, represión, marginación, proceso que empezó hace 517 años. Pensar en las resistencias de los pueblos originarios es pensar en mucho más que 200 años. Resistieron a la invasión y muchos perdieron la vida por la libertad, por la igualdad, en estos territorios. Muchos hermanos siguen resistiendo hoy. En este continente, para los pueblos originarios los Tupac Amaru, Bartolina Sisa, Micaela Bastidas, Lautaro, son los vanguardistas de la revolución y los que resistieron frente a la depredación de nuestra cultura y nuestra tierra. Hoy las comunidades están resistiendo en su espacio en forma cotidiana; el estado las agrede todos los días, sacándoles la tierra, la cultura y la filosofía. Gregoria López, de la Comunidad Tupí Guaraní de Orán, Salta, expresó que su comunidad tiene conflicto con el ingenio San Martín El Tabacal que es productor de azúcar Chango. El azúcar tiene sangre indígena. Expresó: Nuestros ancestros han resistido y nosotros seguimos resistiendo. El gobierno y las multinacionales creyeron que nos habían exterminado pero somos raíces y tenemos fuerza. Contó que el 5 de agosto de 2004, el ingenio El Tabacal los quiso exterminar y les dio una feroz paliza, tanto a los niños como a las mujeres, llevó a su vez combustible para quemar sus casas y quemaron su bandera; pero por todo eso quedaron impunes. Para los pueblos originarios no hay justicia. En la Argentina hay naciones aborígenes distribuidas en el norte, sur, este y oeste. Los pueblos originarios no son los únicos que tenemos problemas, también los tienen los campesinos y excluidos de esta sociedad. Definió que los pueblos originarios son parte de la tierra y cuidan el ambiente y que este sistema contamina el agua, el aire, provoca enfermedades tropicales. El intendente de Orán dijo que los ciudadanos que no permitan controlar su casa, van a ir presos. Yo me pregunto dónde están los devastadores, las multinacionales, que van de la mano del gobierno nacional, provincial y municipal. Yo quisiera saber si de esas multinacionales algunos están presos porque están creando muchas enfermedades y mucha pobreza. Las enfermedades se dan porque existe mucha hambre. Expresó que el Bicentenario no es un festejo para los pueblos originarios, sino que las comunidades vinieron a Buenos Aires para dar a conocer qué es lo que pasa en el interior del país. Pidió que los indígenas, los campesinos y las organizaciones sigamos juntos porque tenemos que ponernos fuertes para poder vencer a este gigante. Compartió que en Orán mucha gente le decía que no se ponga frente a una empresa gigante porque nada iba a poder hacer. Ella contestó que esa era la tercera vez que los intentaban desalojar y que era el momento de poner frenos a las multinacionales. Manifestó que no se puede seguir permitiendo que se sigan llevando nuestras riquezas y que los pueblos originarios, que son dueños de las tierras, cada vez estén más pobres. Expresó que los pueblos originarios cuidan a la tierra porque la consideran su madre y que hay cambio climático porque las multinacionales están sacando todos los árboles y vienen por nuestras aguas y nuestros territorios. Contó que ella es parte demandante ante la Corte Suprema de la Nación por los desmontes y que fue citada el año pasado para venir a Buenos Aires. Alguien le preguntó porqué está en contra del progreso y ella respondió que las comunidades no están en contra del progreso sino de la destrucción del mundo. Pidió a la presidenta que no siga excluyendo a las comunidades y que se cumplan sus derechos y las leyes. Después de 517 años de lucha, los gobiernos siguen sin convencerse de que son pueblos originarios y que tienen derechos. Destacó que no quieren planes sino seguir llevando sus costumbres que es lo que el estado les quiere quitar. Las comunidades cuidan el medio ambiente, si sacan un árbol, lo hacen por necesidad; si siembran lo hacen sin químicos, a diferencia de las multinacionales que utilizan químicos que enferman. Destacó que como pobres no tienen curación y tienen que esperar la muerte. Hizo una serie de pedidos al gobierno: que deje de entregar la tierra, que quieren vivir y trabajar; que se incluyan en las escuelas las lenguas indígenas; que se les permita seguir utilizando su medicina, ya que les imponen los fármacos para que tengan más cáncer. Remarcó que en la Argentina no debe haber más niños muertos de hambre, ancianos abandonados por enfermedades, porque nuestra tierra es rica, es fértil. El reclamo que hacen los pueblos originarios, dijo, es que se vuelva al origen; no quieren contaminación, quieren vida sana y tierra sin males.  Francisco Valderrama, Cacique de la Comunidad de Chuschagasta, Departamento de Trancas, Tucumán, destacó que en su comunidad, hace medio año, se han producido muertes por la intolerancia de los poderosos, porque quieren acaparar y usurpar lo poco que les están dejando a los pueblos originarios. Ante la resistencia de más de 40 años, han usado la fuerza y llevado matones, gente que vive del apriete, de matar, de hacer desaparecer gente, que es un residuo de la dictadura militar. Los terratenientes han contratado a estos matones porque es una mano de obra desocupada y dicen que eran integrantes del comando Atila que había en Tucumán, a las órdenes del Malevo Ferreyra. Para asesinar buscaron una fecha muy triste para los pueblos originarios, el 12 de octubre. Destacó que hay muchas cosas que la sociedad no conoce, porque los gobiernos se preocupan para que las informaciones sobre los pueblos originarios no salgan para afuera. Gracias a alguien que colocó el video que está corriendo por todos los medios (se refiere al del asesinato de Javier Chocobar) se puede ver la impunidad de la justicia, de los gobiernos, de los poderes, que han dejado libres a los señores que han asesinado a cuatro miembros de la comunidad. Remarcó que en Tucumán sienten una inseguridad jurídica por todo lo que está pasando; esa gente está suelta y han comenzado a merodear por la comunidad en vehículos 4 x 4 polarizados, que impiden ver quiénes van adentro. Los jueces que dejaron libres a los asesinos son los mismos que en tiempos de la dictadura dejaban en libertad a todos los que mataban y secuestraban. Tenían justicia para otros, pero no para ellos. No hay que permitir que los asesinatos sigan pasando; ellos no tienen freno. Nosotros tenemos que pararlos porque la justicia no lo va a hacer. Remarcó que el Bicentenario que estamos celebrando es el atropello a las comunidades, la muerte de hermanos, el acoso contante a su pueblo y el despojo que están haciendo de todas las otras comunidades. Para ellos sí que hay festejo porque se siguen aprovechando de los minerales, como en el caso de nuestra comunidad en la que han empezado a explotar una cantera de laja. La comunidad ha parado esa explotación a través de la justicia federal porque todavía hay jueces que comprenden la situación de los pueblos originarios. Frente a la medida de no innovar, han ido a hacer cualquier cosa y utilizar cualquier artilugio. Han ido por las tierras, por la laja y por el agua de los pueblos originarios. Han contaminado porque saben que con la contaminación que generan dentro de los pueblos originarios, no es necesario que desalojen; solos se van a tener que ir. Destacó que este atropello no es de ahora, sino que viene desde hace mucho tiempo. La mayoría de los pueblos originarios en Tucumán están en la parte serrana, en la alta montaña, y ahí están apareciendo minerales y es zona de explotación de ecoturismo, que destroza las comunidades. Cuando las comunidades sacan un árbol, lo hacen para construir; ellos lo hacen para destruir. Si las comunidades cazan un animal es para vivir, para alimentar a la familia; ellos lo hacen para destrozar, por eso muchas especies se están perdiendo. En las comunidades se conservan porque las defienden, ya que comparten con ellas las tierras, la naturaleza, porque las comunidades son parte de la tierra y de la naturaleza. Esa es la diferencia entre las comunidades y la civilización occidental, que busca enriquecerse, sin importarle qué dejan detrás. En lo poco que han podido explotar de la cantera de laja, ha quedado una zona árida, que no va a permitir criar animales ni crecer ninguna vegetación. ¿Qué tenemos que hacer, ir a engrosar las villas miserias de las periferias de las grandes ciudades; seguir siendo mano de obra barata, seguir siendo esclavos? La realidad de las comunidades es que nunca nos sobra nada, siempre nos falta. Manifestó que es un deseo que el bicentenario de 1816 los pueblos originarios tengan un poco más de seguridad y que no tengan que hacer los mismos reclamos, pidiendo justicia y que se cumpla con las leyes. Terminó diciendo que los pueblos originarios son los dueños de las tierras y hoy están peleando para que nos les quiten lo poco que les queda. Este continente estaba lleno de pueblos de distintas etnias que sabían conservar las especies, el territorio, el aire, el agua. Pidió a quienes tienen un gran interés que sigan peleando para que los que vienen no tengan que seguir luchando y sufriendo, que no haya más mártires de los pueblos originarios. Remarcó que siempre se hicieron ricos con los brazos, con la fuerza, con el trabajo de los pueblos originarios y que cuando vino Colón se han llevado mucha gente como animales y allá los vendían como esclavos. En esa época el negocio de la esclavitud era como el de la soja hoy. Pidió la solidaridad para todas las comunidades porque no es posible que siempre estén luchando por lo que siempre fue de ellas. Delfín Cata, de la Comunidad Chuschagasta, Tucumán, hermano de Javier Chocobar, comenzó destacando que el bicentenario no es un festejo para los pueblos indígenas, sino que vienen a hacer un reclamo porque son 200 años de despojo, de destierro, de desalojo, que les hacen a los pueblos que hasta la fecha están resistiendo. Compartió lo que ocurrió el 12 de octubre de 2009 en su comunidad, aclarando que hace tiempo que tienen amenazas de desalojo, juicios a miembros de la comunidad por parte de los terratenientes, queriéndoles quitar todo. Ya 22 días antes del 12 de octubre, la comunidad decidió hacer un portón, para evitar el paso del terrateniente que quería posicionarse dentro del territorio de la comunidad. Hay terratenientes empresarios, hay terratenientes políticos. Hay una delegada comunal de Anca Juli que le hizo un juicio, por la posesión de la tierra, a un miembro de la comunidad de 90 años, a la madre de éste que tenía 105 años y murió en el 2009; le querían hacer firmar papeles de venta de las tierras a una persona que no sabía leer ni escribir; lo amenazaba de despojarlo de las tierras. Lo que ella quería era hacer explotación de madera de nogal, árbol autóctono de la zona, que está adentro de la comunidad Chuschagasta. Otro terrateniente, Gregorio Araujo, se quería posesionar en la zona de Ñorco e hizo juicio a la gente anteriormente. Y en la zona de El Chorro los miembros de la comunidad hicieron juicio contra el terrateniente Darío Amín. Hace varios años, el padre, Jacinto Amín, quemaba casas de miembros de la comunidad. Jacinto llegó a la casa donde vivía con su hermano y le dijo: si no entregás los cercos que ocupa la casa, te voy matar. El 12 de octubre de 2009, Darío Amín asesinó a sangre fría a su hermano. No sólo se ha muerto una persona, sino un padre, un abuelo. Han buscado también a los cabecillas de la comisión comunitaria porque Javier Chocobar era vocal primero de la comisión; Andrés Mamaní estuvo cinco meses en terapia intensiva con una bala en el abdomen y era presidente de la comunidad; Emilio Mamaní que recibió una bala en la pierna, era vocal segundo de la comunidad. Destacó que como muchos habrán visto en la filmación que está circulando por Internet, a mí me hicieron el primer disparo y me pegaron con la culata, que tenían todo premeditado y que fueron con muchas armas, lo que quiere decir que iban para matar a muchos. A pesar de que corrió la noticia de que la comunidad estaba armada, nada de eso es verdad. No tenían ni un palo y no habían provocado a nadie. Hicieron un aguante de 22 días pacíficamente; a los únicos que dejaban pasar por la zona eran docentes, trabajadores de la salud y gente de la comunidad que llevaba mercadería. Se oponían a que pasaran los terratenientes. Ese día mataron y también hicieron abandono de persona. Un miembro de la comunidad de 14 años le arrojo una piedra a Darío Amín, le hizo saltar el arma y éste fue a buscar otra arma larga al vehículo, lo que demuestra que tenían un arsenal. Ellos mismos estaban filmando para después reírse de lo que habían hecho contra la comunidad. Esa cámara se la entregaron a la policía y la justicia que, teniendo esa prueba, los deja en libertad porque dice que no había fundamentos para que queden detenidos hasta que sea el juicio oral. Ha habido mucha presión política, porque Amín es empleado legislativo; y el hermano de Amín es chofer de un empleado de la gobernación. El mismo Amín había dicho, cuando inauguraba la cantera de laja, que José Alperovich, gobernador de Tucumán, iba a ser el padrino de la cantera. Expresó que vinieron a Buenos Aires para hacer conocer el reclamo de lucha de los pueblos originarios, para que se conozca la realidad de las comunidades indígenas en Tucumán. Todas las comunidades indígenas son saqueadas, despojadas, desalojadas, por la gente que está en el poder y por los terratenientes. Terminó expresando que no van a bajar los brazos, van a seguir luchando por la posesión y por las tierras.  Mónica Romero, de la Comunidad Guaraní La loma-El Tabacal, Salta, comenzó diciendo que lo más importante para los pueblos originarios es el territorio pero que también hay otras necesidades, como ocurre con los hermanos campesinos. Destacó que pertenece a la comunidad guaraní El Tabacal, de Hipólito Yrigoyen, departamento de Orán, provincia de Salta, cerca de la frontera con Bolivia y que el reclamo de la comunidad viene de tiempo de sus abuelos, que han sido desalojados en 1964 y hasta 1970, aunque no brutalmente, pero con otras formas, como buscando hermanos de la misma etnia para estar en contra de la comunidad y utilizarlos. Los grandes empresarios buscan a personas para hacernos pelear entre nosotros. Patrón Costas, en aquellos tiempos, ha utilizado a un hermano guardabosque para poder expulsarnos del lugar que hoy nosotros estamos reclamando. Más de 300 familias habitaban en el pueblo de La Loma, La Capilla y Pueblo Nuevo y hay muchos hermanos que hoy en día, desde aquel momento, han deambulado por todos los rincones de Argentina y de Bolivia. También hay hermanos guaraníes que vinieron de allá y que hoy viven en Buenos Aires por la necesidad. Quienes quedaron asentados en el pueblo de Hipólito Yrigoyen fueron los últimos que sacaron, con amenazas, incendiando las casas, tirando las plantaciones. Era una comunidad muy independiente, donde trabajaban los abuelos y se mantenían. Hoy, algunos hermanos tienen que irse a otro lado a trabajar, otros trabajan en el ingenio de San Martín de El Tabacal y otros en las fincas, ganando solamente para el pan. Los jóvenes no pueden terminar los estudios y hacen changas por las fincas o trabajan como basureros. Estos problemas vienen porque el estado es cómplice de entregar la tierra a los yanquis, que se hacen dueños de nuestra riqueza, de nuestras tierras. Ellos explotan a los jóvenes que entran a trabajar en ese ingenio; no los dejan descansar; seguimos esclavizados. La esclavitud viene desde hace más de 500 años. Los abuelos dejaron su sangre ahí haciendo las excavaciones para los canales de riego para el ingenio. Los hermanos que quedaron en Hipólito Yrigoyen se han organizado. Antes iban a ese territorio, donde estaba el cementerio, sacaban frutos, recolectaban leña. Cuando empezaron a averiguar, se dieron cuenta que ese territorio les pertenece por derecho ancestral. Hasta ahora la empresa no los deja entrar a ese territorio, pusieron guardias de seguridad, pero los hermanos dan vueltas por donde sea para entrar, aunque sea para sacar los yuyos medicinales. En el año 2000 empezaron a organizarse y el objetivo es volver a ese lugar. Hasta ese momento, no conocían sus derechos. Siempre el ingenio convenció a los hermanos que ese lugar era de ellos, que los indígenas venían de otro lado. Son ellos los que han traído hermanos de otro lado para explotarlos, para hacerlos trabajar en la zafra; pero existían los hermanos guaraníes en La Loma y es por eso que empezaron a luchar y a reivindicar el territorio; primero, porque los hermanos asentados en Hipólito Yrigoyen no tienen un lugar; tienen terrenos prestados y viven dos o tres familias en un solo lugar, son asentamientos. Quizás algunos están hace más de 20 años pero hasta ahora no tienen escritura, no tienen una casa digna, ni un trabajo seguro. Trabajan en el ingenio y están amenazados para que no puedan reclamar sus derechos. El 80% de los que viven en Hipólito Yrigoyen son aborígenes y muchos de ellos tienen vergüenza. Hay una escuela pública en la que algunos tienen vergüenza por la discriminación. También se está perdiendo la lengua. Ya no se puede organizar un baile ancestral, de los que se hacían en La Loma, porque hoy están viviendo dentro del pueblo. Nosotros queremos recuperar esa identidad, volver otra vez a vivir independientes, a ser autónomos, y el estado no lo permite, quiere que sigamos mendigando. A la gente, en el municipio, le dan subsidios. Lo primero que dicen es que los aborígenes son vagos, pero ¿quién es el que fomenta la vagancia? Es el estado, que les da esos subsidios para que se callen la boca, para que no reclamen. En el 2003 volvieron para recuperar el territorio y el ingenio San Martín de El Tabacal, la empresa Seabord Corporation, productora de azúcar El Chango, que domina a los jueces, a las autoridades, mandó el 16 de septiembre a que los reprimieran, con una orden judicial. Sacaban fotos en medio de la oscuridad, haciendo un simulacro de fusilamiento a los hermanos, sin importarles que hubiera niños y mamás embarazadas. Abrieron una causa penal diciendo que son usurpadores. Hace poco que vinieron y ya se hicieron dueños de todo y la comunidad no puede ni entrar, porque amenazan con quitarle y quemarlo todo. Los miembros de la comunidad no pueden ir al cementerio a sacar un palo de leña, porque necesita un permiso. Ellos han puesto una picada para hacer motocross. El intendente municipal ha puesto lámparas que alumbran en La Loma, al lado del cementerio y está mejor alumbrado que Hipólito Yrigoyen. Todo esto cuando hay una medida cautelar, una orden de un juez donde dictamina al ingenio San Martín de El Tabacal que no hagan ningún movimiento de tierra y hoy lo siguen haciendo. Siguen sacando árboles, tienen topadoras. Y empezaron a trabajar de nuevo en una autopista que viene de Orán a Pichanal, que habían empezado el año pasado. Están sacando tierra del territorio que la comunidad está reclamando. Hay una denuncia penal pero no hacen caso a los jueces. Parece que tienen más derechos los capitalistas que la comunidad guaraní El Tabacal. Están haciendo una destrucción ambiental que trae enfermedades tropicales, como el hantavirus, el dengue, lesmaniasis. El ingenio tiene un laboratorio en Orán donde hay moscas traídas de otro lado para que coman el gusano de la caña, que se convirtieron en una plaga. Ahora, en tiempos de la cosecha, están las avionetas fumigando. El año pasado le pidieron una audiencia al gobernador Urtubey, que nunca tuvieron y la pasaron al ministerio de justicia. Luego la pasaron para derechos humanos y después mandaron a la gente a la secretaría de medio ambiente. Con el bicentenario, las comunidades no vienen a festejar, porque siguen marginadas, esclavizadas. Termina pidiéndole a la presidenta que les devuelva el territorio que es de ellos. No quieren vivir por un plan o por un salario, sino ser independientes, tener una buena educación, una casa digna. En ese momento ingresó a la carpa, Nora Cortiñas, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora a la que se le dio la palabra. Comenzó planteando que estaba donde tenía que estar, con todos los que siempre están en el lugar apropiado. Expresó la solidaridad y manifestó que van a seguir ayudando, para sentir al Bicentenario como tenemos que sentirlo todos, con salud, educación, vivienda digna y tierra para trabajar. Finalizó diciendo que seguiremos luchando para lograr todo y que vamos a vencer seguramente. A continuación, un hermano mapuche se expresó en mapudungum, la lengua de su pueblo y luego en español. Dijo que para ellos no se trata de festejar el bicentenario porque les han robado las tierras, los minerales, la riqueza cultural del pueblo mapuche.  Octoriana Zamora, del Pueblo Wichí, expresó que quienes estaban ahí son descendientes de los primeros desaparecidos de la Argentina. Pidió a los espíritus de los hermanos asesinados y realizó una oración en lengua wichí. Expresó que la promesa que les dejaran los grandes revolucionarios de América, como Tupac Amaru, fue lo que dijo cuando lo mataron: me matarán pero volveré y seré millones. Los grandes días de nuestros pueblos retornarán. Pero para que retornen estos días, remarcó, tenemos que levantarnos, despertarnos, estar lúcidos y para esto, tenemos que saber la verdad, la que hace 200 años los terroristas que tenemos como gobiernos están tapando. Terroristas que matan de hambre a la gente, que saquean constantemente desde hace 200 años. Hoy no es un día de júbilo para los pueblos indígenas de Argentina, es un día de luto. No hay nada que festejar mientras haya niños desnutridos, pueblos indígenas que no tengan los títulos de propiedad, jóvenes sin acceso a una educación digna, niños que van a la escuela descalzos y con la panza vacía. No hay nada que festejar cuando se cierran las fábricas, cuando hay gente durmiendo en las veredas en las grandes ciudades. No hay nada que festejar cuando todavía no se instrumentaron proyectos más populares, en cuya elaboración todos seamos protagonistas, como los proyectos educativos. No hay nada que festejar cuando invisibilizan a las mujeres indígenas, a la niñas indígenas. Planteó que es un orgullo que madres, mujeres, hombres, profesionales, no profesionales, obreros, jóvenes, estudiantes y niños acompañen a los pueblos originarios en este día histórico. En la plaza están festejando el saqueo, la miseria, la desnutrición. Expresó que en las diferentes regiones está pasando lo mismo, que las comunidades están siendo víctimas constantes de los gobiernos terroristas. Todas las veces que nosotros queremos hablar, ellos nos llaman terroristas, pero nosotros no somos los que matamos de hambre a los niños. Ahora yo les digo terroristas a ellos, porque ellos tienen una guerra que declararon hace 200 años a nuestro pueblo y todavía no nos han declarado la paz. El día de la paz será cuando haya justicia, cuando haya dignidad, cuando haya trabajo, cuando haya unidad en la diversidad. Manifestó que viene de Embarcación, un pueblo entre el cerro y las yungas, donde los empresarios internos, muchos de ellos vecinos, que son amparados por la mafia de funcionarios que trabajan en las casas de gobierno, les meten la soja. Primero entran con las máquinas para desmontes, cierran las quebradas, abren picadas, sacan la riqueza forestal que tardó años en crecer. No tienen en cuenta que para el indio el monte es nuestro templo, ahí van los espíritus cuando dejan la tierra. Ahí se integra con los espíritus y protectores del monte, de la tierra, de los animales. Por eso las comunidades tienen espíritu para salir a luchar, defienden el monte porque allí está la llave de su sobrevivencia. Si dejan destruir el monte, pierden la vida y no sólo los indios, sino todos, que son también víctimas de las inundaciones, del glifosato, de despojos. Lo que se hace últimamente en nombre del desarrollo, rememorando la frase del granero del mundo, es a costa de la vida de los indígenas y de los criollos empobrecidos. Esa es la realidad de Embarcación, cuya población está condenada a vivir peor que los refugiados de guerra, porque éstos por lo menos son asistidos por la Cruz Roja. Ahora los están condenando a ser los futuros migrantes climáticos. Salta es la capital de los desmontes, es una provincia racista, discriminatoria, en la que no se tienen en cuenta los pueblos indígenas y que tiene un servicio de inteligencia para mantenerlos inmóviles, para que no digan la verdad. Compran las voluntades de los hermanos y los transforman en funcionarios. Destacó que están aquí para decir que no se van a callar, que cada vez van a ser más y que se tienen que unir los obreros, los profesionales, las mujeres, los jóvenes, los estudiantes, los criollos empobrecidos y todos los pueblos indígenas, para decir Basta! Porque si nosotros no nos protegemos, estamos al pie de nuestra destrucción. Exhortó a que no hagamos verdad la frase que dijo un gran líder indígena: que un pueblo que oprime a otro, nunca será libre. Pidió que no nos oprimamos entre nosotros y que busquemos la libertad. Para eso Alcémonos, Levantémonos! Eva Antieco, de la comunidad mapuche Newentuaiñ Iñchiñ, de Costa de Lepá, provincia de Chubut, comenzó expresando que la lucha en todos los puntos del país es igual y que siguen por todos los medios defendiendo el wallmapu, el territorio, que es en el que pueden vivir y seguir subsistiendo. Los criollos, los que no pertenecen a los pueblos originarios tienen que tomar de lo que está pasando, la tala indiscriminada de los montes en el norte y la explotación minera en el sur, entre otras cosas. Es una depredación que está haciendo el hombre blanco a través del llamado progreso. En Chubut, en toda la meseta central, están las mineras que están haciendo estragos con las comunidades mapuche. Hay much@s herman@s ancian@s que no alcanzan a comprender el daño que les están causando. Primero le pintan todo muy bonito, que sus hijos van a tener trabajo, que la escuela la van a mejorar, que el pueblo va a estar mejor; pero cuando termina todo, queda la destrucción y la ruina; y los hermanos contaminados y sin agua. Hoy la meseta central está sin agua. A pocos kilómetros está la principal fuente de agua de la provincia que es el Río Chubut. Los empresarios mineros no van a tener ningún reparo en empezar a canalizar el río para llevar el agua que necesitan. En Chubut, antes de viajar para acá, los hermanos mapuche estuvieron en una marcha haciendo reflexión por el Bicentenario y también por el No a la Mina. Muchos hermanos ancianos hicieron más de 400 kilómetros para poder llevarle un petitorio a los gobernantes de turno de la provincia. Los legisladores los recibieron en las escalinatas de la legislatura. Podían pasar sólo diez hermanos, que no es lo mismo que 300. Así a esos diez hermanos los podían engañar como querían, con palabras bonitas, con frases caritativas. Se negaron a que pasen los diez hermanos y por eso los recibieron en las escalinatas de la legislatura. Luego la marcha continuó hasta la casa de gobierno, donde los hermanos querían que los atendiera el gobernador. Mario Das Neves está acostumbrado a ir a la casa de los hermanos, a compartir un mate, a comer; tiene ese cinismo. Sin embargo, cuando los hermanos fueron a la casa de gobierno, no los quiso recibir y los hermanos se fueron con una desilusión muy grande. Allá juega mucho el partido político. Hay hermanos a los que el gobierno los usa políticamente, que entran al partido político. Entonces el hermano va a su comunidad y en lugar de ayudar a defenderse de los problemas, va a hacer política, a querer convencer que se hagan de tal o cual partido. Los gobiernos de turno imponen la pobreza y sacan provecho de nuestros hermanos. No van a responder a las demandas. Si no nos unimos los pueblos indígenas y todos los habitantes de Argentina, no va a haber un cambio. El cambio va a llevar un trabajo de hormiga pero es necesario contar con todos los que se quieren sumar y acompañar a esta lucha. Luego se presentaron los hermanos del Pueblo Wichí, de Ingeniero Juárez, Formosa. Un hermano ranquel, adoptado por Formosa, expresó que pensaban que la mafia sólo existía allá, pero se dan cuenta que es similar lo que ocurre con los pueblos originarios en todos los rincones del país. Pero esto demuestra la espiritualidad indígena, las ansias de corregir la situación, la necesidad de corregirla, la unión, fortaleciéndose. Sus ancestros no se han ido, están en el fondo de la tierra, en las voces del tiempo, en la energía de las plantas. Por eso, cuidan los montes, porque el monte es un templo, es vida, lo mismo que los ríos. Sacan a las comunidades de los montes y se burlan. Juntos, unidos, y no sólo los pueblos originarios, sino todos los que interpreten adonde nos quieren llevar, vamos a corregir todas estas situaciones. Tenemos que tener toda la energía, toda la fuerza, y sobre todo unión. Tenemos que aprender a convivir todos juntos, con distintas fisonomías, con distintos colores. Una hermana wichí de Ingeniero Juárez contó que allí hay 12 barrios wichí. Algunos de los ancianos no participan de los reclamos porque les falta coraje. Si van a otros lugares para que los respeten, primero van los políticos y les dicen que no tienen que ir a ningún lado. Les ofrecen viviendas para que no salgan en los medios y den a conocer sus problemas. Los jóvenes se levantan y dicen Basta a los atropellos. Expresó: Vinimos a decirles que somos aborígenes abandonados. Los medios de comunicación dicen que los aborígenes viven bien y eso es mentira. Los políticos nos van a castigar cuando lleguemos a nuestras casas. Nos van a ofrecer muchas cosas pero les vamos a decir No. Otro hermano de Formosa, se refirió a la masacre que hubo en Las Lomitas con los Pilagá. Murieron muchas familias, muchos inocentes y hasta hoy piden justicia que nunca aparece. Escuchar a los hermanos da fuerza para seguir luchando. Planteó que se siente orgulloso de ser aborigen, que seguirá luchando y que la unidad nos llevará a vencer. Marta Bustos, de la localidad de Corcovado, provincia de Chubut, dio testimonio de lo que ocurrió en esa localidad, caracterizado como terrorismo de estado. A Corcovado llegaron unos enmascarados, agarraron criaturas, apuntaban con las armas, le pegaron a una anciana, rompieron todas las casas. No sabían quiénes eran. Hace pocos días, menos de un mes, volvieron a Corcovado y estuvieron vigilando. No supieron dónde se alojaron. La gente de Corcovado tiene mucho miedo. Le pidió a la presidenta que se declare como terrorismo de estado lo que ocurrió en Corcovado. Luego compartió parte de las cosas que ocurrieron en esa localidad. Eran las diez de la noche y una FM del pueblo decía que solamente se podía salir con documento en mano. El estado se tiene que hacer cargo de lo que mandó hacer a Corcovado. Tiene un hijo de 17 años discapacitado, que está con una sonda de por vida y le están dando una hora de rehabilitación. La situación de la salud en Corcovado es muy mala. Y los enmascarados siguen persiguiendo al pueblo. Hay un proyecto de hacer una represa en Corcovado y si la hacen la localidad no va a tener más turistas, porque allí se sacan los salmones más grandes del Pacífico. El gobernador se dedica a decirle a la gente que con la represa van a tener trabajo y en realidad sólo van a quedar contaminados. Moira Millán del Pueblo Mapuche aclaró que el hijo discapacitado de Marta Bustos quedó así porque la policía lo torturó, lo golpeó hasta dejarlo inválido. Aparentemente por el diagnóstico médico, va a quedar definitivamente así. Raquel Vázquez, de la Comunidad Lules, de Finca las Costas, Municipio de San Lorenzo, provincia de Salta, pidió que la gente cierre los ojos y se imagine lo que iba a relatar: una quebrada, surcada por dos hermosos cerros verdes, jacarandás, ceibos, plantas con frutas como mandarinas, naranjas, ciruelas, duraznos, animales como caballos que andan sueltos y pertenecen a las familias que allí habitan, árboles frondosos, pájaros de distintos colores, mariposas multicolores, grillos y árboles con lianas. Todo eso era la comunidad. De a poco, a partir del año 1976, con un gobernador militar, esas tierras se fueron vendiendo. Las quebradas, donde se bañaban y recogían el agua para beber, también fueron vendidas. Siguieron con los valles y nuestros padres no hacían nada porque tenían miedo. Contó que los jóvenes y no tan jóvenes un día dijeron Basta, porque esas tierras son de ellos. San Lorenzo será vendido por completo a casas quintas y hoteles y son tierras pertenecientes a los Lules, en las cuales sus padres se criaron, sus madres parieron y sus abuelos fueron enterrados. Saquearon toda su cultura, les fueron sacando, con las distintas leyes federales, su lengua; los trataron de brujos cuando homenajeaban a la Pachamama. Fueron diciendo Basta a todas esas situaciones. El gobierno se dio cuenta que los pueblos originarios empezaban a pensar. De a poco intentaron con algunas familias que todavía tenían miedo entrar en sus tierras nuevamente. Con toda su estructura, atemorizan, producen pánico, miedo, y entran y la comunidad resiste. Empezaron a consultar a los abogados que no se vendían. Perdiendo y ganando cada una de las batallas fueron aprendiendo a unirse y a luchar, de a poco y con miedo, que viene desde hace más de 500 años. Tienen grabado en la piel el temor de sus antepasados. Los ancianos les dan el valor a los jóvenes para seguir adelante. Avasallaron en el año 89, en el 2008, entraron, acosaron a las familias; volvieron a entrar en el 2009 a través de la política, poniendo a pobres contra pobres, aunque no se consideran pobres porque tienen lo más rico que es la tierra. Los enfrentan con otros pobres que necesitan la tierra para vivir, a los que les dan el permiso para que avasallen las tierras de la comunidad. Tuvieron el apoyo de gente de Buenos Aires y lograron salir adelante. El miedo se va aplacando y destruyendo de a poco. Dicen que lo que no te mata, te fortalece y a ellos los va fortaleciendo día a día. El símbolo de la oligarquía en Salta es el Jockey Club, que tuvo la osadía y el atrevimiento de entrar en tierras de la comunidad, en cinco hectáreas bellísimas, con topadoras. Entran con sus 4 x 4 matando animales. Hacen sus carreras, su motocross. Se terminaron enfrentando los originarios con la policía para evitar que entrara la maquinaria. Usaron gases lacrimógenos, golpes, patadas a mujeres y a algunos hombres. Llevaron presas a mujeres, que estuvieron en todas las comisarías de la ciudad de Salta. Cada vez que intentaron sacarlas, les abrieron una causa. Las maquinarias del Jockey Club siguen ahí pero la comunidad intenta por todos los medios legales que las saquen y abandonen la idea de poner una cancha ahí. Pidió al gobierno que no avasalle más las tierras de las comunidades, que se cumpla la ley 26160 para que no se desaloje más a los hermanos, que se cumplan las ordenanzas, los convenios que se realizaron a favor de los pueblos indígenas. El gobierno hace caso omiso a esa situación. Vinieron a Buenos Aires para ver si alguien los escucha, a recibir ayuda, sobre todo la legal. Manifestó que en los días que estuvieron en Buenos Aires recibieron la alimentación espiritual, la fortaleza, el respeto de los hermanos porteños. Muchas veces ese respeto no viene de los hermanos salteños. Destacó que jamás pensó que Buenos Aires iba a estar tan conciente de la problemática aborigen en toda la Argentina, en especial de parte de los jóvenes, que son la base desde la que se empieza a construir. A partir de la juventud se siembra la semilla. El grito de libertad, no sólo lo dio Tupac Amaru, sino también Juan Calchaquí, en uno de los pueblos aborígenes de la provincia de Salta. Octorina Zamora volvió a intervenir para contar una noticia sobre su hija Libia Tujuayliya, -Libia significa libertad y Tujuayliya, en lengua wichí, significa vencedora o fuera de peligro- que este año se recibe de la primera médica wichí en toda la historia de 200 años. E hizo un reconocimiento personal al Comandante Fidel Castro que supo escucharla. Enfatizó que la revolución cubana es un símbolo de la resistencia y que nos está demostrando que podemos ser libres y mandar al carajo a todas las multinacionales. Una integrante de la comunidad Lules destacó que en Salta las comunidades no tienen ni voz ni oído, ni apoyo de nadie. Contó que son vecinos del gobernador, al que tienen a tres o cuatro cuadras, y que por eso los mantienen marginados. No los dejan sacar leñas de los árboles viejos caídos, les mezquinan el agua de riego, los caminos los convierten en rutas. Contó que años atrás habían hecho un rally el mismo día de la fiesta patronal del pueblo y por la negativa de la población terminó suspendiéndose la segunda vuelta. Planteó que no hay que tenerle miedo al gobierno y que van a seguir defendiendo las tierras. Le pide a la presidente que de una vez por todas les de a las comunidades la titulación de las tierras.  Milton Méndez, de Mina El Aguilar, Cerro Negro, Humahuaca, expresó que lamentablemente nuestro pueblo vive sumido en la televisión. Describió que observó cómo se vive en la ciudad, la gente apresurada, estresada. Contó que en Humahuaca también están luchando. Denunció a la empresa Compañía Minera Aguilar, que es una de las contaminantes mayores de Jujuy y de Argentina. También está la empresa Ledesma que es otra contaminadora y que tiene mucho que ver con desapariciones en la última dictadura. En su pueblo, el intendente Marcos Medina tiene al municipio como si fuera su casa de juegos, hace lo que quiere y no le importa nada de la situación de los habitantes de Humahuaca. La metodología del intendente es la misma que cuentan los hermanos, de terrorismo, apurando a los contrarios, amenazando a sus hijos. Los cómplices son artistas de reconocimiento nacional y mundial y que se jactan de defender la cultura indígena. Uno de ellos es Bicho Díaz, un conocido charanguista que entró como secretario de cultura, prometió hacer muchas cosas y no hizo nada. Ahora es concejal. Después tenemos en el establisment indígena a Fortunato Ramos, que se hizo un cabildo en Humahuaca, con el cual está haciendo un gran negociado con el Bicentenario. También está Jaime Torres que hizo un centro cultural con fondos que eran para el pueblo y sólo lo usan ellos, la gente del pueblo sólo va como lavacopas, sirvientas, y nada más. Luego se refirió al gobernador Barrionuevo, al presidente de la Cámara de Diputados, Fellner, a Guillermo Giménez, senador por el partido oficialista, que es empresario y tiene el monopolio de los medios de comunicación en Jujuy. También es empresario tabacalero y los hermanos indígenas que trabajan van ahí a morir. Todos estos son los responsables y cómplices de la situación que viven los hermanos en Jujuy. Está la orden dada de destruir o comprar al movimiento indígena. Hay muchos hermanos que se han vendido y otros están luchando. Se han unido los mineros y los empresarios turísticos, que antes se enfrentaban. Ahora quieren parar y destruir al indio porque saben que quieren sus territorios, los recursos naturales y sus propias autoridades. En Jujuy, durante la república se les han quitado a los pueblos originarios más tierras todavía. Lo que más interesa a las comunidades es la revolución de conciencia. Lo importante es cultivar el espíritu todos los días, que nuestra conciencia sea clara y segura. Terminó pidiendo a la Pachamama la revolución de conciencia para todos y todas las herman@s y que volvamos a la naturaleza. Un hermano del Pueblo Qom, de la localidad de Sáenz Peña, Chaco, explicó que en la provincia del Chaco hay tres reclamos fundamentales de los tobas-qom: primero, adjudicación de tierras; segundo, la educación; tercero, la salud. Destacó que en esa provincia, las comunidades están muy tristes desde que aparecieron los españoles. Los abuelos son maltratados pero aún existe la raza qom. Respecto a la educación, destacó que la escuela es la fábrica que forma a la persona y que allí los aborígenes reciben otra cultura, deben utilizar otro idioma. Los docentes aborígenes tienen que dar clase como un blanco. Hay que luchar para que se reconozcan las culturas y las lenguas de las comunidades. Tanaité, una hermana toba, se refirió al tema de la mujer en la provincia del Chaco, que son las más encerradas, las más incapacitadas. Pero hay mujeres que están luchando, tratando de sacar a esas otras mujeres que están encerradas con los hijos. Las mujeres no podían ingresar a una organización. Las que están encerradas están cumpliendo una disciplina de la iglesia, que da una mala educación. Moria Millán del Pueblo Mapuche realizó una síntesis de las exposiciones que hubo en el panel. Expresó que hubo innumerables denuncias que dejaron clara la condición de ser esclavos en los propios territorios y que en 200 años no ha habido libertad para los pueblos originarios. Cada uno de los expositores expresó cómo aumentó la organización criminal en forma de parapoliciales, que cuentan con la impunidad del estado y de los medios, y las terribles consecuencias de muertes, de asesinatos. Destacó que hay una sociedad que lo hace posible por su indiferencia. Es lo que se quiere cambiar a través de este espacio. A pesar del dolor, de las lágrimas, de los pies ampollados de tanto andar en búsqueda de justicia, hay alegría en los corazones, por lo que expresó que el cierre iba a ser con música y voces de los pueblos originarios. A modo de conclusión, expresó dos frases. La primera frase pertenece a un preso político indígena: Lo más terrible de perder la libertad, no es haberla perdido, sino haber olvidado que alguna vez fuimos libres. Esto es lo que está sucediendo, los pueblos originarios están asumiendo su condición de esclavitud, han empezado a despertar y recordar que eran naciones sin estado. Cuando llegó el estado invasor hasta hoy, se han modificado los mecanismos de encarcelamiento pero siguen siendo esclavos. Es necesario caminar con todos para cambiar esta situación. Además de las denuncias, hace falta a veces agradecer. Este espacio del Otro Bicentenario fue construido y generado por herman@s de todos los pueblos, pero también por herman@s de distintos sectores sociales del pueblo argentino. Este es el más claro ejemplo de unidad y construcción en la diversidad. Este es el principio de un nuevo diálogo, que se relaciona con la otra frase que dice: Para tejer el telar de todos los colores, de todas las lanas de todas las texturas, hay que construir un armazón desde donde se entrecruzarán los hilos. Las hermanas que tejen telar saben que es muy importante la madera, la firmeza de esa estructura para poder ir tejiendo y entrecruzando los hilos. Para poder armar esa armazón, ¿qué madera elegiremos para tallar cada palo? ¿Será de raíces milenarias o de texturas foráneas y transgénicas? Busquemos que la madera elegida contenga la sabia de nuestros saberes, ideas y experiencias milenarias. Esos hilos se entrecruzarán en un diálogo de saberes, de respeto, de reciprocidad. Será entonces el telar de la vida, el que habremos hecho entre lágrimas y alegrías, esperanza y rebeldías, pero sobre todo el más fuerte y profundo deseo de empezar a transitar la revolución, el cambio profundo de la identidad. El panel terminó con música ancestral.  *Integrantes del Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía y del Centro de Investigación y Formación de Movimientos Sociales Latinoamericanos |
| Siguiente > |
|---|