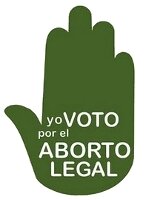| Claudia Korol - Educación e imaginarios sociales |  |
 |
|
Intervención en el Foro Nacional de Educación para el Cambio Social
Universidad Nacional de La Plata Voy a intentar contribuir a este diálogo desde un lugar concreto, desde la experiencia teórico práctica en la que participo, y desde la trama que va hilando diversas insubordinaciones y rebeldías en nuestro país y el continente. Lo hago porque creo que es importante contextualizar, situar las palabras en las acciones que las permiten enunciar y sostener. Hablo desde la experiencia argentina y latinoamericana de la educación popular. Una propuesta que intenta ser parte de la praxis histórica de los movimientos populares, tendiente a deconstruir el imaginario social montado por la conquista y la colonización de nuestra América, hechos que promovieron y aún continúan haciéndolo- la destrucción, el saqueo colonial y neocolonial, y el control de nuestras tierras, de nuestros pueblos, de nuestras vidas, de nuestros cuerpos. Es una propuesta que conjuga la memoria de la subordinación, y de las insubordinaciones; de la opresión y de las rebeliones frente a ese orden injusto y deshumanizante. La educación popular que intentamos vivir cotidianamente, es parte de la batalla cultural por la descolonización de un continente, que atravesó el camino de su conformación como tal, a partir de la expansión violenta del capitalismo europeo, que aplastó sus culturas y las identidades pre-existentes, integrándola de manera subalterna a la razón cultural de Occidente, a sus concepto de progreso, desarrollo, civilización; a su lógica mercantil, privatista, patriarcal, racista, y violenta. La educación popular que proponemos, quiere ser una de las dimensiones de la resistencia y de la creación de un imaginario colectivo que pueda pensarse desde el lugar central de la rebeldía y de la autonomía, frente al poder neocolonial, frente a la racionalidad occidental, que nos indica qué pensar, qué sentir, qué desear, qué creer y también los límites de lo que podemos pensar, sentir, desear, creer. La educación popular desde la que intento dialogar, busca desorganizar las palabras de mando, desordenarlas, discutiendo los sentidos y las insinuaciones vibrantes en cada palabra, en cada gesto, en cada sueño que nos permitimos soñar, y sobre todo que tratamos de realizar. Los genocidios de los pueblos originarios, de los pueblos afrodescendientes esclavizados, de los revolucionarios y rebeldes de todos los tiempos, en este territorio llamado por los vencedores como América Latina, tuvieron como objetivo principal constituir un imaginario seguro para el poder, basado en el disciplinamiento y en el control de nuestras vidas, en el recorte de nuestra capacidad de inventar nuevos mundos en este mundo, en nuestro tiempo y espacio común. Intentamos entonces imaginar y crear nuevos tiempos y nuevos espacios humanamente habitables, no como ejercicio utópico solamente, sino como combate práctico contra los muchos modos de domesticarnos, de deshumanizarnos, de volvernos hombres y mujeres funcionales a su dominación: consumistas, competitivos, egoístas, individualistas, que hacen carrera y se pisan la cabeza mutuamente para quedar en el cuadro de honor del empleado del mes, rompiendo las solidaridades clasistas, populares, las identidades que nos permiten reconocernos en colectivos que deciden con autonomía sobre los sentidos posibles de sus vidas y de sus maneras de transitar en este mundo. La prédica guevariana del hombre nuevo, de la nueva mujer, no nos resulta entonces un dogma ajeno a las tareas populares actuales, sino una condición imprescindible para crear la subjetividad que desbroce el camino a cualquier cambio social. Hombres nuevos y nuevas mujeres, que sólo pueden formarse y transformarse colectivamente, en organizaciones que amasen nuevos vínculos sociales que posibiliten imaginar el cambio social para luchar por él, no de manera solitaria, sino de forma solidaria, como parte de una praxis en la que los modos en que organizamos nuestras relaciones, en que desorganizamos las jerarquías, los autoritarismos, los hegemonismos, los sectarimos, van permitiéndonos creer que hay otra manera real de sentirnos humanos y humanas, y que el ejercicio de la militancia, aún en la resistencia, es un intenso laboratorio de nuevos mundos posibles. Éste es uno de los sentidos principales de la educación popular, que para que sea efectivamente pedagogía emancipatoria, de los oprimidos y oprimidas, o como la llamó también Paulo Freire, pedagogía de la rabia, de la indignación y de la esperanza, requiere un esfuerzo de creación, de alegría, de sistemático desafío a los poderes que siembran la desesperanza, el desencanto y el miedo. No se trata entonces de reducir la lucha social al enfrentamiento entre un modelo económico y otro, entre un modelo político y otro, entre un programa partidario y otro -mucho menos entre una plataforma electoral y otra-, sino de una cotidiana pulseada entre la esperanza y el miedo, entre el deseo y la represión, entre la subordinación y la libertad. Ser parte de estas búsquedas nos plantea muchas angustias e incertezas. Pero no hay posibilidad de soñar con certezas. Y mucho menos de dar rienda suelta a la creatividad, desde el espacio seguro de las certezas. Porque el espacio seguro de las certezas, es el lugar donde anida el conservadurismo y la mediatización de cualquier pasión. José Carlos Mariátegui nos habló en los inicios del siglo 20, del lugar del mito en la lucha revolucionaria, del lugar de la pasión en la creación heroica de los pueblos. Nos decía que es necesario, en un continente como América Latina, partir del mito, integrarlo en nuestras luchas por el socialismo indoamericano. Pero sucede que como consecuencia de las muchas represiones, y también como consecuencia de los giros conservadores de las políticas de muchas izquierdas, se descalificó al mito rebelde, se privatizaron los sueños, y el fetichismo de la mercancía logró un control casi absoluto del imaginario posible de la sociedad, del sentido común popular. Todas las dimensiones de la vida fueron mercantilizadas, y van siendo privatizadas, desde la educación hasta la salud, desde la tierra hasta el agua, desde el trabajo hasta el amor, desde el erotismo hasta los vientos, desde el amor hasta las ciencias, desde los saberes ancestrales hasta la selva amazónica. No es extraño entonces que sean las trasnacionales de la minerìa, o los zares de la soja, quienes dictan programas y contenidos de estudio en nuestros colegios y Universidades. No es extraño que sea el gobierno nacional, y el propio Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao, quien descalifique, por ejemplo, los resultados de las investigaciones que se realizaron en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, que señalan los riesgos del uso del glifosato en los embriones. Porque estos gobiernos, y sus ministros, son los custodios de las fantasías creadas por el mercado. Son los garantes de un imaginario domesticado, que acepta incluso que en nombre del progreso, se creen políticas que comprobadamente destruyen, enferman e incluso matan a los seres humanos. La recolonización del país y del continente, hoy asume esta nueva cara; y la educación se vuelve un campo de disputa para la legitimación del orden neoliberal, capitalista, trasnacional, que también es un orden racista, patriarcal, violento. La educación pública, degradada por las políticas privatizadoras neoliberales, es un campo de disputa también para quienes aspiramos a deslegitimar ese orden, y a crear desde sus orillas los brotes del desorden popular, del desorden creativo, del desorden rebelde. En este camino, hay un diálogo imprescindible entre la educación popular y quienes batallan desde diferentes lugares por una educación pública que no sea reproductora y creadora de sentidos funcionales a la dominación. Aspiramos a que este diálogo sea realizado de manera sistemática, sin resquemores, sin desconfianzas. La desconfianza es uno de los modos en los que el sistema fomenta la fragmentación de las energías populares. Nos gustaría aporta a que este diálogo, vaya siendo parte de un imaginario político pedagógico que supere las prácticas previas, y dé horizontes a las muchas rebeliones habidas en nuestras tierras y recordamos especialmente a la Reforma Universitaria- contra la educación que legitima las más diversas opresiones. El diálogo entre educadores comprometidos de la educación pública y de la educación popular, tal vez nos ayude a cuestionar nuestras propias experiencias, a reconocer sus límites, a revelar cuánto ha caminado el sistema, para apropiarse de cada uno de nuestros conceptos, y para asimilarlo a sus lógicas asistencialistas y clientelares. En tal sentido, el cuestionamiento que hacemos y nos hacemos, es también a la cooptación de franjas completas de educadores y educadoras populares que hoy son parte de la reproducción de políticas educativas públicas que se asocian como parte de las políticas asistenciales y disciplinadotas, y se vuelven, en esta dirección su contrario. En lugar de ser factores de insumisión, de rebeldía, se transforman en agentes del orden, de la domesticación, del control del riesgo. Es necesario denunciar claramente esta malversación de las experiencias de educación popular, aunque sepamos que muchos de quienes son parte de ellas lo hacen de manera ingenua, en la convicción de que están desarrollando políticas de ayuda a los sectores populares, excluidos, carenciados. Lo que es más difícil advertir, es cuánto de esta ayuda, es una manera de afianzarlos en el lugar de la exclusión, de reforzar su dependencia y de asegurar su lugar subordinado de las políticas clientelistas y de seguridad democrática, que trabajan activamente las dimensiones de la subjetividad, intentando asociar seguridad con represión, orden con disciplinamiento, y los deseos individuales con las ofertas del mercado Desde el orden organizado desde el poder, se ha logrado reducir las posibilidades populares de imaginar nuestros horizontes, hasta los límites de la sobrevivencia. Alcanzamos a imaginarnos cómo sobrevivir en el día a día... cuando podemos, cuando no nos rendimos ante la impotencia que genera un cotidiano de exclusión social sostenida. Esto es más grave todavía en los adolescentes y jóvenes, empujados a su autodestrucción por numerosas vías; o en los ancianos y ancianas, tratados como sujetos descartables por el sistema previsional y de salud, que los desconoce como personas. La criminalización de los movimientos populares y la criminalización de la pobreza, se basan en la modelación del imaginario social realizado desde el miedo al otro, al diferente, al pobre, al negro, al indio, al joven, al viejo, al homosexual, a la travesti, al inmigrante es un imaginario resultante de la colonización cultural y del racismo y la impunidad que la acompañó. De ahí surgen los peores engendros sociales, la mayor violencia y discriminación. Desde ahí se levantan los nuevos muros, los nuevos ghettos, que pretenden que los excluidos y excluidas, no logren acceder de ninguna manera al mundo protegido de los que se salvaron provisoriamente, y defienden sus ganancias y su tranquilidad, con cámaras, alarmas, y guardias privadas. Desmontar ese imaginario, avanzar hacia una educación como auténtica práctica de la libertad, de la confianza, del diálogo, de la apuesta a la formación de sujetos colectivos autónomos, con conciencia de la historicidad latente en nuestras luchas, con memoria que nutre las raíces, y con proyectos emancipatorios de cara al presente y al futuro, no para sobrevivir sin para vivir, es una caminata en la que esperamos encontrarnos. Habitar nuestro tiempo sin miedo al otro, con alegría, reconociéndonos en identidades colectivas en construcción, cuyo devenir depende de nuestra propia energía y creatividad, es una aventura que requiere inaugurar nuevos abrazos, inventar las palabras que nos falten. Pedir ayuda a la poesía, a la danza, al teatro, a la música, tanto como a la sociología, al psicoanálisis, a la historia, al juego de imágenes de una fotografía o de una película Apoyarnos en el humor para destituir jerarquías. Enredarnos en el amor para desorganizar solemnidades. Jugar y jugarnos, descreer y creer, encontrarnos en las plazas, en las marchas, en los gestos solidarios. Y empezar todas las veces que resulten necesarias, bordar nuevas imágenes en la historia de los vencidos y vencidas de todos los tiempos. Apasionarnos. Desafiar con nuestros cuerpos el disciplinamiento de nuestros propios cuerpos, la colonización de nuestros propios cuerpos, la subordinación de nuestros propios cuerpos. Rebelarnos, descolonizarnos, y celebrar las victorias del pueblo, y sufrir sus muchas derrotas sin perder la ternura jamás. Junio del 2009 |
| Siguiente > |
|---|