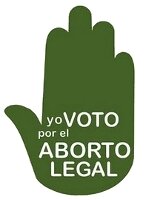|
(Intervención en el Instituto de Recreación y Tiempo Libre agosto 2008)
El título de este encuentro, a la vez de ser sugestivo como invitación al diálogo y al debate, guarda en sí mismo algunas paradojas de este tiempo.
Mi intervención habla desde el lugar donde mis pies pisan: la búsqueda que realizamos, desde el colectivo de educación popular Pañuelos en Rebeldía, para seguir creando en este tiempo y en este destiempo, un concepto y una práctica de educación popular, entendida como pedagogía de los oprimidos y de las oprimidas, y no para los oprimidos y oprimidas. Pedagogía de las resistencias y de las emancipaciones. Resistencias frente a todas las formas de opresión, explotación, dominación. Emancipaciones, que hablan de batallas concretas por la descolonización cultural, contra las distintas formas de alienación y enajenación, de desaparecernos como sujetos concientes individualmente, y como sujetos históricos colectivos. Pedagogía de la rebeldía, frente a un modelo que de un lado excluye, y del otro contiene con dádivas, el cansancio social o la desesperación. Frente a un capitalismo que acumula riquezas, convirtiendo a América Latina en territorio de saqueo, de desertificación de nuestros suelos, de extracción de los bienes de la naturaleza. Rebeldía frente a los zares de la soja, y también frente a los capitanes de la industria. Frente a los gobiernos que han favorecido y favorecen la implantación de esta forma de subordinación de nuestros intereses a los de los grandes capitales trasnacionales, sean Repsol, Cargill, o Monsanto. Pedagogía de la indignación, frente a un modelo que mata y miente. Mata de desnutrición, y miente ocultando las cifras de las muertes. Miente ocultando la inflación, con índices donde lo único que crece es la incredulidad hacia quienes hacen cálculos for export. Pedagogía del diálogo, en tiempos en que se levantan grandes monólogos nacionales que pretenden, si hablan desde el gobierno que quienes no los apoyan son golpistas, y si hablan desde la oposición de derecha, que quienes no se disciplina bajo su hegemonía, es porque son oficialistas. Ni golpistas ni oficialistas. Hablamos de educación popular y de creación de poder popular, como un diálogo que no respeta las hegemonías que reproducen el statu quo y la dominación, sino que avanzan en la creación de sentidos que se insubordinan frente a los poderes; un diálogo que posibilita la construcción colectiva de conocimientos, el respeto a la diversidad; como camino que permita la constitución del pueblo como sujeto histórico, autónomo, creador y reinventor del mundo, a través de sus búsquedas y prácticas de poder popular.
Hablamos también de la educación popular como pedagogía de la esperanza. En tiempos en que América Latina pelea con uñas y dientes por salir del pozo al que la condujeron las décadas de dictaduras y de democracias maniatadas, buscando la recuperación de su soberanía, y enfrentando el poder desafiante del imperialismo que ha incrementando y mundializado sus fuerzas, la esperanza se vuelve cada vez más un dato fundante de la posibilidad de seguir construyendo una vida digna de ser vivida.
Pedagogía de los oprimidos y oprimidas, de la resistencia y de las emancipaciones, de la rebeldía, de la indignación, del diálogo, de la esperanza
En una palabra, pedagogía de la transformación social y no del control del riesgo. Pedagogía para aportar a los procesos organizativos del pueblo, buscando la manera de que nuestra intervención no sea complemento de las políticas asistenciales de control y disciplinamiento de las rebeldías. Pedagogía para que nuestras intervenciones no se vuelvan instrumentos de reaseguro de la gobernabilidad que requieren los capitales trasnacionales para garantizar sus inversiones, apelando para ello incluso a iniciativas participativas que apuntan al control del riesgo social, y construyendo movimientos que actúan como correas de transmisión de las políticas de gobierno, movilizando intensos recursos hacia programas que luego se utilizan para llenar actos, destrozando la solidaridad del pueblo con el pueblo en la pelea por el reparto de migajas.
El esfuerzo que estamos planteando es: ¿cómo hacer para que nuestras prácticas no se vuelvan lo contrario de lo que proclamamos en nuestras teorías? ¿cómo hacer para no quitarle radicalidad a las palabras, para no adormecerlas? ¿cómo hacer para no llamar participación a las prácticas de manipulación; para no llamar emancipación a las políticas de domesticación; para no creer-nos constructores del futuro, mientras actuamos como conservadores del statu quo? ¿cómo hacer para que quienes ayer tiraban las vallas, hoy no se vuelvan celosos custodios de los nuevos corralitos?
Estamos ante un nuevo momento político en América Latina. El cansancio de los pueblos en las políticas neoliberales se expresó de diferentes maneras durante la década anterior. En la Argentina, el 19 y 20 de diciembre pronunciamos nuestro Ya basta.
Emerge en los inicios del siglo 21 un nuevo horizonte posible de cambios en todos los países del continente.
Este escenario no puede sin embargo ser leído con burdas simplificaciones, como las que pretenden colocar bajo un mismo rótulo a gobiernos tan diversos y que expresan intereses de clase tan variados como el de Hugo Chávez, en Venezuela, el de Lula en Brasil, el de Evo Morales en Bolivia, el de Tabaré en Uruguay, el del matrimonio Ortega en Nicaragua, o el del matrimonio Kirchner en Argentina.
El escenario latinoamericano plantea un desafío, sin embargo, común a todos los movimientos sociales: multiplicar sus capacidades de intervención política, formando a millares de militantes. Subrayo y destaco la palabra militante. No se trata de funcionarios del Estado -aunque puedan eventualmente serlos-. No se trata de gestores de una ONG -aunque puedan serlos-. El desafío es generar movimientos que se vuelvan auténticas escuelas en las que los hombres y mujeres, militantes del pueblo, aprendan y enseñen caminos a la historia; para que el horizonte no se detenga en las viejas prácticas populistas o en los límites impuestos por modelos neodesarrollistas. Formar y formarnos como hombres nuevos y nuevas mujeres, capaces no sólo de gestionar un programa de sobrevivencia, sino de reinventar el trabajo genuino y con él, las posibilidades de nuevos vínculos sociales. Reinventar la educación, la salud, la vivienda, todos los derechos negados por este patrón de acumulación capitalista, que ha hecho de la exclusión la marca de diferencia.
El nuevo escenario latinoamericano requiere de movimientos populares capaces de hacer avanzar los procesos sociales en cada uno de los países, sin reproducir los discursos del poder hegemónico mundial que delimitan los territorios del juego, y también sus reglas. Hacer nuestro propio juego. Reinventar también los territorios posibles, siendo capaces a la vez, cuando los gobiernos avanzan en desafíos a ese poder, de sostener las posibilidades de confrontación abierta con el imperialismo, y sus políticas de agresión, militarización, invasiones, desestabilización.
En el actual contexto latinoamericano, encuentro al menos cuatro desafíos comunes para los movimientos populares:
- El desafío del antiimperialismo, que en este tiempo implica conocer los mecanismos de dominación que utilizan las corporaciones trasnacionales, y los instrumentos de gobierno mundial.
- El desafío de la politización de las prácticas sociales. Que superen las experiencias de dimensiones sólo locales o corporativas, reivindicativas o sectoriales.
- El desafío de la formación masiva de militantes populares, con capacidad para establecer vínculos entre las estrategias de acción y las relaciones que definen la vida cotidiana.
- El desafío de la creación de capacidades para pensar críticamente la realidad, para no reproducir modelos de obediencia debida, sino una militancia con iniciativa de transformación social.
En el nuevo contexto latinoamericano, necesitamos analizar también que fracciones de la burguesía, vienen reorganizando sus fuerzas, y así la derecha oligárquica, ha venido construyendo modelos de movilización, que incluyen la intensa manipulación de amplias franjas de la sociedad, homogeneizadas tras los grupos de poder, por medio de diferentes consignas. Autonomías, seguridad, defensa del campo, han sido distintas maneras de reorganización de grupos de derecha, con capacidad de movilización de fuerzas subalternas, y de construcción de hegemonías. Sectores que lograron disputar el escenario político, e incluso hacerse fuertes en determinadas regiones. Deconstruir los discursos hegemónicos, en este caso, implica no sólo repensar las prácticas sociales en las que participamos, sino ampliar las políticas comunicacionales, y nuestros propios discursos que al mirar la realidad en términos dicotómicos, favorecen muchas veces estos reagrupamientos de fuerzas hegemonizadas por las derechas conservadoras.
Un desafío principal, es por todo ello, abrir un campo de acción político pedagógica no inmediatista. Abarcar en nuestros procesos la posibilidad de creación de proyectos que trasciendan el discurso del día de gobierno y oposición, o las agendas instaladas por los grandes medios de comunicación, manejados también por gobierno y oposición. Proyectos que recreen las dimensiones de la autonomía, de la descolonización cultural, del anticapitalismo.
Jugar y jugarse, es el título de un libro organizado por nuestro compañero de equipo Mariano Algava. Y a eso precisamente nos referimos. Jugar no para distraer o distraerse de los problemas acuciantes que no se resuelven, no para contener, no para disipar los malestares grupales, no para relajar la crispación del hambre o de las ausencias que no tienen respuestas (Nombro ahora a Julio López).
Jugar, para intentar integrar en nuestras rebeldías la dimensión lúdica que imprima a las mismas mayor capacidad de desorganización del poder, y de constitución de nuestras fuerzas en colectivos, en equipos que se juegen.
Jugarse para imaginar horizontes nuevos para nuestros juegos, que vayan más allá del titular del día.
Animarse a pensar en el juego de la descolonización cultural, implica mirar con riesgo nuestra historia. Riesgo para nuestras certezas y para nuestras identidades. Para nuestras creencias y para nuestras políticas. Implica mirar al Paraguay, y asumir la deuda histórica creada con la Guerra del Paraguay, y con la fraudulenta negociación de Yacyretá. Implica mirar el bicentenario de la Independencia, con los ojos de los pueblos originarios que en nombre de la patria y de la nación nacientes fueron exterminados o confinados a los rincones del olvido y de la dura sobrevivencia, de los cuales hoy no se los quiere dejar salir, en nombre del desarrollo. Jugarse implica pensar más allá de los señores Grobocopatel y Miguens el conflicto agrario; y decir sí a las retenciones a los grandes, exigiendo una efectiva distribución de riquezas; pero también implica decir no a las expulsiones de las tierras de los pequeños productores. Significa apostar enteramente a la soberanía alimentaria, a la reforma agraria integral, a la recuperación de la soberanía popular.
Jugarse a criticar las consecuencias de la colonización cultural en nuestras tierras, es asumir que el capitalismo y el patriarcado son parte de la cultura impuesta desde Europa; y que batallar contra los fundamentalismos, legalizando el aborto, avanzando en las políticas de defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, actuando en la integración de las diversidades sexuales, implica el enfrentamiento con la jerarquía vaticana, la misma que bendijo la colonización y que dio apoyo a tantas dictaduras en América Latina. La misma que negó el derecho a la existencia de los pueblos indígenas, afrodescendientes, el derecho a la decisión autónoma sobre nuestras vidas de las mujeres, estigmatizando a quienes se alejan del patrón heterosexual.
La educación popular, en esta perspectiva, integra los proyectos de recreación y las prácticas socioeducativas, buscando que fortalezcan las dimensiones fundamentales de las batallas políticas. Y en ese camino, abre ventanas al diálogo entre las diferentes interpretaciones de la historia que en los últimos años vienen fragmentando al campo popular argentino. Desde esa ventana es que realizo este diálogo, sabiendo que quienes somos parte del mismo estamos mirando seguramente hacia distintas direcciones, pero jugando a encontrar las vueltas de la historia en las que nos encontremos, nos crucemos, y logramos reconocernos.
|