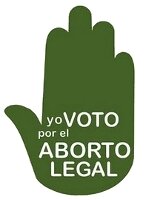| Patricia Agosto - El saqueo de la naturaleza y luchas de resistencias |  |
 |
|
En la etapa actual de capitalismo global, la apropiación de los bienes de la naturaleza en diversas partes del mundo es una necesidad asociada a la propia reproducción del sistema. Los capitales de los grandes países industriales, muchos de ellos transnacionales, buscan aprovisionarse de esos bienes en otras regiones, con el fin de sostener el crecimiento de sus economías. Las políticas de saqueo y expropiación que conlleva esta búsqueda no podrían ser llevadas a cabo sin la complicidad de los estados y de los capitales nacionales, muchas veces asociados.
Muchas regiones del mundo son víctimas del saqueo y la destrucción de la naturaleza. Una de ellas es América Latina que posee un territorio rico en agua, minerales, biodiversidad, petróleo, gas, recursos forestales y una gran extensión de tierras fértiles aprovechables para desarrollar una diversidad de cultivos. Esas riquezas convirtieron a nuestro continente en un escenario clave de la nueva disputa por territorios y bienes de la naturaleza entre los grandes capitales, nacionales y extranjeros, y las comunidades allí asentadas. En el caso concreto de nuestro país, las luchas cotidianas por los bienes de la naturaleza demuestran la continuidad de la política de entrega que caracterizó la década de los 90, con el apogeo de las reformas neoliberales, que remataron nuestras riquezas al mejor postor entre los empresarios capitalistas. Este remate y esta entrega tiene víctimas concretas, las poblaciones que viven en los territorios ricos en recursos, muchas de las cuales son comunidades campesinas e indígenas que, a lo largo del país, han convivido durante siglos con la naturaleza, respetando sus ciclos y cuidando su salud. Hoy, estas comunidades se ven sometidas al despojo abierto y a la represión directa cada vez que se niegan a ver dañada y entregada la naturaleza al voraz capital. Una de las regiones del país más afectadas en este sentido es la Patagonia, que, por poseer importantes riquezas naturales, vive un proceso de extranjerización de sus tierras y de los recursos que alberga. Este proceso ha traído aparejada la violación sistemática de los derechos humanos de los pueblos originarios, campesinos y poblaciones que allí viven y resisten. Allí, en la región sur del país, el pueblo mapuche protagoniza una lucha por el reconocimiento de los derechos ancestrales de sus tierras y contra los desalojos a que son sometidas las comunidades por parte de grandes terratenientes que históricamente han acumulado miles de hectáreas en la región. Frente al despojo de su territorio, se han dado muchos casos de recuperación comunitaria de tierras en las provincias de Neuquén y Río Negro. Sin embargo, la respuesta de los terratenientes, en complicidad con los poderes públicos, ha sido judicializar los casos, acusando incluso de usurpadores a los integrantes de las propias comunidades. En este sentido, se destaca el caso de la corporación italiana Benetton que ha adquirido 900.000 hectáreas en la Patagonia. Hoy, en la provincia de Chubut, la disputa con el empresario italiano está protagonizada por Atilio Curiñanco y Rosa Rúa Nahuelquir, que fueron desalojados en octubre de 2002 de 542 has. de tierra que habían recuperado dos meses antes de la Compañía de Tierras del Sud Argentino, propiedad de los Benetton. En 2004, el matrimonio mapuche enfrentó un juicio oral y público por presunta usurpación, tras una denuncia presentada por el grupo italiano, en el cual fueron sobreseídos. En febrero de este año, la comunidad mapuche Santa Rosa-Leleque, conformada entre otros por Rosa y Atilio, recuperó nuevamente el lote, que actualmente está otra vez en disputa judicial con Benetton. Sin embargo, la corporación italiana no es la única que posee enormes extensiones de tierras en la Patagonia y otras regiones del país. La extranjerización del territorio es un proceso que viene en aumento en los últimos años. Entre los magnates extranjeros, podemos mencionar al inglés Joe Lewis, quien en 1997 compró 14.000 hectáreas de tierras en la localidad de El Bolsón, provincia de Río Negro. A lo largo de los años, la sociedad anónima Hidden Lake -propiedad de Lewis- ha ido comprando, con la complicidad de la inmobiliaria Van Ditmar de Bariloche, propiedades cercanas a importantes fuentes de agua en toda la cordillera. Para completar el enorme imperio natural que posee, con cascadas, bosques naturales y el Lago Escondido incluido, Lewis está gestionando la compra de 100 has. fiscales, con el fin de construir un aeropuerto. Para cuidar sus propiedades, el empresario inglés posee un grupo armado que amenaza a quienes intentan acercarse a sus propiedades. Los grandes magnates extranjeros que adquieren millones de hectáreas también utilizan el disfraz ecologista para lograr sus propósitos. Algunos de ellos, como el estadounidense Douglas Tompkins, ha constituido fundaciones ecologistas que le han llevado a adquirir miles de hectáreas en la Argentina y en Chile, con el supuesto propósito de cuidar el medioambiente. Este magnate posee alrededor de un millón y medio de hectáreas distribuidas en la Patagonia argentina, el sur de Chile, Corrientes y Misiones, ésta última provincia ubicada en la Triple Frontera, donde se haya el Acuífero Guaraní, una de las reservas de agua potable más importante del mundo. En otras regiones del país la presencia de empresas extranjeras que violan los derechos de los pueblos originarios también es muy fuerte. En la provincia de Salta, el ingenio San Martín de El Tabacal, propiedad del grupo norteamericano Seabord Corporation, viene realizando despojos a la comunidad Ava Guaraní, con la complicidad de los gobiernos nacional y provincial. La corporación extranjera, dueña en la Argentina de azúcar Chango, sostiene, desde hace muchos años, un conflicto con la comunidad por la posesión de 5000 has. en la región llamada La Loma, que llevó a la empresa a realizar varios desalojos y a denunciar a varios de los miembros de la comunidad por usurpación. El pueblo mapuche de la provincia de Chubut también enfrenta proyectos de megaemprendimientos turísticos, que implican la compra de gran cantidad de tierras, con sus respectivos desalojos. Es el caso del conductor televisivo Marcelo Tinelli, propietario de grandes extensiones en la zona de Río Percey, cercana a la ciudad de Esquel. La conversión de las tierras y de los recursos de uso colectivo en propiedad privada ha implicado su cercamiento, dejando a las comunidades de la zona sin acceso a la laguna Trafipán y a la leña del lugar, elemento esencial para enfrentar el invierno patagónico. Insólitamente, el megaproyecto, un monumental centro de ski, recibiría el nombre mapuche de Trafipán 2000, a pesar de que implicaría el desalojo de 30 familias mapuche y campesinas. El saqueo de la Patagonia también está relacionado con las enormes masas de agua de la región, representadas por enormes lagos y ríos correntosos que descienden de la cordillera, característica que permite que una de las formas de aprovechamiento posible sea la generación de energía. Uno de los proyectos que existe, en este último sentido, es el de Aprovechamiento Hidroeléctrico de la Cuenca del Río Carrenleufú, que llevaría a la construcción de seis represas en la zona de Corcovado, también en la provincia de Chubut. La concreción del proyecto implicaría la inundación de aproximadamente 11.000 hectáreas, provocando la pérdida de masa boscosa nativa, la muerte del río -que quedaría represado en su totalidad-, la contaminación de sus cuencas y el desalojo y la relocalización de la población de la zona, que sería obligada a abandonar las tierras en las que viven y trabajan. Detrás del proyecto está la corporación española Santander, que requiere mayor volumen energético para la planta de producción de aluminio Aluar, de la cual es accionista. Entre las comunidades que serán afectadas por la muerte del río se encuentran las poblaciones rurales de la zona, que viven de la ganadería extensiva y la agricultura de subsistencia y una comunidad mapuche, Pillán Mahuiza, que quedará 60 metros bajo el agua de concretarse el proyecto. El poder político local, corrupto y autoritario, se ha encargado de construir un discurso para convencer a la población de los beneficios del proyecto trabajo y nuevas fuentes de energía- y no ha escatimado en utilizar la violencia institucional, mediante amenazas y persecuciones, para acallar la resistencia al proyecto. Entre las empresas que los mapuche deben enfrentar en defensa de la naturaleza se hallan empresas petroleras. En la provincia de Neuquén, la comunidad Lonko Purrán sufre, como otras en el mundo y en la región, el impacto de la explotación de hidrocarburos por parte de la empresa Repsol YPF. Por esta razón, el 16 de junio de 2006 el Lonko de la comunidad, Martín Velázquez Maniqueo, participó en representación del Pueblo Mapuche en la Contrajunta de Afectados por Repsol YPF, para denunciar la contaminación y los impactos culturales que la explotación petrolera trae a distintos pueblos originarios de América Latina. La comunidad Lonko Purrán no sólo enfrenta a la empresa española instalada dentro de su territorio, sino también a la estadounidense Apache Corporation, que pretende explorar y explotar siete pozos en territorio mapuche. Hasta ahora, el proyecto ha sido frenado por las acciones de protesta emprendidas por la comunidad, tales como el bloqueo de caminos utilizados por la empresa. En el contexto regional los efectos de las explotaciones petroleras no son nuevos. Lo novedoso en esta etapa es la diversificación de las empresas exploradoras concesionarias. En todo caso, la respuesta de la provincia fue enviar fuerzas especiales antimotines que desalojaron violentamente a las familias que bloqueaban los caminos e hirieron con balas de plomo a Carlos Marifil, uno de los manifestantes. La comunidad también ha enfrentado a la empresa en Tribunales. Durante este año, dos autoridades de la comunidad, junto con dos integrantes de la Confederación de Organizaciones Mapuche de Neuquén, afrontaron un juicio por la acusación de turbación de la tenencia por parte de la empresa Apache Corporation, en el cual obtuvieron un fallo favorable en la Cámara Penal de Zapala, el 19 de junio. El protagonismo del Pueblo Mapuche en la lucha por la defensa de la naturaleza está relacionado con su cosmovisión, con su concepción de territorio y con el lugar que ocupa la espiritualidad en su cultura. El territorio es concebido no sólo como un espacio geográfico donde se habita, sino como ámbito en el que los seres humanos y la naturaleza constituyen un todo indivisible, un círculo equilibrado de vida. La relación seres humanos y naturaleza se piensa circular, armónica y basada en el principio de la reciprocidad se da y se recibe a la vez-. A partir de esta concepción, la identidad mapuche se sustenta en la necesidad de estar en equilibrio con el todo, que incluye elementos naturales, culturales y espirituales. Por ello se oponen tan incansablemente a la destrucción del territorio. Asesinar un río, una montaña, un bosque o contaminar la tierra es sinónimo del quiebre de esa relación. Perder un elemento de la naturaleza implica también perder un elemento de la cultura. Y en esta concepción confluyen otros pueblos originarios de otras regiones del país y de América latina que también han emprendido la lucha contra el saqueo y el despojo de los bienes de la naturaleza, con la convicción de que fueron ellos los que han sabido cuidarla a lo largo de los cinco siglos de resistencia a la colonización extranjera. La lucha contra empresas petroleras también es importante, desde hace varios años, en el norte de la provincia de Salta, en la localidad de General Mosconi. En esta región, que concentra grandes riquezas naturales, la presencia de las multinacionales ha generado graves consecuencias. General Mosconi es la segunda cuenca petrolífera y gasífera del país, y está próxima a una de las regiones más ricas en biodiversidad: la reserva de biosfera de la Yungas. La privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales YPF- provocó importantes modificaciones en la comunidad. El poco trabajo existente es temporario, precarizado, y las condiciones del mismo están muy deterioradas, en comparación con la época en que la empresa era estatal. Desde la década de los noventa, empiezan a aparecer los «piquetes» como parte de la resistencia del pueblo frente a la necesidad de trabajo. La respuesta de los gobiernos siempre fue la criminalización y judicialización de la protesta, «militarizando» la zona. Las diversas e intensas represiones por parte de las fuerzas de seguridad, como gendarmería y la policía provincial, dejaron un saldo de cinco jóvenes asesinados y más de 200 heridos. Muchos de los mosconences se encuentran judicializados. Pepino Fernández, uno de los referentes de la Unión de Trabajadores de Desocupados UTD- de General Mosconi, que continúa luchando tenazmente contra la expropiación de nuestros recursos naturales, cuenta en la actualidad con 105 causas judiciales. Otra de las consecuencias que traen estas multinacionales en la zona son los graves perjuicios ocasionados al medioambiente por la actividad petrolera y los desmontes masivos debido al crecimiento de las grandes plantaciones de soja. En este proceso de recolonización que vive el continente y nuestro país, las comunidades indígenas han resistido junto con poblaciones, vecinos y movimientos sociales. En el caso de las exploraciones y explotaciones mineras, las comunidades y organizaciones mapuche de Río Negro y Chubut, además de tomar iniciativas para impedir los cateos, han participado en las asambleas de vecinos autoconvocados que se oponen a la minería, tanto en Ingeniero Jacobacci Río Negro- como en Esquel -Chubut. En la lucha contra la minería, otra importante riqueza en la zona patagónica, es emblemática la lucha del pueblo de Esquel contra la empresa canadiense Meridian Gold que intentó iniciar la explotación de oro en la región utilizando cianuro, que traería como consecuencia la contaminación de las tierras y del agua. La empresa se ha enfrentado a todo un pueblo, que ha constituido una organización, Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina de Esquel, que logró, mediante la lucha comprometida y tenaz, frenar los proyectos de la empresa. La lucha contra las empresas mineras ha ido encontrando, en estos últimos tiempos, otros escenarios para hacerse oír. Frente al abanico de proyectos de exploración y explotación minera en el noroeste argentino, han surgido otras asambleas de vecinos de diferentes localidades que se fueron encontrando y articulando en distintos espacios. El propósito es construir lazos solidarios que permitan desarrollar estrategias colectivas frente a los poderosos enemigos que tienen que enfrentar. Nombres como Famatina, Andalgalá, Calingasta y otras localidades de las provincias de Catamarca, San Juan, La Rioja y Mendoza se escuchan casi a diario como un reflejo de esta lucha en defensa del territorio y sus bienes. También en defensa de uno de los bienes de la naturaleza, las aguas de un río, se levantó una localidad de la provincia de Entre Ríos, Gualeguaychú, contra la instalación de plantas pasteras en el Río Uruguay, que provocaría la contaminación del río y la muerte de una ciudad. En los últimos años, muchos de los conflictos relacionados con las tierras han tenido una causa concreta: la implantación del modelo sojero. La soja ocupa hoy, en la Argentina, el 55 por ciento del área sembrada, y su exportación, junto con los derivados, genera casi el 30 por ciento de las divisas del país por ventas al exterior. La expansión de este modelo agroexportador está destruyendo el patrimonio ambiental e incrementando la pobreza. El avance del monocultivo es precedido por el desmonte de bosque nativo. Los cultivos transgénicos implican también el uso indiscriminado de herbicidas, tóxicos para otras plantaciones, animales y seres humanos. A causa de la fiebre de la soja, no sólo se destruyen ilegalmente montes y bosques nativos, sino también se desalojan y aplastan a muchas comunidades indígenas y campesinas que, a causa del encierro de los campos, la matanza de animales, la fragmentación de comunidades, las fumigaciones y demás fenómenos desconocidos en años anteriores, se ven impedidas de desarrollar un estilo de vida genuino, que representa su cultura e identidad. El boom sojero es fuente de nuevas y grandes riquezas para algunos y causa de pobreza y desarraigo para muchos. Los mecanismos utilizados para imponer este monocultivo son diversos. Los empresarios agroganaderos en muchos casos, con el apoyo de policías, jueces de paz, fiscales y funcionarios entran a los campos y presionan a los campesinos para que los abandonen, mostrando títulos a veces obtenidos en remates de dudosa legalidad. La mayoría de los pequeños productores agrarios tienen una tenencia precaria de la tierra: pocos son propietarios, algunos son arrendatarios y muchos, la gran mayoría, poseedores. A través de estos procesos, las comunidades rurales, que tradicionalmente basaban su trabajo en la diversidad de los cultivos, pierden sus tierras y sus posibilidades de sobrevivencia, ante el avance arrollador de este monocultivo, que destruye el medioambiente y viola los derechos más elementales de las comunidades campesinas. Es fácil visualizar que las tierras y los bienes de la naturaleza de nuestro país están en la mira de los grandes intereses capitalistas nacionales y extranjeros, razón por la cual las comunidades que allí habitan constituyen un obstáculo para su apropiación y explotación. Para enfrentar las resistencias que construyen los pueblos frente al saqueo, las poderosas corporaciones transnacionales, con la complicidad de los poderes políticos locales, provinciales y nacionales, utilizan estrategias también poderosas. Así, la militarización en las zonas en disputa; la aprobación de leyes terroristas, intentando aplicarlas a quienes se resisten; y la judicialización y criminalización de las luchas, forman parte del cuadro de situación. La represión de las fuerzas de seguridad; las órdenes de desalojo y la apertura de causas penales por parte de la justicia; la venta ilegal de tierras supuestamente fiscales; las permanentes intimidaciones de empresarios y fuerzas públicas completan el cuadro, siendo formas frecuentemente aplicadas por los poderes privados y públicos contra las comunidades que luchan, en su afán de hacer desaparecer los obstáculos para concretar grandes negociados. El panorama nada alentador que parece abrirse en nuestro país tiene una contracara que fluye de las esperanzas de cambio. Las comunidades y los movimientos sociales protagonizan cotidianamente grandes resistencias, haciendo frente a la subsistencia diaria y denunciando, a su vez, la vulnerabilidad de sus derechos más elementales. Entre esos derechos, el más trascendente es el derecho a la vida, puesto en jaque cuando las empresas saquean, contaminan y destruyen los bienes de la naturaleza. Es tan importante la lucha que emprendemos que consideramos que hay desafíos necesarios que los movimientos sociales no tenemos que perder de vista a la hora de enfrentar las estrategias de recolonización que sufrimos. Entre ellos creemos que se hace necesario conocer las estrategias, los proyectos y las formas de operar de los grandes capitales, tanto a nivel regional como a nivel continental y global. Son necesarios espacios de encuentro entre comunidades y movimientos sociales para intercambiar el conocimiento sobre esas estrategias y las distintas visiones del mundo, dando lugar a la creación colectiva de conocimientos que nos permitan enfrentar mejor las distintas opresiones. También es necesario conocer y articular las experiencias de lucha y resistencia relacionadas con los bienes de la naturaleza, con el propósito de superar la fragmentación a que se ven sometidos los movimientos populares y buscar los objetivos comunes de todas las luchas, que es la defensa de la vida y la naturaleza. Cuando reiteramos la necesidad de articulación, no pensamos solamente en los movimientos directamente afectados por el saqueo de recursos, sino por otros movimientos y organizaciones que luchan por otro mundo posible, aún cuando no lo hagan por la defensa de un recurso en particular. Es necesario armar estrategias contra la idea de que hay conflictos que no son prioridad porque no nos afectan directamente. En realidad, se trata de una lucha por la vida que se ve amenazada por los intereses de los grandes capitales, y en este sentido nos afecta a todos. También creemos necesario pensar colectivamente, no solo las formas de resistir al saqueo y el despojo, sino también nuestro proyecto de vida para empezar a construirlo en el presente. En ese camino de construcción también va adquiriendo un lugar protagónico la constitución de una nueva subjetividad que nos permita ver que sí podemos, a pesar de las aparentes armas indestructibles que utiliza el capital para terminar con nuestra naturaleza y nuestras vidas. Nos parece importante escuchar a los pueblos originarios para poder rescatar y practicar el verdadero significado de palabras como territorio, reciprocidad y solidaridad entre los seres humanos y la naturaleza. En 2002, los pueblos indígenas de Abya Yala de Ecuador se expresaban así contra el proyecto del ALCA: Nosotros venimos a hablarles en nombre de todas las vidas, pero sobre todo de aquellas que no están más. Venimos a hablarles de los seres de las aguas, de los seres de la montaña y de la selva, de los seres de la fecundidad, de los seres de la siembra, de los seres de la cosecha, de los seres de la abundancia, de todos los seres que nos sentimos amenazados con su "plan integrador" (...) Estos pueblos originarios plantean como necesario: Afirmar el amor, respeto y veneración por nuestra Pachamama, por nuestra Madre Tierra y desde ella, amor, respeto y veneración por todos los seres vivos. La tierra es nuestra madre, todo lo que afecta a la tierra afecta a los hijos de la tierra. En esto creemos: la Tierra no pertenece al hombre, sino que el hombre pertenece a la Tierra. Este es el decir de nuestros pueblos originarios y nada más lejos de lo que nos impone a diario este sistema depredador de nuestro territorio y de nuestras vidas. |
| Siguiente > |
|---|