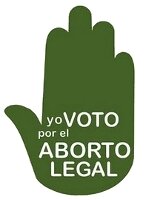| Miguel Andrés Brenner - Venturas y desventuras de la pedagogía. A modo de ensayo Una memoria |  |
 |
|
Junio de 2006
Los textos... son conjuntos de signos que han poco o mucho roto sus amarras con las cosas que ellos designan. Pero, entre estas cosas dichas, hay hombres que actúan y sufren; además los mismos discursos son acciones. Es por esto que el lazo mimético -en el sentido más activo del término- entre el acto de decir (y de leer) y el actuar efectivo nunca se rompe completamente. Solamente se vuelve más complejo, más indirecto, por la escisión entre signum et res.
Paul Ricoeur(1)
Venturas y desventuras de la pedagogía. Simplemente un ensayo, una memoria. No pretende ser un texto con altura académica, pero sí con los pies en el barro desde donde toda elevación se torna posible.
La pasión y el desencanto serán notorios en su narrativa, para finalizar con una mueca, la caricatura educativa, producto de las políticas educativas en ejercicio. Llegado el momento, Ud. lector, sonreirá, sentirá una especie de tensión entre el chiste y la realidad. Hasta, quizá, se pregunte ¿qué estoy leyendo? ¿Es que no vale la pena leer la realidad? El problema es que la vida es algo serio, es lo más hermoso, lo más digno, y toda justicia radica en una vida que genere más vida. Pero, ¿tiene que ver el presente relato con la vida? Y pareciera que hubieran víctimas, pero no victimarios. Es grave, ya que, en tales condiciones, las mismas víctimas pueden convertirse en victimarios de sí mismas. Valga este relato como denuncia. Ya Paulo Freire, en varias de sus obras, formuló el anuncio. Paulo Freire, hasta ahora, el último gran pedagogo y profeta de nuestro tiempo. Ciertamente la historia no finaliza, y queda la esperanza. Venturas y desventuras de la pedagogía. Simplemente un ensayo, una memoria. No pretende ser un texto con altura académica, pero sí con los pies en el barro desde donde toda elevación se torna posible. La pasión y el desencanto serán notorios en su narrativa, para finalizar con una mueca, la caricatura educativa, producto de las políticas educativas en ejercicio. Llegado el momento, Ud. lector, sonreirá, sentirá una especie de tensión entre el chiste y la realidad. Hasta, quizá, se pregunte ¿qué estoy leyendo? ¿Es que no vale la pena leer la realidad? El problema es que la vida es algo serio, es lo más hermoso, lo más digno, y toda justicia radica en una vida que genere más vida. Pero, ¿tiene que ver el presente relato con la vida? Y pareciera que hubieran víctimas, pero no victimarios. Es grave, ya que, en tales condiciones, las mismas víctimas pueden convertirse en victimarios de sí mismas. Valga este relato como denuncia. Ya Paulo Freire, en varias de sus obras, formuló el anuncio. Paulo Freire, hasta ahora, el último gran pedagogo y profeta de nuestro tiempo. Ciertamente la historia no finaliza, y queda la esperanza. Entonces, ¿cuál será nuestro derrotero de aquí en adelante? En una primer etapa, las prácticas teórico pedagógicas en nuestras escuelas durante las décadas del 80 y del 90 del siglo XX, en especial, dentro de lo posible, tal como aparecen en lo que denomino cocina de la cuestión que, generalmente, ningún libro de texto o documento oficial plasmará, sin olvidar que son prácticas ético-políticas. No existe pretensión alguna de ser exhaustivo, simplemente, una invitación al debate, a modificar los enunciados, a completarlos, a rechazarlos. En una segunda etapa, ¡he aquí la sorpresa!, puesto que su estilo excede a una producción académica. Quien aplaudirá por el desacartonamiento, quien rechazará por falta de seriedad. Es que la invitación es a la risa a fin de valorar en la caricatura la distancia entre la seriedad de las teorías pedagógicas del neoliberalismo y el sentir cotidiano de quienes enseñan. Pero, el chiste llega a su fin. PRIMER ETAPA Sobreviene la democracia, fines de 1983. Aparece la democracia como criterio fundamental de la vida de las escuelas. Se extrapolan cualidades del ámbito político institucional, ausentes dramáticamente cuando el genocidio, a la cotidianeidad. Las nociones de disciplina y represión implican significados perniciosos. Importa la participación. Se suceden múltiples jornadas, reuniones en función de la participación, que adolece de carencia de marcos teóricos, la experiencia personal sería suficiente. El juego y su espíritu se constituyen en herramientas fundamentales de la didáctica. El placer en oposición a la represión. De ahí la insistencia en las clases como aula-taller. Se talleriza la enseñanza, toda exposición teórica se constituye casi en mala palabra, excepto la que se publica en diversos documentos (circulares, disposiciones, resoluciones) y libros de texto que anuncian las bondades de la novedosa instancia. Aparece una pedagogía light, una especie de activismo donde importa la actividad, participación, del alumno y no la presencia del docente, no su autoridad. Es que políticamente el concepto autoridad se encuentra impregnado de treinta mil desaparecidos, y las voces críticas al respecto no pueden ser escuchadas (no confundir autoridad con represión). La psicología ofrece en los documentos oficiales ingentes explicaciones al respecto. Toda una serie de equipos ministeriales trabajan en tal sentido. Entre tanto, y casi contradictoriamente, surgen los diseños didácticos a partir del modelo de aprendizaje por objetivos, con una fuerte impronta fordista, antaño ya criticada, v.gr., por el pedagogo mexicano Ángel Díaz Barriga(2) o el español Gimeno Sacristán(3). Se conciben los aprendizajes operacionalizados, segmentados entre sí, seleccionados supuestamente sin criterios valorativos. Predomina la racionalidad instrumental. Entonces, la evaluación por objetivos de aprendizajes, cada conducta, fragmentada de otras, debe ser totalmente previsible, observable, cuantificable, medible. Las planificaciones son observadas por las autoridades educativas a fin de constatar que dichos objetivos aparezcan, materializados en verbos. Se presentan, a modo de ejemplos, y de manera impresa, múltiples verbos, y los docentes tratan de utilizarlos (en muchísimas ocasiones de manera mecánica) para que no se repitan. Se cumple con la formalidad, pero los aprendizajes se disocian. La fragmentación aparece en la didáctica. En este terreno, paradójicamente, el constructivismo tendría su base de posibilidad. Si bien no se encuentra escrito como normativa, todos saben que deben ser constructivistas en el proceso de conducción de los aprendizajes. La palabra didáctica que apunta a la enseñanza, también se convierte en mala palabra(4). Ocurre que en el nivel terciario para la formación de docentes se enseña el constructivismo (al que no había que llamar teoría, sino propuesta) conductistamente, pero se pretende que los noveles maestros, en el aula, sean constructivistas. No habría que señalar el error, supuestamente, en grupo, los alumnos se darían cuenta por sí mismos. Existe casi temor en reconocer que la exposición teórica es una necesidad que tiene el maestro. Tan caricaturesca la cuestión que se alzan voces para señalar que dicha propuesta no niega la clase teórica. Entre tanto, los inspectores, estamento intermedio entre las autoridades políticas y las escuelas, exigen el constructivismo, es una especie de imperativo no reconocido como tal, pero los alumnos de los sectores populares, muy especialmente, aprenden cada vez menos. Entonces, se asigna la culpa al maestro por cuanto, supuestamente, no conocería dicha propuesta. Las circulares de la política educativa, en sus enunciados normativos, no señalan término alguna que pueda asimilarse a obligación, a deber. Toda exigencia se designa como propuesta. En la cotidianeidad de la vida escolar no se supone que una propuesta pudiera tener otra, contrapropuesta (en una mera perspectiva democrática). Las direcciones de los establecimientos asimilan propuesta a obligación, sin discusión alguna. Comienzan, así, a aparecer términos simulantes, se simula democracia, se simula participación, se simula. La prohibición se troca en libertad. Represión en participación. Deber en propuesta para los docentes y en tarea para los alumnos (quienes ya no hacen más sus deberes, sino sus tareas). En el ámbito docente, muy especialmente en quienes se encuentran alejados de las ciencias de la educación, se asigna la responsabilidad del deterioro de la calidad educativa a ciertos profesionales, los culpables son los psicólogos, un leit-motiv en el discurso de entre corrillos, de sala de profesores. Difícilmente se percibe la identidad entre responsabilidad y política, entre ética y política. Ausencia de Política de Estado en materia educativa. Nadie sería responsable. Los funcionarios pasan, el drama queda. Los inspectores, en vez de ser mediadores/dialógicos entre las comunidades educativas locales y los estamentos propios del funcionariado político, tienden a ser simples ejecutores de la política educativa. En el nivel político señalado se decide, los técnicos elaboran diseños, los docentes ejecutan. Verticalismo propio del modelo fordista de organización del trabajo y la producción, aunque siempre bajo el discurso de la democracia, de la participación. Año 1988. Quiebre. Paro docente de 45 días, exigencia de cien dólares de salario básico. La lucha se entiende como no atender a los hijos de los sectores populares. Los discursos privatistas surgen raudamente. Las escuelas privadas inundan la ciudad. Muchísimos docentes que disponen de efectivo monetario, y dicen defender la escuela pública, envían a sus hijos a escuelas privadas para que no pierdan y tengan clases. Se estimula políticamente la representación social los maestros no quieren trabajar, tienen tres meses de vacaciones. Por un lado se exige calidad, por el otro se desvaloriza el rol docente. Prácticas tales en las que intervienen los mismos maestros, cuya lucha se involucra nada más que en la inmediatez de un salario, inmediatez que siempre será acuciante y permanente. Decepción. Desilusión. Ya las palabras pedagógicas carecen de terreno fértil. Los discursos se perciben como no orientadores de las prácticas educativas. En corrillos, pasillos y sala de profesores de escuelas secundarias se los asimilan a versos para justificar cargos en funciones públicas. En la década del 90, y especialmente en el contexto de la denominada transformación educativa, legitimada con la Ley Federal de Educación, sancionada en abril de 1993, si bien seguirán siéndolo residualmente, aparecen nuevos culpables, los licenciados en ciencias de la educación. La creatividad del juego, que se entendía como cuestión del diseño didáctico para el aula, es llevada, ahora, a toda la escuela mediante el denominado proyecto educativo institucional (PEI). Supuestamente la comunidad educativa toda participa en la construcción, ejecución y evaluación de la institución local, sin embargo, un crudo verticalismo continúa vigente, por cuanto las normativas emanadas desde las autoridades político educativas son tan minuciosas y precisas que poco margen dejan a la libertad humana, amén de la amenaza de un constante monitoreo o auditoría(5). A partir de ahí comienza la fragmentación de todo el sistema escuela, la fragmentación aparece en todo el sistema escuela. A pocos años de reiniciado el funcionamiento del sistema democrático formal, segunda mitad de la década del 80, en una conferencia brindada por Cecilia Braslavsky en el colegio de sociólogos de Buenos Aires, criticaba a los funcionarios políticos de turno que no convocaban a los investigadores (en ciencias de la educación) a participar en las políticas educativas. Con el gobierno menemista, sí ingresan, y muy especialmente los de FLACSO, quienes teóricamente, aunque con lenguaje seductor y provocativo, teñido de progresismo, habían ya preparado en el terreno de las narrativas, los discursos pedagógico/economicistas que las reformas neoliberales necesitaban. Se pretende, entonces, cambiar el criterio de aprendizajes segmentados entre sí por otros integrados. El término objetivos de aprendizaje, si bien no puede ser apartado de los lenguajes pedagógicos, comienza a ser mal visto, mala palabra. Es reemplazado por el de competencias -que implicarían aprendizajes flexibles, polivalentes-. Lo que no se señala claramente es que su espíritu proviene de la economía, de los requerimientos de las empresas de alto rendimiento, que necesitan de pocos trabajadores (no por nada en el libro Para qué sirve la escuela, donde escriben entre otros Braslavsky y Filmus(6), mencionan un documento del Departamento de Trabajo de los EE.UU. en el que se hace referencia a los mismos, conocido bajo el nombre de Informe SCANS(7), año 1991). Debido a que los pretendidos aprendizajes no se logran, la compensación se torna en criterio pedagógico fundamental. Es una especie de siga participando. Los inspectores llaman la atención a los docentes cuando, según ellos, no establecen las estrategias pedagógicas adecuadas a fin de alcanzar las expectativas de logro. Es una especie de canto oído con frecuencia. Entre tanto, existe en el nivel primario de la educación, denominada ahora Escuela General Básica, la normativa, no escrita, que obliga a no desaprobar alumnos. Ante alguna crítica, las autoridades ministeriales sostienen que no existen circulares, disposiciones o resoluciones algunas que exijan no desaprobar, pero en los hechos se le solicita a cada docente, por cada alumno, redactar un documento donde se deje constancia todas las acciones compensatorias realizadas y, reitero, por alumno. Evidentemente, teniendo en cuenta la cantidad de chicos por curso, las dificultades para el aprendizaje en la mayoría de ellos, habría una tarea burocrática engorrosa, amén del displacer sentido por el maestro al encontrarse en una especie de entre la espada y la pared. Conclusión, la tendencia es a promover alumnos al siguiente año. El nivel secundario, amén de una problemática similar, la exigencia, y la concomitante promoción, depende de la cantidad de alumnos que los docentes de una escuela están dispuestos a que desgranen y, por ende, de la cantidad de cierre de cursos y pérdida de fuentes de trabajo se encuentran dispuestos a soportar. Citando a Fornet-Betancourt, Alcira Bonilla expresa la contradicción que existe entre la creciente libre circulación de bienes y dinero y la coincidente cada vez mayor limitación a la circulación de los seres humanos. Es que los flujos migratorios son ocasionados muchas veces por la creación de polos de trabajo barato o porque zonas enteras se vuelven inviables para la reproducción y la producción de la vida a raíz de las políticas de mercado neoliberal. Es el modelo de la globalización neoliberal el que impone la fragmentación y segmentación del mundo, marginando a unos en sus lugares de origen y expulsando a otros(8). Y las competencias educativas(9) atienden los requerimientos de las empresas de alto rendimiento, del mundo de los incluidos. Trabajadores competentes en el mundo, mano de obra barata y sin cualificación alguna en el no-mundo, el de los excluidos. Dicho, quizá, de otra manera, las competencias requieren dialécticamente de las no-competencias. ¿Y qué hacen las reformas neoliberales en educación? Instituyen un currículum -formalmente el mismo para todos y, por ende, para los pobres- sustentado en la evaluación de competencias(10). Sin embargo, lo que debiera ser el eje de una auténtica reforma educativa no es abordado, el semianalfabetismo(11), que se patentiza en la mayoría de los egresados de la escuela primaria -EGB-, y que pertenecen a los grandes sectores populares. Una casa se construye desde los cimientos. Las políticas educativas neoliberales establecen una evaluación según criterios de la calidad total, desde el producto final, digamos, atiende al techo(12) y no a los cimientos, no se preocupa por el establecimiento de las condiciones base para el deseo de aprender y el deseo de enseñar.(13) Entre tanto, la precariedad en la existencia material de las poblaciones se hace insostenible, pero las competencias, la eficiencia y eficacia, la calidad total, pertenece al criterio madre de toda circular ministerial y de sus acólitos autores de textos y empresas editoriales. La culpa, para los de arriba, entonces, son los docentes, a quienes hay que monitorear y exigir individualmente eficiencia y eficacia, mientras que para los de abajo, los culpables se sitúan en las ciencias de la educación (en particular, tiene que ver con el decir de profesores cuya formación de base no pertenece a este último campo). Difícilmente puede percibirse que la culpabilidad no se encuentra en una u otra ciencia, en uno u otro ámbito del saber, mas bien en intereses ideológicos políticos. Aparecen nuevos términos. Las materias de estudio son reemplazadas por áreas, la disciplina por la interdisciplina (obviándose que para interdisciplinar se requiere incursionar previamente por el campo de cada disciplina). Dentro de cada área, la asignatura se transforma en espacio curricular. Por ejemplo, los libros de texto (manuales) del área de ciencias sociales para el séptimo año de la EGB (escuela primaria), bajo el pretexto de la interdisciplinariedad, fragmentan sus contenidos en tres disciplinas, totalmente disociadas entre sí: historia, geografía y educación cívica. Las nuevas categorías se imponen, formalidad obligatoria, independientemente del aprendizaje real de los alumnos. Pareciera que la autosignada transformación educativa, desde el punto de vista del currículum, fuera un asunto mágico: porque se reiteran ciertas palabras, la transformación ya son(14). Especie de pensamiento mágico no inocente en una perspectiva ético política. En el trajín de la cuestión, pedagogos, aún teñidos de progresismo, reclaman por el vaciamiento de contenidos y sostienen que la escuela debe atender su mandato inicial: enseñar. La pregunta a formular es: ¿hay vaciamiento de contenidos? ¿Existieron, alguna vez, para los pobres? Actualmente, los alumnos aprenden muchos contenidos, el problema radica en cuáles. Aprenden múltiples contenidos que reproducen las condiciones sociales de la pobreza, las múltiples pobrezas(15), obviamente, sin los marcos teóricos críticos, no sea que despierten y se constituyan en incógnita a fin del buen gobierno o la gobernabilidad. Entonces pareciera que la panacea de la cuestión radicara en la mera cantidad días clases. Y en qué se ocupan las autoridades político educativas: en escribir normas y controlar su cumplimiento(16), o bien en fijar y monitorear, o bien en decretar la calidad y auditar de manera estandarizada, como cualquier producto final en el circuito mercantil de la globalización neoliberal. Concluyendo, el deterioro de la escuela pública, en virtud de políticas a tal efecto, hace también al sin sentido de las narrativas pedagógicas para el docente común, el común de los docentes. La medicina, por ejemplo, se involucra en una especie de ciencia, técnica y arte. En la medida en que los conocimientos teóricos no orientan la práctica preventiva y curativa, aparece la tendencia a modificarlos o desecharlos, pero no habría ocurrencia alguna de, por motivos políticos, persistir en aquello que haría daño al sujeto paciente (dejamos de lado, en esta consideración, lo no-dicho en medicina por intereses espurios, relativos al poder y a la economía). No es el caso de la pedagogía como relato, de las ciencias de la educación, en tanto debieran orientar las prácticas áulicas y escolares. Existe una persistencia en sus discursos que se alimentan en las concepciones fundamentalistas vigentes del mercado. Y un fenómeno gravísimo: pareciera, aún en los sectores que evitan ser cooptados por el neoliberalismo, no existir alternativas. Entre tanto, desde las políticas educativo institucionales hay un desconocimiento exacerbado del sentir de los maestros(17), es decir hay un desconocimiento de la vida que viven. Y, en estas condiciones, solamente la lucha por el reconocimiento de la vida hará posible la esperanza, pero una lucha plena de valoraciones ético-políticas, a fin de evitar que la comunidad de víctimas sea victimaria de sí misma. SEGUNDA ETAPA A partir de aquí, tres textos, tres motivos: I- Jesús en la EGB. Muestra desazón en el sentir docente, sentir tal que es desconocido y, por ende, pretendidamente anulado por la administración de la política educativa. Su autor se presenta como anónimo. Existe temor, al respecto. Aquellos docentes que leen dicha narrativa emiten una sonrisa, agradable por hallarse comprendido, desagradable, a su vez, por cuanto se percibe en la producción teórico pedagógica neoliberal nada más que caricatura, no reconocida como tal, respecto la práctica áulica y escolar. II- Cómo parecer ser licenciado en ciencias de la educación. Su autor, Fernando Barragán. Muestra palabras que ya no tienen más sentido para el común sentido de los docentes, aunque obligatorias en las normativas. Fenomeniza una disociación radical entre quienes son pasajeros administradores de la política educativa y la cotidianeidad de los docentes. Los mencionados administradores desconocen el reclamo de base, mientras que múltiples manuales y textos, que tendrán difusión desde los criterios empresario/privados, amparados por las exigencias oficiales, inundan el mercado editorial. III- El silencio y la culpa. Un relato sin más. La transformación educativa. La presente narrativa intenta mostrar, en la práctica, cómo se materializó la transformación educativa. Su autor, quien la vivió. El chiste desaparece. I- JESÚS EN LA EGB En aquél tiempo, Jesús subió a la montaña y, sentándose en una piedra, dejó que sus discípulos y seguidores se le acercaran. Después, tomando la palabra, les enseñó diciendo: En verdad, os digo que serán bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos. Que serán bienaventurados los que tengan hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los perseguidos a causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los Cielos." Entonces Pedro lo interrumpió para decirle: "¿Tenemos que aprenderlo de memoria?" Y Andrés dijo: "¿tenemos que escribirlo?" Y Santiago dijo: "¿Nos vas a evaluar de esto?" Y Felipe dijo: "No tengo papiro." Y Bartolomé dijo: "¿Tenemos que hacer una monografía?" Y Juan dijo: "¿Puedo ir al baño?" Y Judas: "¿Y esto para qué sirve?" Entonces, uno de los tantos fariseos presentes, que nunca había enseñado, pidió ver la planificación de Jesús y, ante el asombro del Maestro, le inquirió en estos términos: ¿Cuál es el proyecto áulico? ¿Cuáles son las expectativas de logro? ¿Tiendes al abordaje del área en forma globalizada? ¿Has seleccionado y jerarquizado los contenidos? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Responden a las necesidades del grupo para asegurar la significatividad del proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Has proporcionado espacio de encuentros a fin de coordinar acciones transversales? ¿Cuáles son los contenidos conceptuales? ¿Cuáles los procedimentales? ¿Cuáles los actitudinales? Caifás, el mayor de los fariseos, le dijo: "Después de la instancia compensatoria de Marzo, me reservo el derecho a promover directamente a tus discípulos para que al Rey Herodes Antipas no le fallen las encuestas." A Jesús se le llenaron los ojos de lágrimas y, elevándolos al cielo, pidió al Padre jubilación anticipada. II- CÓMO PARECER LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (LCE) Texto producido por Fernando Barragán Consejos Generales: 1-) Haga que sus textos y/o exposiciones contengan la mayor cantidad posible de palabras que no figuren en el diccionario de la lengua española. Ejemplos: atrapamiento, procedural, respondiente, categorial, etc. 2-) Jamás exprese un concepto simple con palabras sencillas. Ejemplo: Donde un mortal diría: Ajustá esa tuerca al máximo. Un LCE dirá: Se debe provocar un enrroscamiento del elemento de sujeción mecánica, procurando que éste logre el nivel más alto de apretitud que sus condiciones físicas y ambientales permitan. 3-) Siempre que tenga oportunidad declárase ignorante en ciencias naturales y alegremente inútil para las ciencias exactas. 4-) Si escribe libros recuerde, que a partir del segundo que publique, todos deberán incluir como bibliografía consultada y/o recomendada a los anteriores. Consejos para desempeñarse como Asistente Educacional: 5-) Para las reuniones tenga en cuenta que: Si se reúne con los profesores échele la culpa a los padres. Si se reúne con los padres échele la culpa a los alumnos. Si se reúne con los alumnos échele la culpa al profesor. Si se reúne con padres, docentes y alumnos échele la culpa a la dirección. Si a la reunión anterior se agrega la directora, échele la culpa al sistema. 6-) Téngale lástima a los profesores, desprecie a las maestras, dígale que sí a los padres, sea cómplice de los alumnos, quede bien con los directivos. Consejos para desempeñarse como Profesor: 7-) Considérese capacitado para dar clases de: Pedagogía, Organización Escolar, Metodología de la Enseñanza de cualquier disciplina (sin importar el consejo N° 3) Psicología, Filosofía, Sociología, Antropología, Historia, Geografía, Educación Cívica, Lengua y Literatura, Oratoria, Técnicas de Estudio, Administración de Empresas, Tarot, Rei-ki, Tai-chi-chuan, Semiótica, Lingüística, Ontología, Hata Yoga, Marroquinería y Patinaje Artístico. 8-) Inicie las clases que no tenga preparadas diciendo: Vamos a reflexionar sobre... 9-) Demuestre que una metodología está perimida y que no es práctica ni pedagógica usándola. Ejemplos: Haga memorizar las 25 razones por las cuales estudiar de memoria es inútil. Realice varias dinámicas de grupo para discutir las innumerables ventajas del trabajo individual. Exija una monografía individual de 50 páginas que justifique la utilización metodológica del trabajo en grupo. 10-) Recomiende siempre metodologías que hayan sido exitosas con grupos de 10 alumnos bien alimentados a cargo de tres profesores y dos pedagogos (también bien alimentados) con dedicación full-time. Consejo Final: 11-) Nunca siga estos consejos frente a un auténtico LCE, ellos lo descubrirán de inmediato porque nadie lo hace mejor. Declaración de los derechos del docente: Origen y fundamento de todos los derechos. Artículo 1° ) El docente tiene derecho a que sus órganos genitales conserven el tamaño que les otorgó la naturaleza. Ante los alumnos. Artículo 2° ) El docente tiene derecho a dar clase. Artículo 3° ) El docente tiene derecho a corregir tareas y evaluaciones bien hechas. Ante los padres. Artículo 4° ) El docente tiene derecho a permanecer callado pues todo lo que diga puede ser usado en su contra. Artículo 5° ) El docente tiene derecho a que lo consideren responsable de las calificaciones altas y víctima de las calificaciones bajas. Ante los superiores. Artículo 6° ) El docente tiene derecho a decir en voz alta que desaprobó a un alumno. Artículo 7° ) El docente tiene derecho a conservar su ignorancia y neutralidad respecto de las disputas internas de las instancias superiores. Sobre las tareas fuera del aula. Artículo 8° ) El docente tiene derecho a permanecer fuera del establecimiento cuando no está en su horario de trabajo. Artículo 9° ) El docente tiene derecho a realizar tareas útiles. Artículo 10° ) El docente derecho a no recibir ni entregar papeles inútiles, con excepción de las tarjetas de felicitación. Firma: El Reconvertido Justiciero. (R) El texto que antecede fue elaborado por Fernando Barragán, docente que no es del área de ciencias de la educación, cansado moralmente de aquella, según sus propias palabras. Pareciera ser producto de una simple gracia, a la manera de una sátira, pero vale la pena pensar cuál es el trasfondo que hace del mismo algo serio. Y, aun más, por cuanto responde a los esquemas de interpretación del imaginario docente en general. Éste discurso implica una determinada práctica política, y es la misma aquella que debiera des-ocultarse a fin de no permanecer estancados en una mera primer interpretación, cargada de gracia que provoca risa, sin hermenéutica crítica alguna. En cuanto al apartado cómo parecer licenciado en ciencias de la educación, los ítems (1) y (2) muestran inflación semántica. El ítem (3), la des-responsabilización de quien produce la mencionada inflación. El ítem (4), la hipocresía (máscara) entre la significación teórica y las relaciones personales. El (5), la ambivalencia entre la posición de omnipotencia frente a quienes no dominan los discursos de las ciencias de la educación (¿ciencias?) y la obsecuencia con los alumnos, a quienes se considerarían como víctimas, y con los directivos, a quienes, con alguna condescendencia, se los des-responsabilizaría en tanto participan de algún poder. El (6), patentiza la inespecificidad del objeto de estudio como del campo problemático. El (7), ironiza acerca de la supuesta capacidad de distanciamiento intelectual del Licenciado en Ciencias de la Educación en contraposición con su práctica educativa. El (8), la lejanía entre sus enunciados teóricos y la práctica. El (9), una ironía más, de forma. En cuanto a la declaración de los derechos del docente, independientemente del acuerdo o no con los mismos, independientemente de su parcialidad, muestra el hastío de quien se encuentra en contacto con alguna teoría relativa a las denominadas ciencias de la educación y no sea licenciado en aquellas. III- EL SILENCIO Y LA CULPA. UN RELATO SIN MÁS. LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA Miguel Andrés Brenner Marzo de 2003 El silencio y la culpa. El relato de un caso que muestra la vida, gloria y muerte de una escuela pública, bajo la mirada silenciosa, tangencial, acusadora, de quienes tienen la máxima responsabilidad en la conducción de la política educativa y, concomitantemente, el sentido de culpabilidad que pretenden instalar en los responsables de la conducción micro de la escuela. El silencio en lo global, la culpa en lo local.
Entre tanto, bajo el reclamo que se vayan todos, se quedan todos sin propuesta alguna diferente en materia educativa. Fin del relato. Notas: (1) Ricoeur, Paul. Du texte à lAction. Paris, Ed. du Seuil. 1986. Pg.8. Citado por Jervolino, Doménico. HermenéuticaSalas Astrain, Ricardo. Pensamiento crítico latinoamericano. Ediciones Universidad Católica Silva Henríquez. Santiago de Chile. Año 2005. Volumen II. (2) Díaz Barriga, Ángel. Didáctica y currículum. 2ª.ed. Ediciones Nuevomar. México 1985. (3) Sacristán, Gimeno. La pedagogía por objetivos: obsesión por la eficiencia. 4ª.ed. Editorial Morata. Madrid. 1986. (4) La didáctica práctica, en la escuela, a pesar de sus desventuras, jamás deja de existir, es que el maestro siempre enseña, aunque no quiera reconocerlo, el problema radica en qué y cómo enseña. (5) Cuando en el ámbito del nivel terciario de la formación de docentes se les solicita a los practicantes, al concurrir a las escuelas, hacer lectura del PEI de la institución visitada, son frecuentes las siguientes respuestas: lo tiene el Director y faltó, está enfermo, se encuentra en la Dirección, y en este momento no se puede interrumpir porque hay una reunión muy importante, la secretaria olvidó la llave del cajón en el que se encuentra, etc. El PEI, cruda formalidad, generalmente redactado o construido por algún empleado de la institución local, y no consecuencia del trabajo de reuniones, jornadas, encuentros, etc. entre docentes, alumnos y padres. Una simulación más. (6) Filmus, Daniel (compilador). Para qué sirve la escuela. Tesis Grupo Editorial Norma. Buenos Aires. 1993. Su primera edición es de noviembre del citado año, mientras que la Ley Federal de Educación es de abril del mismo año. Hay un texto anterior, Braslavsky, Cecilia y Filmus, Daniel (compiladores). Respuestas a la crisis educativa. Editorial Cántaro. FLACSO-CLACSO. Buenos Aires 1988. El mismo es anterior a la reforma educativa de 1993, pero va preparando el camino. (7) Departamento de Trabajo de los Estados Unidos de América. Lo que el trabajo requiere de las escuelas. Informe de la Comisión SCANS para América 2000. The Secretarys Comission on Achieving Necessary Skills (SCANS). 1991. (8) Cf. Fornet-Betancourt, Raúl, La migración como condición del humano en el contexto de la globalización, en Raúl Fornet-Betancourt (dr.) Migration and Interculturality. Theological and Philosophical Challenges, Aachen, Wissenschaftsverlag Mainz in Aachen, 2004, p. 245. Citado por Bonilla, Alcira. El derecho a la educación en contextos migratorios. Conferencia, coloquio en la Universidad Nacional de Quilmes. 2006. (9) Torres, Jurjo. Globalización e interdisciplina. Editorial Morata. Barcelona. 1996. Cap.1. En este texto aparecen dos líneas pedagógicas diferentes, correlacionadas con los también diferentes modelos de organización del trabajo y la producción (fordismo y posfordismo, en su vertiente toyotista). (10) Obviamente, evaluando a los alumnos, también a los maestros. (11) María Teresa Sirvent es mucho más radical en su apreciación. En un trabajo de investigación, sostiene que 93 jóvenes pobres de cada 100 no tienen las armas del conocimiento necesario para luchar por un futuro de bienestar mayor, se quedan sin armas del conocimiento para enfrentar el mundo actual, SON ANALFABETOS. Sirvent, María Teresa. Articulación entre educación y pobreza. Buenos Aires. 2005. (12) Consideremos que, luego de una EGB, ahora lo expreso más radicalmente, que genera egresados analfabetos, la política del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación es establecer evaluaciones finales para todo el país, en el nivel polimodal, que se especifican como pruebas integradoras, a las que muchos inspectores, en las jurisdicciones en las que se aplican, se empeñan en explicar que no hay que confundirlas con acreditación final. Retórica tal, mera retórica. Tal idea es expuesta por el ministro Filmus a principios de 2005 en una Reunión del Consejo Federal de Educación. Herramienta tal, por los motivos señalados, perversa éticamente. (13) Anécdota: hace años doy clases en el último año de un curso para la formación de maestros, y siempre pregunto lo mismo: De todas las clases que observaron durante la carrera, ¿cuántas son buenas? Todos los años responden que, salvo excepciones, pocas, y conste que pregunto no en general, sino a cada alumno. (14) Esto último, que pareciera ser algo anecdótico, sin importancia, se impone fuertemente en el sentir del maestro, quien se encuentra obligado a dicho lenguaje de manera cotidiana. La pedagogía convertida en magia. Obvio, desde otra mirada, podríamos referir a ideología o falsa conciencia. Más aún, cualquier concurso, que implique ascenso en el escalafón docente, requiere la manifestación formal de categorías y enunciados con el estilo citado y, muy importante, de manera no crítica, como condición necesaria a efectos de obtener un puntaje satisfactorio. (15) Sirvent, María Teresa. Poder, participación y múltiples pobrezas: la formación del ciudadano en un contexto de neoconservadurismo, políticas de ajuste y pobreza. Buenos Aires. 1998. La autora explica, en el citado texto, el significado de múltiples pobrezas. (16) Cfr. Congreso de la Nación. Ley Federal de Educación, artículo 2°. Cfr., además, Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Hacia una educación de calidad para una sociedad más justa. Debate para una Ley de Educación Nacional. 2006. Este último documento reitera los conceptos fundamentales, ideológicos, de la Ley Federal de Educación (Títulos I y II), aunque supuestamente pretenda ser superadora de aquella. (17) Y se pretende su actualización y perfeccionamiento mediante varias jornadas docentes durante el año lectivo, con suspensión de clases, bajo el pretexto de cumplimentar con lo normado en el Estatuto del Docente, aunque, salvo en los documentos formales que se elevan a la inspección de turno, como tendencia, en las mismas los maestros toman mate, manera de enunciar lo nada significativo de los espacios que pretenden ser de reflexión y se convierten en una simulación más. |
| Siguiente > |
|---|