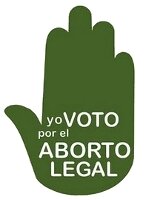| Roberto Gargarella - Expresiones de violencia en un contexto de fragmentación social |  |
 |
|
En estos últimos meses, hemos convivido con numerosas situaciones de conflicto social en las que el Estado ha estado siempre de un lado u otro- involucrado. Para los más familiarizados con el debate político, basta con invocar algunos nombres para reconocer a qué me refiero: los hechos de San Vicente; la toma del Garrahan; la intervención en el Hospital Francés; la protesta en los subtes; los disparos y la militarización en Santa Cruz. En algunos de estos casos nos encontramos con protestas sociales que se desarrollan incorporando elementos de violencia, y que sirven como disparadores de reacciones excesivas e injustificadas por parte del Estado.
Por supuesto, este tipo de conflictos públicos, que transitan entre situaciones de explotación económica, malos tratos, abusos laborales y hechos de corrupción, encuentran registros muy paralelos en las esferas más propiamente "privadas." De hecho, algunos de los acontecimientos más notables de crisis social, en los últimos meses, han tenido como origen la negligencia, la irresponsabilidad o el cinismo del empresariado local. De ello nos hablan, por caso, la tragedia de Cromagnon, que implicó la muerte por asfixia de numerosos jóvenes, asistentes a un recital desarrollado en condiciones de seguridad ambiental paupérrimas (hecho realmente poco sorpresivo); como así también las reiteradas denuncias sobre la existencia de talleres textiles clandestinos, en los que se mantenía (y aún se mantiene, en muchos casos) a trabajadores extranjeros en condiciones de semi-esclavitud. Finalmente, en estos casos, el Estado que no controla o, más habitualmente, el que se compromete a omitir esos controles- se da la mano con la apropiación de ventajas injustificadas por parte de la clase empresaria nacional una práctica que (y esto es tal vez lo más notable) no parece reconocer límite alguno. En lo que sigue, analizaré algunas de estas situaciones de conflicto, tratando de pensar el modo en que el derecho podría acercarse a ellas. El foco de mi atención, de todos modos, será restringido: él estará puesto en un tipo de conflicto social particular, cual es el de las manifestaciones de protesta desarrolladas por los grupos más desaventajados de la sociedad. Sin embargo, trataré de articular una argumentación que nos permita ir un poco más lejos, para reflexionar sobre la relación derecho-violencia en un marco social marcado por fuertes desigualdades, como el nuestro. Lo primero que haré es mostrar algunos rasgos salientes del contexto social local. Luego, haré un breve excursus por el derecho comparado, para ver qué se dijo en otros ámbitos sobre conflictos del tipo que aquí me interesan. Finalmente, y reconociendo el valor de esa experiencia comparada, trataré de ver de qué modo podrían receptarse algunas de las recomendaciones que de allí se derivan, en un contexto como el argentino. El contexto histórico que enmarca la política actual Como modo de ayudar a entender algunos fenómenos distintivos de la práctica política actual, quisiera comenzar llamando la atención sobre cuatro conjuntos de hechos, asociados con cuatro períodos propios de la historia contemporánea del país. Los períodos históricos que tomo en cuenta son los siguientes: el período peronista que culmina en los años 70; la dictadura militar (mediados de los 70-comienzos de los 80); la década del 90; y el período que se abre a partir del 2001. Conviene reconocer, desde ya, que son muchas las formas posibles de reconstruir el pasado, y que los hechos que aquí destaque de tales décadas pueden ser vistos, razonablemente, de modo distinto por otros analistas. Lo que haré en lo que sigue, entonces, es destacar el peso de ciertos datos que considero relevantes, dentro de aquella historia, como factores que pueden ayudarnos a pensar mejor el presente. En primer lugar, destacaría la importancia de ciertas "marcas" dejadas por las políticas promovidas del peronismo, desde su nacimiento hasta principios de la década del 70, tales como el ideal del pleno empleo, elevadas tasas de sindicalización, y prácticas político-sindicales de movilización callejera. Elementos como los citados, según entiendo, siguen estando presentes en la "memoria social," y ayudan a entender algunas de las búsquedas y reacciones propias de los actores sociales de nuestro tiempo: algunos tienen aspiraciones, y otros ofrecen (o amenazan con) respuestas que parecen más producto de un diálogo con el pasado que con el presente. Se mezclan, así, reivindicaciones de lo perdido, con inercias, y con miedo de que lo pasado pueda repetirse. La culminación de aquella época fue una cada vez más creciente conflictividad que se acentuó cada vez que el peronismo no estuvo en el poder- y que culminó con la "autonomización social" de grupos relativamente reducidos en número, pero con gran impacto sobre el conjunto- que optaron por el camino de la violencia armada. En segundo lugar, mencionaría a las secuelas dejadas por la última dictadura. La dictadura fue demasiadas cosas, y aquí destacaría sólo dos de ellas. Por una parte, mencionaría el significado que tuvo el régimen militar en lo que concierne a la re-organización económica del país. En este sentido, y ante todo, destacaría de qué modo la dictadura cumplió con uno de sus objetivos declarados, cual fue el de empezar a acabar con la influencia del sindicalismo en la vida política nacional. Ello fue así no sólo a través de la penalización de la militancia sindical, o la directa desaparición de algunos de sus miembros más aguerridos sino, sobre todo, a partir de la ruptura de la base obrera en la que se apoyaba el sindicalismo. La política económica de la dictadura propició la desindustrialización de la economía argentina -algo que se logró a través de una apertura subsidiada a los mercados externos- y dicha política vino de la mano de una paulatina pérdida de sustento obrero al proyecto sindical. Por otro lado, la política represiva de la dictadura nos permitió ver hasta dónde podía llegar el abuso del poder coercitivo del Estado hasta dónde podían llegar nuestros compatriotas en el manejo del poder sin controles. Y aunque la sociedad argentina parece haberse repuesto bien de lo ocurrido en aquellos años, hechos como la reciente desaparición de Julio López demuestran hasta qué punto aquellos miedos no resultan ajenos a la actualidad. Los malos tratos que se suman a los niveles de la corrupción policial todavía existentes nos recuerdan, cotidianamente, hasta qué punto el pasado sigue siendo parte del presente. La reivindicación de la bandera de los derechos humanos, que siguió al fin de la dictadura, también quedó instalada, desde entonces, como hito importante de la nueva Argentina democrática. Un tercer elemento central en la constitución del estado de cosas presente tiene que ver con los "ajustes" económicos del 90, que siguieron al descontrol inflacionario de fines de los 80. Dichos "ajustes" terminaron de configurar el perfil socio-económico hoy todavía dominante en la "nueva argentina," que emergió al final de aquella década. Los datos que más resaltaría de aquella época tienen que ver, por un lado, con los altos niveles de corrupción propios de la gestión del desmantelamiento del Estado; y por otro y sobre todo- con la brusquedad de los cambios sociales entonces producidos. Estos cambios terminaron por disparar las tasas de desempleo, que pasaron de un 6% a más de un 20%, que transformaron al país habitualmente caracterizado por su igualitarismo, en términos relativos- en uno de los países más desiguales de la región, y dejaron a millones de personas con problemas de empleo. En la desembocadura de esta transformación, el país se encontraría con que alrededor del 53% de su población enfrentaba una situación de pobreza, y con tasas de indigencia que llegaban a casi el 29%. En el Gran Buenos Aires, la tasa de pobreza se duplicó entre 1999 y el 2002, pasando del 19,7% por ciento al 41,5% por ciento de la población. Mientras tanto, la indigencia se multiplicó por cuatro, pasando del 4,8% al 18,6%. El último punto que destacaría es el que tiene que ver con la crisis del 2001. Aquella crisis llevó a su punto extremo la ruptura de los lazos propios de la representación política, simbolizada entonces con el eslogan "que se vayan todos." Por supuesto, la sociedad puede tejer y destejer nuevas alianzas, más o menos sólidas con sus nuevos representantes, pero aquel quiebre tuvo carácter de único en la historia contemporánea del país. Lo mismo puede decirse de la movilización ciudadana al respecto: pocas veces, como entonces, la ciudadanía se movilizó tanto, por tanto tiempo, y en cifras tan altas, para mostrar su disconformidad con la gestión política de la vida pública. Un balance Según entiendo, la actualidad argentina puede entenderse mejor si se la ve como un punto en donde confluyen cantidad de procesos pasados, como los citados en la sección anterior, y que resumiría mencionando los siguientes datos: la "memoria" del pleno empleo y una práctica asentada de intensa movilización política (especialmente de los sectores de ingresos más bajos); la presencia siempre amenazante del abuso en el manejo del aparato coercitivo estatal; la crisis de credibilidad del sistema representativo, que siguió a una radical recomposición de la economía argentina marcada, entre otras notas, por la corrupción y el abrupto crecimiento del desempleo, la desigualdad y la pobreza- y que fue seguida a su vez por el estallido "anti-político" de comienzos del nuevo siglo un estallido que vino a instalar la "legitimidad" de las reacciones anti-gubernamentales más drásticas. Los elementos recién citados parecen recoger ciertas disposiciones anímicas generales, que acompañan a otra serie de factores sociales más crudos, y que marcan el perfil social de la Argentina, todavía hoy y por un buen tiempo: millones de personas con problemas de empleo (hoy, más de 2.400.0000 personas se encuentran en situación de desempleo o subempleo); una bajísima participación de los asalariados en el ingreso nacional (los trabajadores supieron llevarse el 50% del ingreso nacional en 1974, pero hoy sólo se llevan el 24% del mismo); índices de pobreza alarmantes aún a nivel regional (según la CEPAL, sólo la Argentina y Venezuela exhiben un retroceso en la lucha contra la pobreza en los últimos 15 años: entre 1990 y el 2005 el retroceso argentino fue del 44%); y una brecha de desigualdad desconocida en la historia contemporánea del país (hoy, el 10% más rico del país gana 36 veces más que el 10% más pobre). La violencia Hay dos rasgos que resaltan del contexto social anteriormente esbozado, y sobre los cuales quisiera llamar la atención. El primero de ellos tiene que ver con una violencia que parece en parte acompañar y en parte ser un producto de cada una de las etapas y hechos citados. Ella ha estado latente y ha emergido a la superficie muchas veces- en la historia de las movilizaciones sindicales del país. La violencia fue tomada como principal curso de acción por numerosas agrupaciones políticas desde finales de la dictadura de Onganía y hasta comienzos de los 70. La violencia fue la moneda de cambio de la última dictadura militar argentina. Aquella violencia armada extiende sus brazos sobre el presente, principalmente en la forma de violencia policial. Ella estalla, también, en los crecientes índices de criminalidad (ajenos a una Argentina pasada, más integrada y homogénea, menos desigual y menos pobre), y en el notable aumento de los delitos violentos (que ha encontrado una manifestación especialmente horrorosa y visible en el aumento de delitos violentos contra personas pertenecientes a la tercera edad). Al mismo tiempo, la violencia se manifiesta cotidianamente a través de estallidos localizados pero también constantes de violencia popular, frente a hechos de todo tipo: desde grúas que se llevan un auto mal estacionado, a servicios públicos que no funcionan o gobiernos provinciales que no pagan los sueldos de sus empleados públicos a tiempo. Lo dicho no significa afirmar que la principal materia prima de la Argentina sea la violencia, pero sí que ella forma parte integral, desde hace décadas, de la vida cotidiana del país, y que la misma ha ganado en aceptabilidad frente a una larga serie de atropellos manifiestos, de resultados también atroces. Simplificando, uno podría decir que la pobreza legitima la violencia, la desigualdad enciende su mecha, y los agravios circunstanciales (i.e., sueldos que no se pagan a tiempo), la hacen estallar. El resultado es que hoy convivimos con formas de violencia intensa, a veces encapsuladas en organizaciones bien establecidas (los sindicatos, la policía, las hinchadas de fútbol), y luego también difundidas en la sociedad, cuyos miembros parecen mostrarse demasiado habitualmente dispuestos a estallar en actos de furia, frente a ofensas públicas o privadas que revisten, muchas veces, pero no siempre, gravedad extrema. Los impulsores de estas violencias, sin embargo, se auto-exculpan apoyados en las diversas violencias que ejerce el Estado, y el carácter manifiesto de muchas de las injusticias sociales prevalecientes, que asocian con buena parte de la razón- al carácter también manifiesto de la corrupción política. En tal sentido, las muertes de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, en Puente Pueyrredón, en el 2002, expresan sólo de un modo más grosero las formas habituales de la brutalidad policial; la liviandad con la que un militante sindical pudo comenzar a disparar un arma de fuego, en San Vicente, nos habla del status de "normalidad" que parece tener la violencia armada en ciertos niveles del sindicalismo; el salvajismo que ha rodeado a muchas de las últimas manifestaciones públicas de la izquierda anti-imperialista, denuncia hasta qué punto ciertas fuerzas políticas quieren instalar a la violencia callejera como forma cotidiana de la expresión de ideas; el vandalismo que ha venido siguiendo, por ejemplo, a serias y reiteradas fallas en los medios de transporte muestran, de modo similar, hasta qué punto la violencia quiere aparecer como primera respuesta frente a situaciones de conflicto cotidianas; los sucesos en el Hospital Garrahan nos hablan del modo en que agentes del propio gobierno se encuentran en relación con y operan junto a- sectores de la violencia organizada. Sería un error, por tanto, pensar a la violencia como la excepción o la contingencia inesperada: desafortunadamente, ella viene a formar parte del lenguaje político con el que la comunidad se expresa en susdisputas diarias en torno a cuestiones de relevancia pública. La fractura social y la no "intercambiabilidad" de roles El otro rasgo que destacaría del contexto antes descripto, tiene que ver con la fragmentación social generada por décadas de políticas públicas no justificadas. El desempleo, la pobreza, y sobre todo la desigualdad que explotaron en las últimas décadas en el país, terminaron con la ilusión de un país integrado y relativamente igualitario, para convertirlo en uno fundamentalmente fragmentado. Las expresiones de la fragmentación son múltiples: cartoneros en la calle, transitando por áreas en donde florecen cada día lugares de comida exclusivos; nuevos homeless que conviven con countries, barrios cerrados, y un auge en la construcción de pisos millonarios; shoppings exclusivos junto con el aumento de los puestos de venta informales, montados en plena calle; distritos enteros abandonados a su suerte por la policía, junto al auge de la seguridad privada que custodia a las casas de los más ricos. Un dato básico que acompaña a todo este proceso de renovación social es el de la ruptura de vínculos, que viene de la mano del no- reconocimiento del otro. En efecto, tal vez la principal consecuencia de esta fractura social reciente tan abrupta como grave- tiene que ver con el hecho de que amplios sectores de la sociedad ya no se reconozcan unos a otros como ciudadanos dotados de una igual dignidad moral. Sectores sociales enteros ya no conviven: no van a las mismas escuelas; no se recrean en los mismos lugares (parques y plazas); no hacen sus compras ni en los mismos lugares ni en las mismas áreas; utilizan medios de transportes diferentes y de calidades notablemente diversas en definitiva, no se relacionan entre ellos de modo habitual (sino cuando los que están peor sirven en restaurantes, hoteles, o como personal doméstico- a los que están mejor). Este fenómeno del no-reconocimiento del otro es, a nivel social, especialmente grave, hasta el punto de convertirse, tal vez, en el principal obstáculo a la generación, y sobre todo a la estabilización, de eventuales políticas igualitarias. Cuando diferentes secciones del país viven de modos tan diferentes y tan alejados entre sí, se rompe la idea de "intercambiabilidad" de roles que es crucial para hacer posibles políticas de contenido universal. Entonces, es habitual que se demanden y se obtengan - privilegios y leyes que (tanto en cuanto a su apariencia como, más comúnmente, en su contenido) discriminan entre sectores sociales diferentes. De eso se tratan las leyes de ventajas impositivas, o las que endurecen las políticas de represión penal contra ciertos delitos habitualmente sufridos por los sectores más pudientes (mientras se dejan de lado, en la norma o la práctica, el tratamiento de los llamados "delitos de guante blanco"). Los ejemplos que menciono no son casuales, sino que aluden a dos de las áreas más importantes en donde se refleja aquella quiebra social: el área de las políticas impositivas, y el de las políticas criminales. Es en tales órbitas en donde, de modo muy especial, la desigualdad de trato se torna más manifiesta. Por una parte, el pedido de exenciones impositivas que hacen algunos es, finalmente, la contracara de una política estatal insistentemente regresiva en materia tributaria. Con la estructura social actual resulta simplemente impensable concebir una política tributaria "progresista." Los sectores más pudientes se resisten con éxito a pagar más impuestos porque no quieren "mantener" a amplios grupos con los que no se sienten en modo alguno vinculados. Para ellos resulta obviamente impensable la hipótesis de la "intercambiabilidad": con razón, ellos reconocen que nunca estarán en el lugar de los que hoy están peor. Las políticas penales, por otra parte, también parecen diseñadas al calor de las demandas coyunturales de los grupos mejor situados. Ellos han mostrado reiteradamente, en estos años, su capacidad para influir en el re-diseño del Código Penal argentino y, del mismo modo en que han bloqueado reformas más racionales (aunque no obviamente justificables) sobre el mismo, han convertido a dicho Código en un catálogo deforme de penas severas para los delitos que más temen, que no son necesariamente los delitos más graves que se cometen en el país. De todos modos, otra vez, el punto que quisiera destacar es uno distinto. Las reformas penales nunca van a tomar un perfil igualitario (expresado en una visión no clasista sobre la justicia), mientras la sociedad esté tan fuertemente marcada por desigualdades (económicas, políticas) que inmediatamente se traducen en desigualdades de influencia en el proceso de toma de decisiones. Más específicamente, los cambios en materia de justicia criminal seguirán teniendo un perfil sesgado a favor de algunos mientras aquellos que más presionan sobre los cambios no puedan concebirse como ocupando el lugar que hoy pertenece a los principales perseguidos por la justicia penal. Aquellos no padecen de las necesidades de las que padecen los que están peor; no sufren los atropellos (sociales, policiales, judiciales) que los más desaventajados sufren; ni se imaginan las implicaciones reales de una irresponsable distribución de penas privativas de la libertad, como la que hoy se lleva adelante en nuestro país. El caso de los manifestantes procesados luego de los incidentes que se produjeran en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires representa un ejemplo extraordinario de lo dicho. En dicho caso, la jueza interviniente no sólo se animó a encuadrar como delitos de "coacción de la libertad" y "privación ilegítima de la libertad" a una manifestación de protesta realizada en torno de la Legislatura, sino que terminó privando de la libertad a una veintena de personas, por más de un año, a partir de absolutamente imprecisos testimonios policiales (los policías no lograron identificar a ninguno de los imputados, pero igual se mantuvieron las penas privativas de libertad). Dichas condenas, luego revertidas por la instancia revisora, testimonian el notable grado de liviandad con que se administran las penas privativas de libertad hacia ciertos sectores sociales (en este caso, en ausencia completa de prueba); y la discrecionalidad con que se seleccionan las figuras penales que se van a utilizar en cada caso. Al mismo tiempo, las sentencias absolutorias que pueden llegar después como en este caso- son incapaces de reparar las injusticias ya cometidas a través del encierro de los imputados (y que implicaron, en el ejemplo citado, rupturas familiares; o graves deterioros en la salud y en el desempeño laboral y educativo de algunas de las partes, sus hijos y allegados), mientras que testimonian el modo corporativo del accionar judicial, incapaz de llamar la atención o sancionar de algún modo el actuar irresponsable de las instancias inferiores. El mensaje que queda expresado resulta, entonces, muy claro: si uno tiene razones de queja frente al poder, mejor que no las exprese, porque puede ser víctima de un "error" que implique largos meses de cárcel; mientras que si uno ocupa el papel de un juez, puede seguir leyendo las normas de aplicación del modo en que le plazca, porque ningún funcionario judicial estará dispuesto a reprocharle nada por lo que es visto, en todo caso, como una "desafortunada" interpretación del derecho. La experiencia comparada: derecho y protesta Hechos sociales como los revisados en las últimas páginas nos hablan, por un lado, de un espacio público que pasó a ser escenario central del conflicto social muchas veces, como marcábamos, a partir de las reacciones violentas de sus ocupantes. Frente a los grupos que llevan a cabo tales manifestaciones, el gobierno nacional ha asumido una actitud deliberadamente ambigua, alternando gestos de acercamiento y hostilidad hacia ellos. Dicha actitud del gobierno, coherente con su sistemática pretensión de tratar a los derechos como privilegios, y de confundir sus deberes con concesiones graciosas, ha sido habitualmente acompañada por la justicia. En efecto, en sus decisiones sobre el tema, los tribunales han tendido a acompañar a la política, como si la cuestión con la que se enfrentaban dependiese de algún modo de los humores populares y de los cambios de actitud del gobierno, y no de una reflexión sobre los derechos en juego, que en ocasiones puede contradecir directamente las inclinaciones oficiales. La pobreza de las respuestas dadas por la justicia sobre la cuestión del uso del espacio público obedece a una diversidad de causas. Algunas de ellas tienen que ver con una vocación indebida por contentar al gobierno, otras con los prejuicios y dogmatismos propios de una mayoría de sus miembros, y unas más, seguramente, con el genuino desconocimiento de alternativas sobre cómo tratar el tema de la protesta pública. Afortunadamente, sin embargo, la reflexión académica y jurídica sobre el tema lleva ya largas décadas. Y dado que en este punto -sorprendentemente tal vez- las opiniones de la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Suprema de los Estados Unidos (cabe decirlo, dos de los tribunales más influyentes sobre los tribunales argentinos) tienden a coincidir, en lo que sigue convendría detallar el contenido de tales acuerdos, que podrían servirnos de guía en una futura aproximación al problema. Las coincidencias entre ambos tribunales comienzan en un punto clave, cual es el de considerar a ciertos espacios públicos fundamentalmente plazas y calles- como "foros públicos" dado que ellos "han sido confiados, desde tiempo inmemorial," para la reunión y expresión de ideas. Ambos tribunales están de acuerdo, también, en sostener que para algunos grupos dichos espacios pueden representar el único disponible para presentar sus puntos de vista y sus quejas frente al Estado. Dicho reconocimiento resulta notable, por ejemplo, cuando lo comparamos con la actitud negligente, cuando no directamente confrontativa, de los tribunales argentinos sobre el mismo punto. Ahora bien, este valioso compromiso de los tribunales internacionales hacia los derechos de los más desaventajados no ha implicado, sin embargo, su negativa a reconocer validez a toda posible regulación estatal sobre el uso de la propiedad pública. Por el contrario, en ambos contextos se reconoció que el Estado debía conservar "su poder para mantener las propiedades bajo su control asociadas al uso para el cual han sido reservadas legalmente." Veamos entonces qué tipo de reglamentaciones han tendido a considerarse aceptables, en tales casos. Ante todo, ambos tribunales, con lenguajes diferentes, fijaron fortísimas restricciones a la posibilidad de que el poder público regulase el "contenido" de las expresiones presentadas en tales foros. Así, y en principio, ambas jurisprudencias consideran inválidas todas las reglas por las cuales las autoridades públicas establezcan distinciones discriminatorias en cuanto a los contenidos de las protestas en juego. Los tribunales rechazarían toda regulación que permitiera, por ejemplo, las manifestaciones de los partidos de izquierda pero no la de los partidos de derecha, o las de los abortistas pero no las de los anti-abortistas. Al mismo tiempo, y en segundo lugar, en ambos casos se reconoce al Estado la posibilidad de establecer regulaciones en cuanto al tiempo, lugar, y modo en que se utilizan los foros públicos. Por ello, tales tribunales tienden a considerar válidas las regulaciones que impiden, por ejemplo, la realización de manifestaciones ruidosas a las tres de la mañana; o aquellas que se realizan, sin razón especial, frente a una escuela en horario de clases. Este tipo de regulaciones sobre la protesta tienden a permitirse pero y estas salvedades son también cruciales en ambos contextos- ello es así en tanto y en cuanto las mismas cumplan con algunos requisitos esenciales. Es importante que prestemos mucha atención a dichas reservas. Las regulaciones que se quieran establecer sobre el "tiempo, lugar y modo" de las protestas deben responder a i) una "necesidad estatal imperiosa" y, otra vez, ii) ser "neutrales en cuanto al contenido." Así, una prohibición que tenga su origen real en la intención del poder público de suprimir puntos de vista "molestos," va a considerarse siempre inadmisible. Además, iii) la reglamentación del caso debe estar diseñada del modo "más estrecho posible," de forma tal de evitar que, con la excusa de lograr una finalidad plausible digamos, impedir los ruidos molestos- se prohíba por completo la expresión de algún tipo de ideas. Finalmente, y esto es lo más importante, las regulaciones que se establezcan deben iv) dejar "amplias alternativas disponibles" a quienes quieren expresar sus quejas o puntos de vista, y a la vez v) deben ser "no-discriminatorias." Para entender lo dicho, la jurisprudencia dominante considera que de ningún modo basta con que, simplemente, exista "otro lugar utilizable" (por ejemplo, los manifestantes podrían expresarse en alguna otra plaza menos transitada) para entender satisfecho el requisito de "alternativas disponibles." Dicho requisito sólo se considera cumplido si quienes quieren expresarse tienen a su disposición otro foro con tanta llegada al público como el que se les cierra. Por otra parte, el requisito de "no-discriminación" es igualmente severo, ya que unánimemente se asume que los grupos menos aventajados los que no tienen el dinero suficiente como para comprar su acceso a los medios de comunicación- pueden quedar sin alternativas expresivas de importancia si se les obstruye sistemáticamente el acceso a ciertos foros públicos. En tal sentido, los tribunales han sabido advertir que muchas restricciones de uso sobre los foros públicos, dirigidas pretendidamente- a "todos los grupos por igual," tienden, en definitiva, a impactar de modo desigual sobre algunos de ellos, afectando especialmente a los grupos con menos recursos. La existencia de este consenso generalizado en torno a los principios que deben regular el uso de los foros públicos merece ser bienvenido, especialmente porque el mismo puede ayudarnos a pensar mejor un tema demasiado importante, y sobre el cual todavía hemos pensado demasiado poco. Nuestros jueces, en particular, deberían reflexionar sobre tales acuerdos, y explicarnos si existen razones públicas que justifican su acercamiento tan diferente sobre la materia. Las particularidades locales Principios como los que parecen comunes en el ámbito internacional resultan de interés, en todo caso, en su preocupación por preservar la libre expresión, en general, y la expresión crítica y crítica al poder- en particular. Para quienes tomamos como valores tanto el de la autonomía individual como el autogobierno colectivo, y consideramos a aquellas expresiones como medios cruciales en defensa de estos valores, criterios judiciales como los mencionados en la sección anterior resultan, sin dudas, atractivos. Tales criterios, además, otorgan una prioridad especial a la crítica política reconociendo que ella no siempre se manifiesta en las formas tamizadas y distantes de la crónica periodística y la prensa escrita. Para quienes consideramos que el debate colectivo sobre cuestiones de interés público debe ser lo más amplio, vigoroso y robusto posible como lo afirmara el famoso fallo New York Tomes v. Sullivan- dichos criterios no son sólo plausibles, sino indispensables. ¿Cómo pensar, sin embargo, tales afirmaciones frente a las "peculiaridades" de un país como la Argentina, y asumiendo que estas "peculiaridades" tienen alguna vinculación con las expuestas al comienzo de este escrito? i) Tomemos en cuenta, en primer lugar, la constancia de cierta presencia de la violencia, en las expresiones públicas sobre el espacio común. ¿Cómo posicionarse frente a las expresiones violentas, desde el derecho? Una primera distinción que convendría abordar, en tal sentido, es la que quiere separar de modo nítido los "actos" del "discurso." Al respecto, tanto la doctrina como la jurisprudencia han convivido con diferencias, durante años, pero parece asentada la idea que reconoce que, muy habitualmente, lo que a primera vista parecen puras "acciones" meros actos- implican comportamientos que encierran, además, un contenido expresivo. Esto es lo que suele presumirse que ocurre, por ejemplo, y para tomar un caso relativamente sencillo, con las "quemas de bandera," dirigidas a expresar enojo o disgusto hacia determinadas políticas de Estado. Lo que importa de este enfoque es, en todo caso, que él viene a sugerir que, una vez que se detecta la presencia de esos componentes o núcleos expresivos en ciertos actos de protesta, se debe rodear a aquellos de las mismas altísimas protecciones que se reservan para todas las demás manifestaciones de la expresión crítica. La tímida y gradual apertura que demuestra la jurisprudencia frente a estas expresiones vinculadas íntimamente con acciones agresivas, es la misma que viene demostrando la teoría política y comunicativa Iris Young, Archong Fung, Jane Mansbridge, David Estlund- ante los llamados aspectos ilocucionarios de actos no verbales, a los que se empieza a considerar como rasgos también centrales de la deliberación democrática. Ello así, aún frente a teorías de la comunicación reconocidas, como la que defiende Jurgen Habermas, que consideran a los argumentos como el discurso legitimado y privilegiado en la esfera pública. Contra esta última postura, críticos como los arriba citados ponen el acento en los vínculos que existen entre la deliberación y el conflicto, reconociendo el valor ilocucionario de actos en principio disruptivos. Lo dicho no implica amparar u ocultar, bajo la manta del discurso político protegido, las serias agresiones, daños, lesiones, que puedan ser cometidas contra otros. La idea es, más bien, la contraria. De lo que se trata es de no negar lo evidente, y es que aún muchos de aquellos actos que, en principio, rechazamos y queremos reprochar, contienen núcleos de crítica política que deben tratar de ser socialmente desentrañados, políticamente interpretados, y jurídicamente protegidos. El último punto que mencionaría al respecto, pero que debería ser objeto de un tratamiento por separado, es el de que el reproche que le podamos hacer a algunos por los daños que cometen contra terceros, en su camino hacia la expresión política, pueden tomar formas extremadamente diversas. Esta sola afirmación, según entiendo, ya tiene alguna importancia, sobre todo considerando que, de modo tan habitual (y el citado ejemplo de la Legislatura es sólo una muestra grosera de ello), el Estado asume que la única respuesta posible que tiene a su disposición, frente a los que cometen conductas reprochables, es la de la privación de la libertad. El segundo punto tendría que ver con una sugerencia, de origen jeffersoniano, que importa menos por su autor que por su contenido. Para él, la reacción del gobierno frente a los levantamientos violentos que pudiera sufrir debía ser benigna: su castigo severo constituía una equivocación, porque implicaba "suprimir la única salvaguarda de la libertad pública." Ello así, decía, porque la base del buen gobierno era como sostuvimos aquí- la opinión ciudadana, por lo cual el "primer objeto" de ese buen gobierno debía ser "el de mantener tal derecho" siempre intacto. ii) En segundo lugar, qué peso asignarle a la grave fragmentación social existente, a la hora de reflexionar sobre la relación protesta-derecho? Aquí, mencionaría solamente dos notas, una más sustantiva, y la otra más "procedimental" y de tono "cautelar." En términos sustantivos, diría que la fragmentación que acompaña a las fuertes desigualdades sociales existentes nos sugiere, a todos los que nos preocupamos por mantener el valor del debate robusto, que pongamos atención sobre quiénes participan del mismo, y de qué modo. Debemos actuar bajo la presunción de que parte de la sociedad encuentra graves dificultades para hacer conocer sus puntos de vista y sus críticas, y de que el desigual acceso al foro público que ellos padecen también sesga nuestros juicios, a la hora de valorar las demandas de unos y otros grupos. Jurídicamente, mi propuesta sería la de adoptar un principio (al que llamaría) de "distancia deliberativa," que considero implícito en muchas de las mejores decisiones adoptadas por la jurisprudencia internacional. El principio diría algo así como que: "cuanto más al margen quede algún grupo del debate público por razones ajenas a sus responsabilidad, más razones tienen los jueces (y operadores jurídicos, en general) para mostrarse sensibles frente a los reclamos de dichos grupos, y protectivos de las formas de comunicación desafiantes que ellos puedan utilizar para llevar adelante sus reclamos." Nuevamente, esta propuesta no viene a decir que los grupos que enfrentan graves dificultades para acceder al foro público deban ser jurídicamente tolerados en sus acciones expresivas, cualesquiera sean los medios que escojan para manifestarse. Otra vez, la idea se mira mejor desde el lado contrario: lo que se dice aquí es que dichas acciones no pueden ni deben ser evaluadas como si provinieran de grupos socialmente bien integrados. Es que se trata, justamente, de grupos que el propio Estado a la hora de asegurar derechos y distribuir los beneficios de la cooperación social- ha puesto y/o dejado al margen. De allí que haya que hacer esfuerzos especiales para atender a sus reclamos y quejas, reconociendo que ellas pueden revestirse de formas que son extrañas (y esto incluye admitir su carácter hipotéticamente disruptivo y agresivo) respecto de los códigos de comunicación dominantes entre los miembros mejor integrados de la sociedad. De lo que se trata, finalmente, es de que esta especial apertura y sensibilidad hacia ciertos reclamos contribuya a lograr lo que realmente importa, es decir, garantizar a los miembros de los grupos más desaventajados los derechos y beneficios los niveles de integración y buen trato público- que ellos como cualquier ciudadano- también merecen, y cabe recordarlo- que la Constitución se ha comprometido a asegurarles. Corresponde notar además, y para concluir, que un principio como el aquí mencionado discrimina según entiendo, de modo apropiado- entre las diversas formas de la violencia examinadas al comienzo de este texto: no todas ellas son merecedoras de protección, y entre las que sí lo son, no todas merecen una protección igual. La última cuestión que quisiera mencionar, asociada con lo que llamara más arriba una "nota cautelar," también se vincula con el carácter fragmentado de nuestra sociedad. La idea es la siguiente: la desigualdades existentes en nuestra sociedad han llegado a niveles tan alarmantes que, en principio, uno debe mirar con sospecha (y pienso aquí en la terminología jurídica de "categorías sospechosas") a todas las acciones estatales que, de algún modo, afectan a los grupos más desaventajados de la sociedad. Y ello es así porque, en principio, debemos suponer que los integrantes de dichos grupos no han participado de ningún modo relevante en la discusión, aprobación, implementación e interpretación de las normas que los afectan. De allí que siempre haya demasiadas razones para temer que tales normas no se encuentran debidamente informadas por las necesidades que puedan oponerles algunos de los grupos que van a verse afectados por ellas. Tal vez uno deba concluir entonces, con parte de la doctrina (desde John Ely a Carlos Nino, u Owen Fiss), que el control judicial de constitucionalidad no se justifica nunca, sino cuando se dirige, prioritariamente, a resguardar los derechos de los grupos más desaventajados, que por su número reducido, su carencia de poder político, o el nivel de prejuicios que cargan sobre sus espaldas, más dificultades tienen para participar de un modo efectivo en el proceso colectivo de toma de decisiones. Tal vez uno deba cambiar los parámetros a partir de los cuales considera que una norma es válida; o repensar cuáles son las precondiciones materiales que siempre deben asegurarse, para darle sentido a la vida política. En todo caso, siempre resultará paradójico pensar en sugerencias posibles para un sistema institucional que uno reconoce de tal modo sesgado. |
| Siguiente > |
|---|