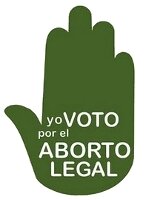| Claudia Korol - El Che en nuestras batalla actuales |  |
 |
|
Che 40 años
Cuando hace veinte años escribí el libro El Che y los argentinos(1), estaba interesada en indagar sobre dos aspectos de su intensa vida: quería saber cuáles eran los aspectos de la cultura argentina -en la que Ernesto Guevara formó los principales rasgos de su personalidad-, que quedaron impresas en su subjetividad (además de aquel nombre Che); y cómo había sido su relación con los argentinos y argentinas que lo conocieron como dirigente de la revolución cubana. No se trataba de un rescate chauvinista de su figura, sino del intento de conocer, después de que la dictadura argentina (1976-1983) había buscado borrarlo de nuestra memoria colectiva, los vínculos que había tenido esta figura fundamental del marxismo latinoamericano, con el movimiento político y social argentino que empezaba a recomponerse después de la devastación producida por el genocidio. Atravesábamos un momento en que su obra y su pensamiento estaban repartidos como semillas entre los sobrevivientes de la dictadura. Sus textos habían sido quemados, enterrados, confiscados, y en unos pocos casos guardados celosamente como tesoros. Incluso su imagen -ahora desparramada de mil maneras- pretendió ser desaparecida junto a las de nuestros compañeros y compañeras cuyas vidas fueron negadas por el poder. Pero a la hora de la recomposición de las fuerzas que confrontaban con la hegemonía política, económica, cultural del capitalismo neoliberal, las nuevas generaciones de luchadores y luchadoras encontraban en la imagen del Che algunas claves para rehacer la rebeldía. Todavía no se había desmerengado el este europeo (imagen cubana que ilustra como ninguna el desplome del llamado campo socialista). Todavía no se había visto cuánto de anticipo había en el pensamiento y crítica al socialismo realmente existente realizados por el Che, de lo que después se develaría de manera brutal, especialmente a partir de la caída del Muro de Berlín, y de la desaparición de la Unión Soviética. Todavía no se había confirmado la profecía del Che, realizada en la Conferencia de Punta del Este en 1961, en la que advirtió a los gobiernos y pueblos de América Latina sobre las consecuencias que tendría la Alianza para el Progreso, en el endeudamiento y mayor sometimiento de los países de nuestro continente a las políticas del imperialismo norteamericano(2). Muchos de los aportes teóricos del Che, cobraron una nueva dimensión en los años posteriores. Sin embargo, las generaciones que iniciaban su militancia después de la dictadura, o quienes la continuábamos habiendo atravesado los años oscuros del silencio, encontramos en el Che, en su voluntad pulida con delectación de artista, en su conciencia socialista, en su íntima relación entre palabras y hechos, caminos donde afincar la rebeldía. El Che fue leído y cantado entonces por distintas corrientes de la militancia juvenil, y comenzó a acompañarnos desenfadado en nuestras marchas, denunciando las claudicaciones de los políticos burgueses, el continuismo de las políticas neoliberales en los nuevos sistemas de dominación, e invitándonos a pensar con cabeza propia las prácticas y teorías, para que éstas se despojaran de los dogmas, se latinoamericanizaran, y pudiéramos levantarnos desde la derrota, para imaginar nuevos combates, para animarnos a pronunciar junto a él, contra las prédicas posibilistas que teñían las doctrinas de la transición a la democracia, las palabras revolución, socialismo, antiimperialismo, internacionalismo, poder popular.
El hombre y el mito
La fuerza de los revolucionarios no está en su ciencia, está en su fe, en su pasión, en su voluntad. Es su fuerza religiosa, mística, espiritual, es la fuerza del mito. José Carlos Mariátegui(3). Cuentan que el Che leyó la obra de Mariátegui, cuando en su viaje por América Latina visitó al médico peruano Hugo Pesce, un compañero del Amauta, que lo había representado en la Conferencia de Partidos Comunistas de América Latina realizada en 1929 en Buenos Aires, en la que quedó en posición minoritaria la ponencia enviada por la delegación peruana. Cuando leyó a Mariátegui, seguramente no imaginaba Ernesto -todavía no era el Che-, que su personalidad inquieta, su búsqueda del mundo, sus esfuerzos por sanarlo, lo llevarían a volverse él mismo un mito, que junto a Fidel y Camilo, expresan la identidad barbuda de la utopía revolucionaria de los 60. Muchos jóvenes en nuestro continente, guardaron en sus mochilas los libros, y buscaron continuar y multiplicar la experiencia mítica de un pueblo haciéndose dueño de la historia. Intentando conocer más de cerca uno de los capítulos de la historia argentina que fue demasiado ocultado o tergiversado, la experiencia realizada por Jorge Ricardo Masetti (el Comandante Segundo) y el Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP) en el norte de Salta entre los años 62 y 64 una y otra vez me encontré con el obstáculo de una multiplicación de testimonios de campesinos y pobladores de la región, que aseguraban haber combatido cara a cara con el Che. La situación se repetía del lado de los gendarmes que habían enfrentado al Comandante Segundo: también afirmaban haber peleado con las tropas del Che. El mito del Che -que nunca llegó a combatir en aquella región-, era parte de las creencias populares, en una zona en la que la guerra de guerrillas desarrollada en las guerras de independencia, con jefes como Martín de Güemes o Juana Azurduy, son parte del imaginario colectivo asociado a las luchas por la libertad. El mito del Che estaba encarnado en la gente que varias década después, contaban a quien quisiera oírlos que habían colaborado haciendo un asadito para las guerrillas de Guevara. De esta manera, el comandante Segundo -Jorge Ricardo Masetti-, y el Che -conocido en clave en esa guerrilla como Martín Fierro-, interactuaban en la memoria colectiva, aún después de desarticulados sus sueños y deshechos sus cuerpos en las selvas de Salta (Masetti) y de Bolivia (el Che). ¿Qué claves de su propia historia depositan los pueblos en la figura de Guevara? John William Cooke(4), que fue uno de los dirigentes de la resistencia peronista, y después de las corrientes revolucionarias del peronismo, escribía en unos apuntes inconclusos sobre el Che, recopilados por su compañera Alicia Eguren(5): Nos referimos al contacto de las masas argentinas con el compatriota asesinado, proceso que creo tuvo dos tiempos, cronológica y cualitativamente hablando. El primero consistió en la desaparición de la muralla alzada por la propaganda burguesa, que fijó una imagen popular del Che como personaje exótico, sobre el cual variaban las interpretaciones, pero siempre dentro de ese carácter de individuo ajeno, perteneciente al lejano y pintoresco mundo del Caribe. Las truculencias periodísticas a raíz de su desaparición en Cuba lo mantuvieron como tema de la crónica, pero a fines de 1966 pasó a ser un fantasma que rondaba nuestras fronteras. Poco después, su espectacular reaparición pública con el Mensaje a la Tricontinental, determinó que la prensa, incluida la sensacionalista que llega a las capas más populares, divulgasen rasgos biográficos que fueron dando entidad al ser novelesco y trashumante. Casi a renglón seguido las noticias espectaculares fueron acaparadas por el proceso a Regis Debray y a la guerrilla boliviana. Y se fue afirmando la conjetura de que Guevara desempeña en ésta un rol estelar. Por si algo faltaba para destacar al Che en el interés directo de nuestra vida nacional, el gorilaje corre en ayuda de sus colegas bolivianos y acordona las provincias limítrofes con tropas, objetivando la artificiosidad de una separación que solo es tajante en los colores de la cartografía, pero que la geografía concreta ignora, lo mismo que el revolucionario y los órganos represivos. El Che Guevara ya es componente de nuestra vida social, se lo comenta en la cola de la feria, en el café de la fábrica. Nadie olvida, ni por un instante, que nació en Argentina, y a cada rato asoma la reivindicación posesoria de ese connacional extraordinario. ... La segunda parte del proceso se produce con su muerte: el impacto emocional es de una intensidad que excede el impulso afectivo que despiertan siempre los héroes abatidos por la fatalidad. El fenómeno no es simplemente por efecto "acumulativo" de la aproximación previa y el desenlace trágico de su protagonista. Considero que se opera un hondo cambio cualitativo en la actitud espiritual hacia él. Por una parte, su caso se integra con algunas constantes culturales de nuestro pueblo: el culto al coraje, el desprecio por la ley como algo ajeno, impuesta a los humildes "desde arriba", la identificación con los rebeldes que se baten solidariamente con las fuerzas tremendistas del orden constituido. Esos héroes de la tradición plebeya persisten en la memoria de las generaciones. En cualquier rincón del país, y a través de todos los niveles de la cultura, Martín Fierro continúa batiéndose con la partida y denostando a los poderosos. Cruz reivindica con su gesto solidario los valores del hombre de la tierra. La montonera opone sus lanzas a la codicia de gringos y porteños. En esos años de barbas y fusiles, de Martín Fierro peleando la partida, John William Cooke inscribe la lógica de identificación popular con el mito del Che. Lo que resulta más asombroso, sin embargo, es cómo se rehace el mito, incluso varias décadas después, con otras claves de comprensión del mundo, y en movimientos que ya no necesitan de barbas para expresar la disconformidad frente al mundo.
Ríos de tinta sobre ríos de sangre
Cuando en febrero de 1995 visité Chiapas, al ingresar en Guadalupe Tepeyac, en la Selva Lacandona, lo primero que vi fue la imagen del Che en un hospital recién construido, al que la comunidad lo había bautizado como Hospital General Emiliano Zapata - Ernesto Che Guevara. Un año antes, en enero de 1994, se había producido el levantamiento zapatista, y su rebelión contra la sentencia de muerte que significa para los pueblos indígenas, la firma por parte del gobierno mexicano del Tratado de Libre Comercio. En 1993, un intelectual mexicano puesto de moda en ese tiempo de desarme ideológico y cultural de la izquierda latinoamericana, Jorge Castañeda, trataba de convencernos con su libro La utopía desarmada(6) sobre la inviabilidad ya no sólo de las experiencias guerrilleras, sino de las utopías libertarias en América Latina. Es el mismo intelectual que en su libro La vida en rojo: biografía del Che Guevara(7) intentó re-escribir la vida del Che desde la lógica de las pulsiones de muerte y las traiciones, pretendiendo por ese camino despojar a las generaciones que en las décadas del 60 y 70 ofrecieron sus vidas a la batalla por la transformación del mundo, de las motivaciones profundamente éticas de su opción política revolucionaria. Después del levantamiento zapatista, producido precisamente en su país, México, Jorge Castañeda fue interpelado, no sólo por la realidad, sino también por quienes le cuestionaron junto a la soberbia intelectual, el desconocimiento de los movimientos que se producían en el corazón de su pueblo. Castañeda respondió a la interpelación escribiendo otro libro: Sorpresas te da la vida(8)... Si de algo sirve recordar el recorrido de este hombre fácilmente olvidable, es para recordar que hay una intelectualidad latinoamericana que ha venido sistemáticamente mellando la confianza de los movimientos populares en los proyectos revolucionarios y en la posibilidad de forjar alternativas anticapitalistas y socialistas. Ríos de tinta sobre ríos de sangre. Así se intentó sepultar la memoria y el ejemplo del Che, y de una generación de militantes latinoamericanos que con el estímulo de la Revolución Cubana, de los movimientos de afrodescendientes y de latinos en el corazón de los Estados Unidos, de la lucha contra la guerra de Vietnam, de los aires descolonizadores que llegaban de África, del Mayo francés y la Primavera de Praga, buscaron ampliar los horizontes emancipatorios. La reacción no se hizo esperar. La Alianza para el Progreso, no resolvió los problemas de los latinoamericanos, y las luchas populares fueron en ascenso. El imperialismo apeló entonces a las dictaduras, a las intervenciones, a las agresiones, fundadas en la Doctrina de Seguridad Nacional. Muchos de estos movimientos fueron derrotados. Algunos triunfaron, y luego fueron asimilados en las lógicas neocoloniales del imperialismo. Otros concretaron revoluciones, como el sandinismo en julio de 1979, y luego sufrieron diversas regresiones. La derrota electoral del sandinismo también precipitó el empantanamiento del proceso de lucha revolucionaria en Centroamérica. En el Cono Sur de América Latina, el Operativo Cóndor unificó las fuerzas represivas para exterminar a miles de militantes populares. Combatientes revolucionarios, líderes sindicales, militantes campesinos, luchadores barriales, fueron desaparecidos, asesinados, aprisionados, exiliados, y con ellos se pretendió sepultar su pasión revolucionaria, que tenía muchos nombres y colores, pero que podía ser representada también con tres letras mundiales: CHE. Todas las sangres(9) se regaron en la tierra. Y sobre el genocidio, sobre la devastación de los cuerpos y de las pasiones, llegaron los escribas con vacunas de tinta para inmunizar a las futuras generaciones contra el virus de la rebelión.
El Che acampa en América Latina
Cuando en enero del 94 los indígenas de Chiapas dieron su grito de ¡ya basta!, tomaron pintura negra y sobre el hospital blanco dibujaron el rostro de Guevara junto al de Emiliano Zapata. Tal vez no habían leído a Castañeda. Tal vez sí lo habían leído, y se burlaron de sus ríos de tinta, disparando carcajadas en el centro de San Cristóbal de las Casas. Otros Che acampan bajo las lonas en las que los Sin Tierra del Brasil crean sus territorios de libertad, de resistencia, y el lugar donde forjan las bases de una nueva vida, comunitaria, en donde hay trabajo voluntario, conciencia socialista, estudio, y se siembran en tierras fértiles las semillas de revolución. Los Sin Tierra integran al Che en su mística a la hora de romper las cercas del latifundio, del hambre, de la ignorancia, del olvido. En Venezuela, el Che anima jornadas de alfabetización, el trabajo de los médicos y médicas del pueblo que marchan barrios adentro, a los militantes populares que discuten en todos los rincones qué y cómo será el socialismo del siglo 21. En la tierra de Bolívar, de Simón Rodríguez, el Che se anima junto al pueblo a entrar a los cuarteles, para imaginar nuevas batallas por la segunda independencia. Y en Bolivia, allí donde dicen que lo mataron, San Ernesto de la Higuera acompaña a los campesinos y campesinas que lo reviven, junto a Tupac Katari, a Bartolina Sisa, decididos a recuperar junto al Che, la tierra, el agua, el gas, el petróleo, la soberanía y la dignidad. Los cocaleros, los mineros, los pueblos originarios, las mujeres de la tierra, siguen cuidando el fuego que encendió Guevara y lo difunden hacia el continente, reivindicando más de 500 años de rebelión. El Che acampa en América Latina, en aquellos lugares en los que la historia pugna por continuar. Marcha hacia el sur, hasta aquellos confines donde lo único que termina es el continente. En Tierra del Fuego, en el extremo austral de la Argentina, es posible encontrar la mirada del Che en las paredes, y sus escritos en los procesos de formación política de los movimientos populares. ¿Qué expresa el Che, para las nuevas generaciones de militantes populares? Muchas veces discutimos esto con diferentes movimientos populares. No hubo una sola respuesta. Precisamente en las múltiples miradas con las que los movimientos, generaciones, grupos, individuos, se acercan al Che, tal vez logremos una aproximación a los nuevos rostros del mito. Un joven mapuche señaló en un acto conmemorativo del Che, que para su pueblo, el Che expresa la palabra verdadera, el coraje, la batalla por la libertad. En un movimiento piquetero, que reflexionaba colectivamente sobre el aporte del Che a sus actuales desafíos, encontré una fuerte reflexión alrededor de la concepción guevariana sobre el trabajo voluntario, la crítica al trabajo enajenante del capitalismo, la búsqueda de maneras de rehacer el trabajo no como mercancía. Una muchacha campesina dijo en un encuentro, que el Che había unido su suerte a los hombres y mujeres de la tierra. Que su cuerpo y su corazón estaban guardados como las semillas para fecundar un nuevo tiempo de revoluciones. Un joven que participaba de un taller sobre la vida del Che, en una villa de Buenos Aires, que tenía el rostro de Guevara tatuado en la piel, afirmaba a sus compañeros y compañeras, que lo había grabado en su cuerpo, porque el Che sabía pelear con la yuta(10). El Che tiene aguante, nos decía. Un militante de los 70, con la barba blanca y el corazón todavía rebelde, afirmaba en un fogón de la memoria a un grupo de jóvenes, que el Che le ayudó a entender la crisis del socialismo, a no rendirse frente a sus errores, a seguir pensando en el socialismo, intentando no repetir las experiencias de burocratización, de enajenación del poder popular, de utilización de los movimientos populares como correas de transmisión de las organizaciones revolucionarias. Una señora golpeando una cacerola en una protesta popular, decía que ya basta de tantas palabras vacías. Que había que hacer como el Che, que escribió las palabras con su vida. El Che era internacionalista, decía un grupo de bolivianos habitantes de una barriada popular de la provincia de Buenos Aires, que lo recordaban mientras se organizaban para apoyar las protestas que en sus tierras se desarrollaban durante la guerra del agua y de la vida. Otros hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, fueron nombrando de diferentes maneras los colores de su mito. Pero el mito tiene un color que brilla más que otros: el color de la rebeldía. La vida te da sorpresas, diría Jorge Castañeda al constatar esa terca decisión de los pueblos de elegir sus maneras de luchar y de organizarse, sus rebeldías y sus utopías, desconfiando no sólo del imperialismo, sino también de quienes se han vuelto consejeros y escribas de la dominación. Sigue sorprendiendo a quienes se consideran con derecho a tutelar, intelectual o políticamente a los movimientos populares, esta autonomía a la hora de decidir cómo hacer sus resistencias, qué estudiar en sus procesos de formación, cómo crear sus propios intelectuales. En los gestos insumisos, en estos desafíos que suenan a herejía en las academias e incluso en muchos despachos oficiales de ciertos progresismos madurados con el paso del tiempo, vuelve a resultar inquietante la voz y el ejemplo del Che.
Cuarenta años después
Pasaron cuarenta años desde la caída en combate y el asesinato del Che, ordenado por la Casa Blanca. Un lugar en el mundo guardó cuidadosamente su memoria y multiplicó su ejemplo. Es aquella revolución en la que el Che dejó lo más puro de sus esperanzas de constructor(11). La revolución cubana no guardó su memoria y su ejemplo en un museo, en un cuadro, en un discurso. Los guardó en el cuerpo de su pueblo, que supo resistir la agresión imperialista en las condiciones más adversas, de la manera más heroica y colectiva, y que supo defender en la vida cotidiana, las suyas, el proyecto socialista. El Che se atrincheró en el corazón rebelde de Cuba, y desde allí -cuando muchos ex izquierdistas miraban hacia otro lado, o se alejaban del pecado de juventud-, el Che sigue haciendo donaciones internacionalistas a los pueblos del mundo, con los combatientes que se mezclaron en las batallas anticolonialistas de Africa, Asia y América Latina, hasta los miles de médicos y médicas, alfabetizadoras y alfabetizadores, profesionales y científicos, que hoy acompañan los procesos de combate a la injusticia social provocada por el capitalismo en los lugares más inhóspitos de nuestros países. En muchos distantes y negados pueblos, que quedan más allá de Macondo, en diferentes países del continente, vuelve a repetirse la imagen del médico cubano conviviendo con el pueblo. Y también empiezan a llegar los médicos de los movimientos populares latinoamericanos, formados en la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba (ELAM). Médicos que aprendieron que el saber no puede ser otra cosa que compromiso con el pueblo y no con las élites. Médicos como aquel Ernesto Guevara, que con su título bajo el brazo buscó conocer los leprosarios, y luego supo que todo el instrumental de sus botiquines no alcanza para curar los males de un continente saqueado, explotado, invadido, por las grandes transnacionales y los gobiernos del mundo que las representan.
Algunos de los aportes del pensamiento y el ejemplo del Che en nuestro tiempo
Más allá de estas maneras diversas de expresar colectivamente la rebeldía, que ha encontrado el pueblo en la figura del Che, quisiera subrayar algunos de los aspectos de su pensamiento que nos permiten interpretar actualmente algunos de los desafíos que enfrentan los movimientos populares.
1. La opción socialista
Después de los genocidios que establecieron las políticas neoliberales en América Latina, y de las democracias restringidas que dieron continuidad a la aplicación de esos modelos políticos, económicos y culturales de recolonización del continente, se han abierto tiempos de rebeldías en todo el continente. Los finales del siglo 20 fueron sacudidos por los levantamientos de los pueblos frente al hambre, la miseria, la explotación, y las distintas formas de opresión y dominación capitalista, patriarcal, racista, imperialista, colonial. El ¡ya basta! se extendió en las tierras de América Latina, y tomó diferentes maneras de expresarse. Los estallidos sociales que pronosticó Fidel Castro cuando en los años 80 alertaba a los pueblos y gobiernos del mundo sobre la amenaza y el chantaje que significa para nuestras economías la deuda externa, se multiplicaron como reguero de pólvora, y tuvieron una fuerza demoledora. Muchos gobiernos cayeron como consecuencia del cansancio popular. En algunos casos fueron derrumbados por fuerzas populares que tenían una estrategia de poder popular alternativa. En otros, el desmoronamiento de la legitimidad de las políticas que habían sostenido los proyectos neoliberales, se expresaron en el rechazo a esas fuerzas, pero al no existir alternativas populares sólidas, fracciones del poder reciclaron su capacidad de gobernabilidad, renovando el discurso y promoviendo políticas de contención del descontento, a través del clientelismo y la cooptación de los movimientos populares. Sin embargo, lo nuevo en el escenario político latinoamericano no es la manipulación de las esperanzas populares de cambio -que ha sido una constante de las fuerzas políticas que se alternan en las democracias post dictatoriales-, sino el surgimiento de algunos movimientos que intentan, incluso desde los gobiernos, promover alternativas a la dominación imperialista. Junto a Cuba, expresa con más claridad esta posibilidad, la fuerza boliviariana que encabeza Hugo Chávez en Venezuela. La propuesta del ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas), es una realidad que va ganando posibilidades de ampliación en el continente. En este contexto, en el que vuelven a ponerse en debate las alternativas al neoliberalismo y a sus políticas de exclusión, miseria, saqueo de los bienes de la naturaleza, militarismo, guerras, invasiones, es necesario recuperar al pensamiento del Che, cuando advertía a los distintos sectores populares de América Latina: revolución socialista o caricatura de revolución. La opción socialista se plantea entonces como un debate teórico y práctico para aquellos pueblos que quieran superar las políticas de opresión del capitalismo. Si la historia ha demostrado que no existen maneras de humanizar al capitalismo, de construir un capitalismo serio, de suavizar al imperialismo, entonces habrá que proponer qué tipo de sistema político, social, económico, cultural es el que puede atender a las urgencias populares de una vida digna. En esta dirección, las reflexiones del Che sobre el período de transición al socialismo, sobre el riesgo de querer construir el socialismo con las armas melladas del capitalismo, sobre la necesidad de pensar al socialismo no sólo como un hecho de distribución sino fundamentalmente como un hecho de conciencia, pasan a ser puntos de partida posibles para nuevos debates entre los movimientos que intentamos promover experiencias de poder popular en América Latina. La posición política de la revolución bolivariana, proponiendo el socialismo del siglo 21, resulta un estímulo para analizar críticamente las experiencias realizadas durante el siglo 20 en nombre del socialismo. Es necesario, en estas condiciones, no limitarnos a dar vuelta la página, e iniciar con la hoja en blanco una nueva historia, sino asumir el conjunto del legado de la humanidad, aprendiendo de los errores, y sobre todo visualizando la íntima relación entre socialismo y poder popular. El alejamiento en la Unión Soviética de aquella consigna original de todo el poder a los soviets, y su sustitución por una burocracia estatal que enajenó al pueblo de la construcción histórica de una nueva sociedad, es tal vez uno de los temas que merezca, en este momento, una discusión profunda, crítica, fraterna. En 1965 escribía el Che, en El socialismo y el hombre en Cuba(12): no estamos frente al período de transición puro, tal como lo viera Marx en la Crítica del Programa de Gotha, sino de una nueva fase no prevista por él; primer período de transición del comunismo o de la construcción del socialismo. Éste transcurre en medio de violentas luchas de clase y con elementos de capitalismo en su seno que oscurecen la comprensión cabal de su esencia. Si a esto de agrega el escolasticismo que ha frenado el desarrollo de la filosofía marxista e impedido el tratamiento sistemático del período, cuya economía política no se ha desarrollado, debemos convenir en que todavía estamos en pañales y es preciso dedicarse a investigar todas las características primordiales del mismo antes de elaborar una teoría económica y política de mayor alcance. El escolasticismo sigue presente en muchas versiones del marxismo, y superarlo exige evitar un atrincheramiento dogmático en algunas de sus formulaciones, y experimentar, en el laboratorio social de resistencias y alternativas que es América Latina, la mayor capacidad creativa, audacia teórica, y energía en la defensa del proyecto popular, para que en esta vuelta de la historia, podamos llegar más lejos, y sobre todo más colectivamente, a la construcción de la nueva sociedad.
2. La creación del hombre nuevo
La búsqueda del Che del hombre nuevo, daba cuenta de la necesidad de que una nueva sociedad fuera formada por personalidades cuyas motivaciones no reprodujeran los valores que modelaron la subjetividad de los hombres y mujeres en el capitalismo: la competencia, la búsqueda de máxima ganancia, la naturalización de la explotación y de distintas formas de opresión, el egoísmo, el consumismo, el individualismo, el sálvese quien pueda. El Che intentó teorizar sobre la necesidad de forjar esos hombres nuevos -de acuerdo con el lenguaje dominante en su tiempo, no pensó en la riqueza que aportaría también la idea de formación de nuevas mujeres, integradas plenamente en la creación de la sociedad socialista-. Pero además de teorizar, practicó con su propia vida, con su cuerpo castigado por el asma, al que le pidió tanto en la guerra revolucionaria, como en el momento del triunfo, el máximo esfuerzo, la mayor donación para el bien colectivo. La lucha por generar una conciencia socialista, anclada en los valores opuestos a los que reproducen la dominación, se volvió en el Che una batalla cotidiana. No se redujo su prédica al heroísmo de los grandes momentos, sino que se expresó en la capacidad de entregar intransigentemente lo mejor de sí para hacer posible la felicidad del pueblo en el que pudo realizarse como creador, y la felicidad de todos los pueblos del mundo. El altruismo, tantas veces exaltado por quienes lucharon junto al Che, era un factor orgánico de esta búsqueda en la que no había descanso. Para los movimientos populares creados en los bordes de la exclusión, el desafío se encuentra en la posibilidad de formar militantes que no sean capturados por las redes clientelares, encargadas de la compraventa de conciencias, y que rechacen las concepciones que llevan a la sustitución del concepto de militancia, por una carrera sin valores ni principios, hacia el lugar en el que se cree que se encuentra el poder, porque allí se reparten las migajas del banquete del gran capital. Hombres nuevos, nuevas mujeres, son militantes no domesticados ni domesticadores, que no transforman los roles de dirección en funciones de disciplinamiento, para renunciar finalmente a toda rebeldía. Hombres nuevos y nuevas mujeres, militantes que no aceptan ser aliados de la dominación, alejándose del compromiso cotidiano con los oprimidos y oprimidas de este tiempo. La batalla por la libertad, en tiempos en que el capitalismo mundial intenta subordinar al conjunto de la humanidad bajo su mando, pasa a ser una forma de ejercicio de la vida cotidiana en las experiencias de poder popular en las que se van creando vínculos nuevos entre los hombres y mujeres que revolucionan sus vidas, para revolucionar las sociedades y el mundo. La creación de la nueva conciencia requiere de un trabajo sistemático de formación política, de educación popular, de un proyecto político pedagógico revolucionario que trabaje simultáneamente en la crítica y la recreación de los aspectos que parten de la vida cotidiana -esfera en que se hace más fuerte la dominación-, hasta en la elaboración colectiva de teorías y prácticas subversivas frente al orden mundial.
3. El antimperialismo y el internacionalismo revolucionario
En un momento en que los movimientos populares avanzan en la creación de redes continentales y mundiales de desafío a la dominación imperialista, a las trasnacionales, a los gobiernos del G8, toma más encarnadura concreta la prédica guevariana sobre la necesidad de unir las batallas parciales, locales, sectoriales, enredándolas en una trama de rebeldías que pueda multiplicar la capacidad de desafío de todas las opresiones. No se trata solamente de coordinar agendas, sino de dialogar entre las diversas experiencias de resistencia a las opresiones para lograr identificaciones comunes junto a otros y otras, y sobre todo para construir un nosotros y nosotras colectivo, diverso, rebelde, de carácter internacionalista y antimperialista, en el que seamos capaces de sentir el dolor en cualquier rincón del mundo como propio, y de sentirnos felices cuando en cualquier rincón del mundo se alza una bandera de libertad. Capaces de compartir la suerte de los agredidos y de las agredidas por las diversas formas de opresión, dominación y explotación
4. Sin perder la ternura jamás
El Che creía que podía parecer ridículo, asumir que los revolucionarios verdaderos están guiados por grandes sentimientos de amor(13). En un tiempo en que el amor resulta aparentemente incompatible con la militancia, debido a la mercantilización de la política e incluso a su corrupción, esta idea, más que ridícula, puede ser fuente de inspiración de nuevas rebeldías. La revolución que se piensa como una sucesión de batallas que teniendo momentos más álgidos de definiciones, se libran sin embargo en el día a día de nuestra existencia, requiere de altas dosis de amor. En estos duros años aprendimos que no sólo se da la vida cuando enfrentamos cara a cara a los asesinos, sino que damos la vida en todos los momentos en que intentamos cambiar nuestras propias formas de estar en el mundo, de crear nuestras organizaciones, de entender a quienes caminan hacia objetivos similares por otros caminos, y también a quienes caminan hacia otros objetivos, pero no necesariamente desde el campo enemigo. En la Argentina, donde enhebro estas reflexiones, una batalla central para los movimientos populares se plantea hoy en el campo de la unidad. Sucesivas fragmentaciones del movimiento revolucionario y popular, vuelven estériles muchos de los esfuerzos militantes. El dogmatismo, el sectarismo, los hegemonismos, son parte de nuestras prácticas cotidianas. Vale aclarar, en un momento en que se tejen nuevas formas de gobernabilidad, tendientes a garantizar estabilidad para la dominación, valiéndose para ello del fraccionamiento de la resistencia acumulada en el campo popular, que me refiero a la unidad que no es subordinación a la fracción de turno que ejerce el poder, sino creación de proyectos alternativos de poder popular. Endurecernos, sin perder la ternura jamás, aconsejaba el Che, y en este tiempo, esto puede ser una buena pista para conservar la firmeza frente a un poder que apela discrecionalmente a los mecanismos de cooptación de voluntades, y de disolución de principios. Firmeza frente al poder, frente a los diversos rostros de la dominación, frente a las intenciones de homogeneizar y domesticar la voluntad popular. Y ternura para mirarnos en los ojos de los oprimidos y oprimidas, de los condenados de la tierra, y reconocernos; para multiplicar el trabajo voluntario, los gestos solidarios, el pensamiento crítico, el diálogo fecundo. Firmeza y ternura para guevariar al mundo, integrando en nuestra militancia el sacrificio, y también la alegría, la audacia, el deseo. Firmeza y ternura para crear colectivamente un proyecto no mesiánico, no enajenante de la rebeldía, sino el lugar donde hombres y mujeres sean auténticos sujetos de la historia. Firmeza y ternura, para que la revolución siga siendo la forma en que se nombra la fiesta del pueblo -la de la creación, la de la victoria cotidiana-, y el horizonte socialista. Junio del 2007
(1) El Che y los Argentinos. Ediciones Dialéctica. 1987
(2) Se puede leer este discurso realizado por el Che, en la quinta sesión plenaria del Consejo Interamericana Económico y Social, en Punta del Este, Uruguay, 8 de agosto de 1961. Fue publicado en Escritos y Discursos. Tomo 9. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana. 1977. (3) José Carlos Mariátegui. El hombre y el mito. 1925 (4) John William Cooke se vinculó íntimamente a la Revolución Cubana, y dentro de ella a Fidel y al Che. Combatió como miliciano en Playa Girón, y representó a los argentinos en la Conferencia de la OLAS (Organización Latinoamericana de Solidaridad), siendo uno de los argentinos ligados directamente a los proyectos revolucionarios del Che. (5) Alicia Eguren fue una revolucionaria argentina, que formó parte del proyecto continental del Che. Durante la dictadura fue desaparecida, el 26 de enero de 1977, y se sabe que su cuerpo fue arrojado al Río de la Plata. (6) Jorge Castañeda. La utopía desarmada. Joaquín Mortiz-Planeta, México, 1993. Jorge Castañeda fue uno de los autores de la llamada tercera vía latinoamericana, a través del documento conocido como el Consenso de Buenos Aires, y luego su tercera vía mostró ser de ida y vuelta, al convertirse en canciller del gobierno de Vicente Fox. (7) Jorge Castañeda. La vida en rojo: una biografía del Che Guevara. Madrid : Alfaguara, 1997. (8) Jorge Castañeda. Sorpresas te da la vida. México. Aguilar. 1994. (9) Nombre de una novela del peruano José María Arguedas. (10) La yuta, es un término con que se nombra popularmente a la policía, que acosa en los barrios a los jóvenes, y que es autora de numerosos crímenes conocidos como de gatillo fácil. (11) Carta de despedida del Che a Fidel: ...aquí dejo lo más puro de mis esperanzas de constructor y lo más querido entre mis seres queridos... y dejo un pueblo que me admitió como su hijo: eso lacera una parte de mi espíritu. En los nuevos campos de batalla llevaré la fe que me inculcaste, el espíritu revolucionario de mi pueblo, la sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes: luchar contra el imperialismo dondequiera que esté; esto reconforta y cura con creces cualquier desgarradura. (12) El socialismo y el hombre en Cuba. Texto dirigido a Carlos Quijano. Publicado en: Marcha, Montevideo, 12 de marzo de 1965. Ernesto Che Guevara, Escritos y discursos, Tomo 8, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1977. (13) El socialismo y el hombre en Cuba. Ob. Cit. |
| Siguiente > |
|---|