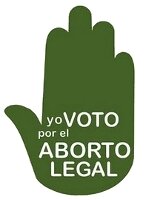| Patricia Agosto - La Autonomía Zapatista: Una mirada hacia afuera y hacia adentro |  |
 |
|
Si hay algo que parece necesario para construir la resistencia al neoliberalismo es la autonomía. Sólo a través de ella se lucha y se resiste frente a los embates de este sistema, que sólo acabará de morir cuando cada pueblo enarbole una bandera propia junta a otra pintada con la sangre de todos los que murieron por enfrentarlo y los sueños de los que luchan para que otros nazcan en un mundo distinto. La autonomía hacia afuera Durante toda la colonia , las comunidades indígenas gozaban de derechos propios bajo la forma de repúblicas de indios (...). A pesar de la independencia, esta larga tradición de autogobierno sobrevivió y fomentó la resistencia indígena contra la mercantilización de la tierra impulsada por los sucesivos gobiernos liberales. Estos pueblos se regían con base en consultas y debates realizados en asambleas donde se ventilaban todos los asuntos concernientes a la comunidad.(3) Esta práctica de consulta de base en las asambleas y la búsqueda de consenso es un proceso que posee un tiempo propio mucho más lento que el moderno y occidental, -donde se delega el poder con el supuesto objetivo de ahorrar tiempo-, y explica lo que tardan los zapatistas para tomar las decisiones como colectivo. Es en estas prácticas donde se manifiesta el mandar obedeciendo como la síntesis de la forma que adquiere la democracia entre los zapatistas. Desde los inicios de nuestro alzamiento, y aún mucho antes, los indígenas zapatistas hemos insistido en que somos mexicanos... pero también somos indígenas. Esto quiere decir que reclamamos un lugar en la Nación Mexicana, pero sin dejar de ser lo que somos.(4) Además de este sentido dado al término autonomía, los zapatistas reclaman otro, que es la posibilidad de intervenir en las decisiones nacionales. Se trata, por un lado, de ejercer la posibilidad de decidir sobre el propio destino, que de hecho, pero no de derecho, vienen aplicando las comunidades con el ejercicio de cierta autonomía comunitaria. Y, por otro lado, de participar en el destino de la nación a la cual pertenecen. El cumplimiento de este segundo sentido sólo es posible en la medida en que se considere a estos pueblos como parte de la nación; mientras sigan olvidados no serán considerados parte de la misma ni de los ámbitos de decisiones que le incumben. En beneficio de los campesinos pobres, sin tierra y obreros agrícolas, además del reparto agrario que esta ley establece, se crearán centro de comercio que compren a precio justo los productos del campesino y vendan a precios justos las mercancías que el campesino necesita para una vida digna...(5) Y no sólo de producción y comercialización se trata, sino que la ley también contempla cuestiones tales como salud, recreación, educación, vivienda y servicios en general. En cuanto la autoridad se desvía, se corrompe o, para usar un término de acá, está de haragán, es removida del cargo y una nueva autoridad la sustituye.(6) Es importante tener en cuenta cómo los zapatistas conciben a la función de gobierno. Contraponiéndose a nuestros sistemas políticos en los cuales la función pública facilita el enriquecimiento personal, para ellos el cargo de autoridad no tiene remuneración, es rotativo y considerado como un trabajo en beneficio de la comunidad, motivo por el cual quien ocupa un cargo es ayudado por la comunidad para su manutención. Además: No pocas veces es aplicado por el colectivo para sancionar la desidia o el desapego de alguno de sus integrantes , como cuando, a alguien que falta mucho a las asambleas comunitarias , se le castiga dándole un cargo como agente municipal o comisariado ejidal.(7) ¿Algún día será posible que las sociedades latinoamericanas tengan que colaborar en la manutención de presidentes, senadores, diputados porque esos cargos no les representan dinero para su cuentas bancarias y porque los ocupan sólo como un trabajo en beneficio de la comunidad? Las autoridades deben ver que se cumplan los acuerdos de las comunidades, sus decisiones deben informarse regularmente, y el peso del colectivo, junto con el pasa la voz que funciona en todas las comunidades, se convierten en un vigilante difícil de evadir. Aún así, se dan casos de quien se da la maña para burlar esto y corromperse, pero no llega muy lejos. Es imposible ocultar un enriquecimiento ilícito en las comunidades. El responsable es castigado obligándolo a hacer colectivo y a reponerle a la comunidad lo que tomó indebidamente.(8) ¿Alguien se atreve a imaginar lo que podrían hacer las sociedades latinoamericanas con la reposición de todo el dinero que los funcionarios de gobierno, las multinacionales, el FMI y el Banco Mundial, desviaron hacia el enriquecimiento ilícito? Una pregunta de difícil respuesta pero que seguramente lleva implícita la construcción de otra América Latina. Estos caracoles serán como puertas para entrarse a las comunidades y para que las comunidades salgan; como ventanas para vernos dentro y para que veamos fuera; como bocinas para sacar lejos nuestra palabra y para escuchar la del que lejos está. (9) El significado del caracol es saber salir y saber entrar, saber escuchar para poder aprender y poder enseñar .(10) En cada uno de estos caracoles tienen su sede las juntas del buen gobierno, de las cuales hay una por cada zona rebelde (Selva Fronteriza, Tzots Choj, Selva Tzeltal, Norte de Chiapas y Altos de Chiapas) y está formada por uno o dos delegados de cada uno de los Consejos Autónomos de dicha zona. Es decir, estas juntas se proponen ampliar el espacio de construcción de autonomía e implementar una instancia superior de coordinación que agrupa a varios municipios autónomos. Sólo así, desde la resistencia, los pueblos pueden empezar a ejercer sus derechos a la autonomía, donde los pueblos empiezan a pensar, a organizarse y a decidir cómo quieren vivir y gobernarse sin que los políticos intervengan en la vida de los pueblos.(12) Al preguntar van caminando y al caminar van aprendiendo. Y en este caminar, las comunidades zapatistas no han dejado de preguntarse sobre ellas mismas para buscar otras preguntas, posibles respuestas y nuevos aprendizajes y desafíos. Nuestra cuadrada concepción del mundo y de la revolución quedó bastante abollada en la confrontación con la realidad indígena chiapaneca. De los golpes salió algo nuevo (que no quiere decir bueno) , lo que hoy se conoce como el neozapatismo.(13) El grupo revolucionario comenzó, poco a poco, a abandonar el aislamiento y a contactarse con las comunidades locales, en un proceso que lo terminó transformando. Ese acercamiento se produjo inicialmente a través de lazos familiares, y después, a partir de 1985 aproximadamente, de una forma más abierta y organizada. Cada vez más comunidades buscaban la ayuda de los zapatistas para defenderse de la policía o de las guardias blancas, cada vez más comunidades se volvieron comunidades zapatistas: algunos de sus miembros ingresaban al EZLN de tiempo completo, algunos formaban parte de la milicia, los demás daban apoyo material a los insurgentes. Poco a poco el EZLN se iba transformando: de ser un grupo guerrillero se convirtió en una comunidad en armas .(14) En esta transformación hay implícita una derrota, la de la forma tradicional de entender la revolución, y un triunfo, el protagonismo de las propias comunidades en su camino de liberación, en compañía de quienes dejaron de ser extranjeros y se convirtieron en parte de ese proceso, de ese espacio y de ese tiempo, propiamente indígenas. "Esa es la gran lección que hacen las comunidades indígenas al EZLN original. El EZLN original, el que se forma en 1983, es una organización política en el sentido de que habla y de que hay que hacer lo que se dice, las comunidades indígenas le enseñan a escuchar y eso es lo que aprendemos nosotros. La principal lección que aprendemos de los indígenas es que hay que aprender a oír, a escuchar" .(15) Escuchar es llegar a las palabras del otro, pero para llegar al otro también es necesario mirar, pero no con cualquier mirada sino con la mirada que permite ver el dolor. Y en este sentido, la convivencia con las comunidades permitió ver el dolor profundo que nacía de vivir la pobreza, el hambre, las persecuciones y las muertes por causas prevenibles y curables. En una entrevista Marcos se refiere a la muerte de una niña por falta de medicamentos para bajarle la temperatura, y ese es sólo un ejemplo en miles: Y así pasó muchas veces, eso era cotidiano pues, tan cotidiano que esos nacimientos ni siquiera se toman en cuenta. Por ejemplo, Paticha nunca tuvo acta de nacimiento, quiere decir que para el país nunca existió, (..) y su muerte tampoco existió. Y así eran miles, miles y miles pues, conforme crecíamos más nosotros en las comunidades, teníamos más poblados, más compañeros morían precisamente porque la muerte que ya era natural ahora empezaba a ser nuestra.(16) Todos estos aprendizajes llevaron a que el EZLN se alejara de los rasgos de los movimientos guerrilleros del pasado, entre los cuales Enrique Semo marca tres diferencias fundamentales, que nos parecen una buena síntesis de lo que hoy propone el zapatismo. Los primeros tenían como objetivo la toma del poder, se consideraban la vanguardia que llevaría a las masas a la revolución a través de la única forma posible, es decir, la lucha armada y creyendo en ese fin a través de ese medio es que protagonizaron acciones armadas prolongadas. Las dos primeras características eran las que el EZLN de 1983 sostenía al llegar a la Selva Lacandona. La tercera no tuvo tiempo de implementarla porque en el camino conocieron a quienes les enseñarían otras maneras de ver la lucha. ¿Por qué un ejército? ...somos luchadores que se han convertido en soldados para que llegue un día en que los soldados ya no sean necesarios. Somos soldados para que no haya más soldados. Hemos tomado un camino suicida, el de una profesión condenada a su propia desaparición. No vemos la lucha armada como la veían las guerrillas de los años 1960, como el único camino, la única senda, la única verdad que lo determinaría todo. Para nosotros la lucha armada es una etapa de una serie de formas de lucha que cambian y evolucionan. Pero se puede superar esta etapa.(18) ¿Porque la guerra? ...la guerra es una medida desesperada. La adoptan los que están desesperados de la política, de su condición social, de la condición femenina, del racismo. Y cuando todos estos desesperados unen sus desesperaciones y se organizan, como hicimos nosotros, entonces todo es posible. Porque de esta suma de desesperaciones puede nacer una gran esperanza .(19) No fuimos a la guerra el 1º de enero para matar o que nos mataran, fuimos para hacernos oír .(20) Lo que no puede ser resultado de la guerra es el sistema político. La guerra sólo debería servir para abrir espacios en la arena política para que la gente tenga realmente derecho a escoger.(21) Los zapatistas, en realidad, sostienen una nueva teoría revolucionaria que implica que la revolución se hace caminando, no es una meta que se concreta con la toma del poder luego del triunfo revolucionario. Se trata de construir el propio camino de la revolución a través de la consulta para lo cual es indispensable escuchar y por ende centrar el proceso en un sujeto colectivo. Este sujeto colectivo es el que construye la teoría revolucionaria como resultado de la práctica cotidiana y en esta teoría la dignidad de los rebeldes es el punto de partida porque se transforma en un concepto revolucionario. La antesala del nuevo mundo un mundo en el que quepan todos-, un espacio donde, con igualdad de derechos y obligaciones, las distintas formas políticas se disputen el apoyo de la mayoría de la sociedad.(22) Y también es democrática por la forma que adquiere la lucha: en ella se pregunta, se escucha y se construye colectivamente, con diversos métodos, en distintos frentes y con diferente grado de participación. Nuestra forma de lucha no es la única, tal vez para muchos ni siquiera sea la adecuada. Existen y tienen gran valor otras formas de lucha. (...). Nosotros no pretendemos ser la vanguardia histórica, una, única y verdadera. Nosotros no pretendemos aglutinar bajo nuestra bandera zapatista a todos los mexicanos honestos. Nosotros ofrecemos nuestra bandera. Pero hay una bandera más grande y poderosa bajo la cual podemos cobijarnos todos. La bandera de un movimiento nacional revolucionario donde cupieren las más diversas tendencias, los más diferentes pensamientos, las distintas formas de lucha, pero sólo existiera un anhelo y una meta: la libertad, la democracia y la justicia .(23) Sin embargo, la lucha zapatista no sólo tiene una dimensión local y nacional, sino también universal, es decir, es una invitación a todos/as aquellos/as que quieren luchar por la humanidad y contra el neoliberalismo. Si bien es importante luchar por la autonomía local y la reivindicación étnica, que involucran a las comunidades indígenas, sólo es posible defenderlas si se construye una alternativa nacional y universal que rescata lo colectivo, -frente al individualismo y la fragmentación que nos impone el neoliberalismo- y que a su vez transforma su significado. La autonomía hacia adentro Los zapatistas también han realizado un camino de construcción de autonomía respecto a las propias prácticas y tradiciones, ya que en ese andar caminando y preguntando se han mirado a sí mismos y han tratado de revertir algunas de las características que se convertían en un obstáculo para que el mandar obedeciendo y la verdadera democracia se hicieran realidad en el sureste mexicano. que ahora les devuelvo el oído, la voz y la mirada. A partir de ahora , todo lo referente a los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas se hablará por sus autoridades y por las Juntas del Buen Gobierno, con ellas habrá que tratar también los asuntos de los municipios autónomos tales como proyectos, visitas, cooperativas, conflictos, etc..(25) Los zapatistas también construyeron autonomía respecto a algunas características enmarcadas en la tradición de las comunidades indígenas. Estas comunidades tienen una larga historia y por eso es difícil hablar de LA comunidad que los zapatistas quieren recuperar. Evidentemente las comunidades fueron recreadas y transformadas varias veces a lo largo de su prolongada existencia, y es difícil idealizarlas o denigrarlas como si hubiera existido un solo modelo. En realidad, los zapatistas eligen y construyen un tipo de comunidad entre muchos posibles y en esta elección prevalece el rescate de lo colectivo. Por eso para los zapatistas es necesario limitar el poder de los ancianos, que fue muy fuerte en algunas etapas de la existencia de las comunidades, y revitalizar la práctica de las asambleas comunitarias como órganos de decisión. Tan preocupados por la democracia, los indígenas rebeldes dan un lugar más destacado a aquellas instancias de decisión cuyo funcionamiento supone una participación democrática de los miembros de la comunidad. Por eso, no intentan idealizar el pasado sino articular tiempos históricos, tomando de la historia de las comunidades aquellos aspectos que permiten construir un presente y la proyección de un futuro diferente. No se trata de considerar que todo tiempo pasado fue mejor, sino de que es necesario transformar esta realidad mirando al futuro sin dejar de aprender del pasado, especialmente de aquel que los resortes del poder han pretendido que olvidemos. Nos dice Marcos: «en cualquier parte del mundo, en cualquier tiempo, un hombre o una mujer cualquiera se rebela y termina por romper con la ropa que el conformismo le ha tejido y que el cinismo le ha coloreado de gris. Un hombre o una mujer cualquiera, de cualquier color y en una lengua cualquiera, dice y se dice !Ya basta! (...) un hombre o una mujer cualquiera se empeña en resistir al poder y en construir un camino propio que no implique perder la dignidad y la esperanza. Un hombre o una mujer cualquiera decide vivir y luchar su parte de historia» .(26) En el camino que comienzan a transitar aquellos que gritan Ya basta se encuentran con otros que también buscan otra manera de vivir y transformarse y así van unificando esos caminos distintos construyendo juntos la resistencia como la única forma de sobrevivir. En ese encuentro profundizan su decisión de querer ser, en forma autónoma, sin que nadie les siga indicando cómo tienen que vivir o morir. Tareas de responsabilidad social a través de cooperativas, promoción de la salud de salud, cajas de ahorro, y en muchas ocasiones han tenido que negociar directamente con las autoridades.(27) Otro lugar destacado que tienen las mujeres zapatistas y que llama la atención por ser un lugar tradicionalmente protagonizado por hombres, es la participación militar, que fue creciendo poco a poco. Según la Mayora Insurgente Ana María -que como dato interesante fue la encargada de la toma de la ciudad de San Cristóbal- en 1983 sólo había dos mujeres en el grupo de nueve o diez insurgentes y en el momento del levantamiento la tercera parte de la fuerza son mujeres, muchas de las cuales tienen altos cargos y están al mando de destacamentos militares importantes. les impide escoger marido y heredar la tierra, las deja en el hogar, sin opción de aprender otros conocimientos, con responsabilidades en el trabajo pero sin participación en las decisiones, estructura del poder machista que se afirma en algunos lugares más que en otros. Este poder no sólo radica en los varones, sino también en las mujeres en contra de otras mujeres, el poder de la presión social y comunitaria, donde la indígena que se vuelve promotora, o se organiza en cooperativa, es mal vista y mal hablada .(28) Estas son las razones por las cuales la reestructuración al interior de las comunidades se vuelve condición necesaria para construir una nueva subjetividad femenina. Sin embargo, para no caer en idealizaciones, es importante aclarar que los propios zapatistas reconocen que éste es un proceso iniciado pero no concluido, ni siquiera en los territorios rebeldes en los que se aplica una nueva legalidad que castiga a padres y maridos que reproducen la subordinación de la mujer tal cual existe en la sociedad occidental. En este sentido, los zapatistas han comenzado a construir autonomía respecto al lugar que la mujer ocupa en el capitalismo pero también respecto al que han tenido tradicionalmente en las comunidades indígenas. Trabajar de zapatista es trabajar por el futuro de toda la comunidad; los otros trabajos son soluciones inmediatas a una situación de precariedad, medio de subsistencia personal y algún apoyo para la familia. Ocurre un desplazamiento en el horizonte de las comunidades, que va de las estrategias de sobrevivencia inmediata a las estrategias para "crear futuro" para todos. Para algunas comunidades indígenas, el zapatismo, así como los trabajos colectivos y el vestido tradicional empezó a significar hacer comunidad , a formar parte de la reciprocidad. Fue asumido como tarea comunitaria, y las hijas e hijos se fueron yendo al ejército zapatista .(29) En este proceso muchas mujeres indígenas comenzaron a asumir un rol importante en las comunidades a través de la organización de cooperativas artesanales dedicadas a la elaboración de vestidos indígenas tradicionales. En este nuevo lugar en la gestión económica de las comunidades, las mujeres transitaron por dos aprendizajes: fueron aprendiendo cómo organizarse en cooperativas para elaborar y comercializar los productos y, a su vez, a asumir el control de casi todas las fases de producción y comercialización de las artesanías, roles que habían sido acaparados por los varones. Afirma la identidad indígena porque reclama mejores condiciones para su reproducción económica, social y cultural, y pone a prueba la capacidad democrática comunitaria al exigir cambiar la costumbre según nuevos consensos que tomen en cuenta la voz de las mujeres, que extiendan el reconocimiento de su trabajo (doméstico) en la esfera pública, en la gestión y toma de decisiones comunitarias.(30) Es interesante destacar cuál fue el proceso de elaboración de esa ley porque allí se aplica la concepción de la democracia zapatista. No fue fruto de la decisión de un grupo dirigente sino producto de un proceso de discusión comunitaria. La comandante Susana tuvo a su cargo la realización de la consulta y para ello visitó muchas comunidades, habló con las mujeres y se pusieron a pensar qué es lo que querían, por qué su situación no era justa, y después esas mujeres platicaron con otras, y de ahí salió la Ley .(31) Este nuevo rol de las mujeres, basado en la mayor participación en las decisiones políticas, económicas, sociales y culturales, implica crear una nueva subjetividad que para ser construida no sólo debe enfrentar a la cultura dominante, sino también recrear la propia cultura comunitaria. Por eso las mujeres quieren hacerse oír hacia afuera pero también hacia adentro de la comunidad. Plantean que hay que hacer modificaciones en las costumbres comunitarias y que sólo deberán mantenerse aquellas que son consideradas buenas por toda la comunidad, incluyendo las mujeres. "Yo empecé a participar en la iglesia, con la palabra de Dios, y después con la organización [el EZLN] en la tienda cooperativa. Ya no me da nada de vergüenza para participar. Me siento bien porque antes sí me dio pena pero ahora ya no. Yo hablo de lo que sea. Otras no, todavía no pueden hablar, especialmente las muchachas; les cuesta todavía, por ejemplo las que entraron también en el trabajo de la tienda. Hay veces que ni quieren contestar su nombre. Pero he visto que se van avanzando, se van quitando la pena, y tienen buena participación después. Es muy bonito: se animan a hablar, a participar, y ya saben bien hacer su trabajo. Cuando se quita la pena y empiezan a hablar, se animan a participar en cualquier trabajo: en la iglesia, en la salud, en la tienda cooperativa".(32) Además de la pérdida del miedo incorporado por siglos de sometimiento, hubo cambios importantes en relación a la consolidación del rol femenino en la economía comunitaria a través de la conformación de colectivos. "En la asamblea empezamos a participar, también en la iglesia cada domingo, y en la tienda de mujeres. Así perdemos el miedo y la vergüenza. Hicimos acuerdos entre las mujeres para hacer colectivos. Formamos colectivos y vemos que tenemos fuerza. La tienda cooperativa nos apoya en muchas cosas: podemos comprar la mercancía que queremos; la tienda da préstamos a la comunidad; nos ayuda para solucionar cualquier necesidad; nos apoya en aprender muchas cosas; nos apoya en aprender a participar. Es bonito que la tienda sea un espacio de puras mujeres. Y con la misma ganancia de los colectivos, podemos formar otros colectivos que queremos .(33) Estos colectivos de mujeres tienen un rol muy importante porque se transforman en un ámbito exclusivo de mujeres: allí no sólo empiezan a superar ese miedo y esa vergüenza, sino también a conocer sus derechos y a hacerse escuchar. Y como estos colectivos son un trabajo para la comunidad y están integrados en la lucha indígena les permiten ganar legitimidad dentro de la misma, demostrando todo lo que pueden aportar en la propia comunidad y en la lucha. "Cuando nombran alguna mujer para un cargo, no te preguntan si sabes o no sabes hacer el trabajo. Si te eligen es porque tienen confianza que puedes hacer el trabajo. Y si no sabes, vas a aprender. Nos gusta porque así podemos hacer muchos trabajos que antes no hacíamos. Si nos dicen que no tenemos derechos lo vamos a creer, por ejemplo cuando el gobierno nos decía que no tenemos derechos. Pero como es municipio autónomo, nos dicen que sí tenemos derechos también y es por eso que lo vemos diferente que el gobierno" .(34) De esta forma las indígenas zapatistas construyen de manera colectiva, a través de espacios colectivos, no sin dificultades, su autonomía personal, abriendo la posibilidad de decidir qué quieren para sus propias vidas, convirtiéndose en sujetos con derechos como indígenas y como mujeres y ganando poco a poco una participación activa en las comunidades. Es arduo el trabajo al que se han comprometido y son varios los frentes de lucha. Estas mujeres lo saben y no se resignan. Continuarán peleando porque "Discriminadas doblemente como mujeres y trabajadoras, las indígenas mexicanas somos también discriminadas por nuestro color, nuestra lengua, nuestra cultura y por nuestro pasado. Triple pesadilla que nos obliga a nuestra triple rebelión". Así se sintetizan el sentir y los desafíos que enfrentan estas mujeres indígenas. La autonomía de las palabras Es en la sociedad civil en quien reside nuestra soberanía, es el pueblo quien puede en todo tiempo, alterar o modificar nuestra forma de gobierno .(35) Es un concepto que, luego del levantamiento zapatista, se resignifica y se convierte en un espacio de construcción de una nueva cultura política en el que se encuentran y relacionan los zapatistas, las comunidades de base y el resto de la sociedad nacional y mundial. Queremos encontrar una política que vaya de abajo hacia arriba, una en la que el mandar obedeciendo sea más que una consigna, una en el que el poder no sea objetivo, una en la que el referéndum y plebiscito sean más que palabras de difícil ortografía. En la idea zapatista, la democracia es algo que se construye desde abajo y con todos, incluso con aquellos que piensan diferentes a nosotros. La democracia es el ejercicio del poder por la gente todo el tiempo y en todos los lugares (Comunicado del EZLN, 19/06/00). Este es el sentido que muchas comunidades indígenas dan al término gobernar, entre ellos los pueblos tojolabales: Gobernar, pues, no es una actividad apartada, sino característica de aquello que se espera de todos y cada uno. Por lo tanto, los gobernantes no son dirigentes que dicen a los demás lo que tienen que hacer. El trabajo de gobernar se realiza bajo el control del nosotros comunitario. Los gobernantes no están en un nivel superior a los gobernados, sino todo lo contrario. Trabajan como todos los demás y, además, están subordinados a las decisiones tomadas por los gobernados. Según los acuerdos consensados del nosotros, los gobernantes-trabajadores desempeñan su cargo. Son ejecutores de dichos acuerdos.(...). El nosotros, en última instancia, es la autoridad por excelencia .(36) Esta otra forma de gobernar y de hacer política basada en el nosotros que gobierna al que manda, lleva implícita una nueva concepción del poder. El problema del poder no será quién es el titular, sino quién lo ejerce. Si el poder lo ejerce la mayoría, los partidos políticos se verán obligados a confrontarse a esa mayoría y no entre sí. Replantear el problema del poder en este marco (...) obligará a una nueva cultura dentro de los partidos. (Comunicado, 12/06/94). Estas palabras se han convertido en nuevas palabras con la rebelión de los indígenas chiapanecos. Éstos nos han permitido reapropiarnos de ellas arrancándolas a la cultura dominante, que impuso un monopolio no sólo en el uso de las palabras sino también en el significado de las mismas. A modo de conclusión ...no es el momento de echarse para atrás. Ahora es el tiempo de echarle más ganas a todos los trabajos y así avanzarnos para hacer fuerte nuestras resistencia y para construir nuestra autonomía (subrayado nuestro). Rebeldía, resistencia, autonomía, resuenan de otro modo desde que fueron pronunciadas por los zapatistas. Y ellos nos sugieren que esas palabras se transformen en realidades, de distintas maneras, con diferentes métodos, pero respetando la forma del caracol, hacia afuera y hacia adentro, hacia los otros y hacia nosotros. (1) Primera Declaración de la Selva Lacandona, enero de 1994. (2) Rajchenberg y Héau-Lambert mencionan un hecho insólito en relación a la apropiación de un luchador popular por parte del estado mexicano: Carlos Salinas de Gortari, presidente de México en 1994, anunció la reforma del artículo 27 constitucional, que significaba la legalización del latifundio y la eliminación del ejido, delante de un retrato de Emiliano Zapata. Quien luchó por la redacción del original artículo 27 contemplaba como se deshacían las conquistas logradas con su lucha. Rajchenberg, Enrique y Héau-Lambert, Catherine: Historia y simbolismo en el movimiento zapatista. En: Revista Chiapas 2, Ediciones Era, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, México, 1996. (3) Rajchenberg y Héau-Lambert...op.cit.p.48. (4) Subcomandante Marcos: Chiapas: La treceava estela. Ediciones del FZLN, México, julio del 2003. p.25. (5) Ley Agraria Revolucionaria, 1994. (6) Subcomandante Marcos: Chiapas: La treceava estela. p.32. (7) Ibid. p.32. (8) Ibid. p.32. (9) Ibid. p.22. (10) Red de Solidaridad con Chiapas, Buenos Aires ,Argentina: Entrevista a la Junta del Buen Gobierno del Caracol IV. La Fogata Digital, diciembre del 2003. (11) Ibid. (12) Palabras del Comandante David para la movilización de Vía Campesina, parte de las acciones contra el neoliberalismo, en Cancún, septiembre de 2003. (13) Subcomandante Insurgente Marcos: Carta a Adolfo Gilly. En: Viento del Sur. Nº 4, verano 1995. p. 25. (14) John Holloway: La revuelta de la dignidad. En: Revista Chipas 5. Ediciones Era-IIEc/UNAM, México, 1997. (15) Entrevista a Marcos por Cristián Calónico Lucio, 11 de noviembre de 1995, p. 47 (inédita). Citada en: Holloway: La revuelta de la dignidad. (16) Entrevista a Marcos para Radio UNAM, 18/03/94. En: EZLN. La palabra de los armados de verdad y de fuego. Vol.2. Editorial Fuenteovejuna, México, pp.69-70. (17) Enrique Semo: El EZLN y la transición a la democracia. En: Revista Chiapas, 2. Ediciones Era, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, México, 1996. (18) Marcos, la dignidad rebelde. Conversaciones con Ignacio Ramonet. Ediciones Le Monde Diplomatique, 2001. p.39. (19) Ibid. p.40. (20) Entrevista del New York Times a Marcos. 8/2/94. (21) Entrevista de Medea Benjamín a Marcos. Citada en: Semo...op.cit. p.61. (22) Subcomandante Marcos: Don Durito de Lacandona. 1995. (23) EZLN: La palabra de los armados de verdad y de fuego. Entrevistas, cartas y comunicados del EZLN. Tomo 1. Editorial Fuenteovejuna, México, 1994. p.149. (24) Subcomandante Marcos: Chiapas: La treceava estela. p.33. (25) Subcomandante Marcos: Comunicado del 9/8/03. En: Revista Rebeldía, Nº10, agosto del 2003. (26) Citado en: Jérôme Blanchet, participación en el debate "Chiapas y la escritura de la historia", Historia Inmediata. http://www.h-debate.com/listahad/a_2001/abril/14-4-01_esp.htm (27) Márgara Millán: Las zapatistas de fin del milenio. Hacia políticas de autorrepresentación de las mujeres indígenas. En: Chiapas 3, Ediciones Era, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, México, 1996. pp. 24-25. (28) Márgara Millán: Chiapas y sus mujeres indígenas, de su diversidad y resistencia. Material de Internet. (29) Ibid. (30) Márgara Millán: Las zapatistas de fin del milenio... op.cit. pp.25-26. (31) Ibidem... p. 27. (32) Hilary Klein: La mujer y la autonomía indígena. Material de Internet. (33) Ibid. (34) Ibid. (35) Segunda Declaración de la Selva Lacandona, 1994. (36) Ana Esther Ceceña: El mundo del nosotros: entrevista con Carlos Lenkersdorf. En: Revista Chiapas 7. Ediciones Era, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, México, 1999. Bibliografía La palabra zapatista: * Entrevista a Marcos de Cristián Calónico Lucio, 11 de noviembre de 1995, (inédita). Citada en: Holloway: La revuelta de la dignidad. * Entrevista a Marcos de Medea Benjamín. Citada en: Semo: El EZLN y la transición a la democracia. * Entrevista a Marcos del New York Times, 8/2/94. * Entrevista a Marcos para Radio UNAM, 18/03/94. En: EZLN. La palabra de los armados de verdad y de fuego. Vol.2. Editorial Fuenteovejuna, México. * Ley Agraria Revolucionaria, 1994. * Ley Revolucionaria de Mujeres, 1994. * Marcos, la dignidad rebelde. Conversaciones con Ignacio Ramonet. Ediciones Le Monde Diplomatique, 2001. * Palabras del Comandante David para la movilización de Vía Campesina, parte de las acciones contra el neoliberalismo, en Cancún, septiembre de 2003. * Palabras de los Comandantes Zapatistas en Oventik. En: Revista Rebeldía, Nº 10, México, agosto 2003. * Primera Declaración de la Selva Lacandona, enero de 1994. * Red de Solidaridad con Chiapas, Buenos Aires, Argentina: Entrevista a la Junta del Buen Gobierno del Caracol IV. La Fogata Digital, diciembre del 2003. *Segunda Declaración de la Selva Lacandona, 1994. * Subcomandante Insurgente Marcos: Carta a Adolfo Gilly. En: Viento del Sur. Nº 4, verano 1995. * Subcomandante Marcos: Comunicado del 9/8/03. En: Revista Rebeldía, Nº10, agosto del 2003. * Subcomandante Marcos: Chiapas: La treceava estela. Ediciones del FZLN, México, julio del 2003. * Subcomandante Marcos: Don Durito de Lacandona. 1995.
* Ceceña, Ana Esther: El mundo del nosotros: entrevista con Carlos Lenkersdorf. En: Revista Chiapas 7. Ediciones Era, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, México, 1999. * Ceceña, Ana Esther: La subversión política del zapatismo. En: Revista América Libre, Nº 20, Buenos Aires, 2003. * Holloway, John: La revuelta de la dignidad. En: Revista Chiapas 5. Ediciones Era, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, México, 1997. * López Monjardín, Adriana y Rebolledo Millán, Dulce María: Los municipios autónomos zapatistas. En: Revista Chiapas 7. Ediciones Era, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, México, 1999. * Millán, Márgara: Las zapatistas de fin del milenio. Hacia políticas de autorrepresentación de las mujeres indígenas. En: Chiapas 3, Ediciones Era, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, México, 1996. * Montes, Regino: Los pueblos indígenas: diversidad negada. En: Revista Chiapas 7, Ediciones Era, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, México, 1999. * Rajchenberg, Enrique y Héau-Lambert, Catherine: Historia y simbolismo en el movimiento zapatista. En: Revista Chiapas 2. Ediciones Era, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, México, 1996. * Semo, Enrique: El EZLN y la transición a la democracia. En: Revista Chiapas, 2. Ediciones Era, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, México, 1996. * Vrijea, María Jaidopulu: Las mujeres indígenas como sujetos políticos. En: Revista Chiapas 9. Ediciones Era, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, México, 2000.
* Blanchet, Jérôme , participación en el debate "Chiapas y la escritura de la historia", Historia Inmediata. http://www.h-debate.com/listahad/a_2001/abril/14-4-01_esp.htm * Castro Apreza, Inés: Mujeres indígenas en Chiapas: el derecho a participar. http://www.memoria.com.mx/139/castro/ * Colectivo Ixim de Solidaridad con Chiapas: Mujeres zapatistas, la triple rebelión. *Klein, Hilary: La mujer y la autonomía indígena. http://www.eco.utexas.edu/~archive/chiapas95/2001.05/msg00690.html * Millán, Márgara: Chiapas y sus mujeres indígenas, de su diversidad y resistencia. http://membres.lycos.fr/revistachiapas/No4/ch4millan.html * Ornelas, Raúl: La construcción de autonomías entre las comunidades zapatistas de Chiapas. La Fogata Digital, 23/1/04. http://www.rebelion.org/sociales/04012ornelas.htm |
| Siguiente > |
|---|