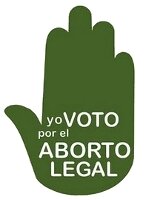| Géneros y Salud - Intervención de Mabel Grimberg |  |
 |
|
En primer lugar debo aclarar que soy antropóloga social, me desempeño como docente e investigadora. Dirijo el Programa de Antropología y Salud de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Este es un Programa de Investigación, Docencia y Transferencia Institucional creado en 1986 con líneas como Salud y Trabajo; Atención Primaria y Participación Social; Construcción Social del Vih-SIDA; Género, Vida Cotidiana y Salud y Demandas populares de salud.
Las reflexiones que quiero compartir aquí provienen de los trabajos de investigación en el área de antropología política de los procesos de salud-enfermedad, de la discusión en el equipo y del intercambio con nuestros sujetos de estudio, es decir las personas, grupos o instituciones involucradas en el problema social que estudiamos, por ejemplo en el caso del Vih-Sida las personas que viven con Vih, los familiares, las asociaciones, los movimientos organizados, los servicios de salud, etc. según el problema y los conjuntos involucrados. Este intercambio es fundamental porque implementamos una metodología de investigación basada en la participación activa de los sujetos de estudio, partiendo de los saberes y prácticas y de sus requerimientos, este tipo de metodología supone que, en la medida en que vamos generando resultados, vamos intercambiando y transfiriendo para que puedan ser utilizados. Entonces por un lado, devolver resultados de investigación a los conjuntos sociales, o en términos más precisos convertir resultados académicos en herramientas para prácticas sociales; y por otro, este intercambio nos permite confrontar nuestros datos con los protagonistas de las problemáticas de estudio, nos permite sostener nuestros análisis teniendo como eje la perspectiva de estos actores. Antes de entrar a las relaciones entre género y salud me gustaría aclarar que sigo un abordaje antropológico que privilegia dos pautas de análisis: En primer lugar la contextualización, es decir el problema o cualquier aspecto de la vida social que se constituya en objeto de estudio o de intervención, debe ser abordado no como un hecho aislado o un acontecimiento único, sino situado una trama más amplia de relaciones sociales y políticas presentes y pasadas, de modo de ver su historicidad y su complejidad. En otras palabras, debe ser considerado en términos de proceso histórico complejo. En segundo lugar la significación de los hechos sociales, esto es considerar las prácticas de los sujetos como prácticas inmediatamente significativas, con sentidos que pueden variar social e históricamente. Toda acción e interacción no solo implica relaciones sociales y políticas, sino al mismo tiempo, un proceso de construcción y de disputa de sentidos. En síntesis, el punto de partida es aquí una visión de la sociedad, o en términos más precisos de la vida social como fragmentaria y conflictiva, como un escenario de disputa que abarca distintos ámbitos: la vida cotidiana y sus dimensiones (el trabajo, la familia, la sexualidad, las redes de amistad, etc), el campo de la política, la economía, la religión, la ciencia, etc. En este contexto de relaciones de poder, de fragmentación y conflicto es como se construyen sujetos e identidades. Nuestra vida se constituye a través de las distintas dimensiones de la vida cotidiana y del pasaje de uno a otro campo. En este sentido y esto tiene que ver con el género, los sujetos del género no pueden pensarse desde un solo ámbito. Por lo contrario, las prácticas y los procesos identitarios se van configurando a partir de esos campos y de los pasajes de uno a otro. Ahora, en la cuestión de género, así como en la cuestión de clase o interétnica, el eje estructurador común a todos estos ámbitos son las relaciones de poder. Para poder entender las relaciones entre salud y género, para poder precisar de qué hablamos con respecto a la salud, el punto de partida tiene que ser también relacional, un punto de partida que visibilice la vida social, el conjunto de actores y el conjunto de relaciones en la vida social. Porque el problema del género si bien es un proceso que uno construye a lo largo de su historia, no lo hace individualmente, sino desde un conjunto de relaciones que además de género, son relaciones de edad, relaciones intergeneracionales, relaciones de clase y. en muchos casos relaciones interétnicas. Atendiendo entonces a estos aspectos considero que no podemos abordar el género sino desde un enfoque relacional. El género supone relaciones entre sujetos e identidades marcadas por procesos de desigualdad. En términos sintéticos, considero el género como una construcción social e histórica de carácter relacional, configurada a partir de las significaciones y la simbolización cultural de diferencias anatómicas entre varones y mujeres. En este sentido constituye una serie de asignaciones sociales que van más allá de lo biológico/reproductivo, a partir de las cuales se adjudican características, funciones, derechos y deberes, es decir, modos de ser y actuar diferenciales para varones y mujeres. Implica relaciones, roles e identidades activamente construidas por los sujetos a lo largo de sus vidas, en nuestras sociedades, históricamente produciendo y reproduciendo relaciones de desigualdad social y de dominación/subordinación. Si bien es un proceso histórica y culturalmente variable, en todas las sociedades conocidas las relaciones de género se fundan en relaciones de poder. Por último, y para terminar esta parte, diría que no es posible focalizar el género sólo en la mujer, separado del problema de los varones; que no es posible pensar el género sólo en términos de identidades, sin considerar los roles y las prácticas de los sujetos; que no es posible pensar el género fuera de otras relaciones de desigualdad tales como las relaciones de clase, interétnicas y de edad; que no es posible pensar el género fuera del contexto de disputa y conflicto en el que se constituye, construye y renueva; y que, por tanto, no es posible pensar las relación de dominación/subordinación de género sin resistencia, sin demandas, sin luchas. Ahora, el cuerpo es el punto en el que interseccionan las relaciones de género, clase, étnicas y de edad. Esta intersección es marcadamente visible si se considera ciertos problemas en los que se asocia salud, distintos tipos de violencias, pobreza, etc. Para cualquiera de esos problemas, puede constatarse que tomando las regiones más pobres, los grupos sociales más pobres, las áreas de mayor violencia o los sujetos más afectos por las violencias, en todos los casos son las mujeres y en particular, las mujeres jóvenes en todos los grupos, quienes muestran el mayor impacto en términos de sufrimiento y muertes. En el tema salud es importante reconocer que aquello que definimos como salud o enfermedad tiene su fundamento en un proceso de definición de lo normal y lo anormal. No podemos pensar la salud y la enfermedad fuera de las construcciones sociales históricas de normalidad y anormalidad en cada sociedad. Una mirada histórica a las definiciones de anormalidad en nuestra sociedad, nos permitiría observar que durante gran parte de esta historia, la anormalidad fue considerada en los términos religiosos de pecado (por ejemplo en la Edad Media en Europa), o de debilidad moral, en la Modernidad comenzaron a primar definiciones jurídicas de delito o médicas como enfermedad. Existen estudios muy interesantes sobre historia de algunas enfermedades actuales, consideradas previamente posesión satánica, castigo divino, debilidad moral, delito o desorden/ descontrol o problema mental, un ejemplo es el Sida que recupera todos los sentidos estigmatizados y discriminatorios de las venéreas, sumando nuevas asociaciones como es el caso de la sexualidad descontrolada o el uso de drogas. Me gustaría subrayar que esas historias son en realidad historias de disputa y conflicto entre distintos actores de la definición: la Iglesia por ejemplo, el campo jurídico, la medicina, etc. e historias de sufrimiento, persecución o muerte para los protagonistas ( la historia de la homosexualidad masculina es un claro ejemplo de consideración como pecado, debilidad moral, delito, enfermedad) En cada caso, las definiciones de normalidad y anormalidad son contrastativas, es decir se definen simultáneamente una en relación a la otra. Estas definiciones dependerán de qué sectores y de qué instituciones en una sociedad y en un momento histórico tienen el poder de decisión, formulación e implementación. Por eso para que exista una definición sobre otras, es necesario disponer en términos sociales de ciertos saberes, y prácticas, es decir de agencias o instituciones que reclamen, disputen y tengan el poder suficiente para apropiarse hacerse cargo- de esa área de práctica social. Entonces en cuestión género, hay una serie de construcciones, que son construcciones de género que plantean ciertas prácticas, ciertas representaciones, ciertos modos de ver como normales, correctos, valorados, deseables, aceptables, frente a los cuales aparece lo indeseable, lo anormal, lo incorrecto, etc, etc. En el caso del género y en particular de la sexualidad, y otras áreas de la vida social creo que tenemos que salir de estas construcciones de normalidad/ anormalidad, no tenemos que pensarlas en términos de salud-enfermedad. Sino desde el ámbito de la vida cotidiana, en particular desde los márgenes de control, decisión y acción de los sujetos y conjuntos sociales. Para aclarar este punto retomo el proceso de definición de la normalidad / anormalidad. A partir del siglo XIII en las sociedades occidentales se desarrollaron saberes y prácticas especializadas (disciplinas) que fueron haciéndose cargo de áreas de la práctica social, constituyendo instituciones y formando expertos legitimados política y socialmente, que de manera creciente definieron y controlaron estas áreas. Es decir donde hay una definición anormalidad, hay un experto; hay una institución que genera un campo de conocimiento; un campo de prácticas que saca afuera de la vida cotidiana, que apropia; un saber, que disciplina. De manera simultánea los sujetos y conjuntos sociales perdieron porciones sustanciales del poder de controlar, decidir o actuar sobre cuestiones estratégicas de su vida, tales como el control de su sexualidad, el parto, la crianza, etc. Esta expropiación significa también perder la posibilidad de saber, de reflexionar sobre lo puede hacer y se puede transformar. Por tanto, considerando la distintas definiciones, el punto es a mi criterio, ver en qué medida ciertos modos de considerar estas áreas de la vida, ciertos modos de problematizar y por tanto de definir posibilitan el control por parte de los sujetos y grupos, o abren las puertas al cuestionamiento y la transformación. Por ejemplo, discutir el problema del aborto, sólo en términos jurídicos (aún cuando es necesario), sin considerar al mismo tiempo el problema de la medicalización del proceso de concepción, de decisión y manejo del cuerpo, del problema más general de la reproducción, es continuar reproduciendo los procesos de subordinación. Entonces el problema no es el disciplinamiento sólo en términos jurídicos, puede ser un campo de batalla importante por supuesto, cuando hay una mortalidad como la que existe actualmente vinculada a la ilegalidad del aborto. El problema del aborto no puede pasar del control judicial al control médico, debe asegurarse la capacidad de los sujetos de controlar sus procesos de vida cotidiana, su autodeterminación. Quisiera dar un ejemplo, nosotros somos un equipo que venimos trabajando sexualidad-vida cotidiana en el marco de relaciones de poder, articulando relaciones de género con relaciones de clase y edad. En este marco venimos focalizando en la sexualidad y el problema de la prevención del Vih- Sida. El ejemplo tiene que ver con cómo se construye la sexualidad en nuestra sociedad, en nuestro tiempo, en la que el deseo y el placer están diríamos apropiados y concentrados en los varones. Y simultáneamente expropiados de las mujeres. La desigualdad en este caso, no se explica por un acceso diferencial sino por un proceso de simultanea apropiación/expropiacón respecto del deseo y el placer que va más allá de la voluntad y el reconocimiento conciente de los sujetos. En esta investigación sobre el tema de iniciación sexual, trabajamos con jóvenes de 15 a 20 años. La mayoría de los relatos, tanto de varones como de mujeres jóvenes describían su iniciación refiriendo un período variable, un tiempo previo, incluso os juegos previos, los lugares previos, las dificultades y lo que hacía él o ella y el otro/a. Ahora cuando ya empezaban a hablar sobre su iniciación, en los relatos de las mujeres esta iniciación esta solo remitía al acto, a la penetración. Pero además y esto es lo fundamental, la visión era la de un acontecimiento sorpresivo. Para estas jóvenes la iniciación sexual solo aconteció, sin prepararse, sin pensarlo, sorprendiéndolas. Aparecía como un hecho imprevisto, sorpresivo, y sobre todo realizado por la iniciativa y la presión del varón. En los relatos de los varones, la iniciación sexual también se presenta como un acontecimiento imprevisto, no pensado de antemano y por tanto sin posibilidades de disponer de elementos de autocuidado, tal como explicaron por lo general la falta de uso de preservativos durante la iniciación. Sin embargo, a diferencia de ellas enfatizaban sus ganas y sus temores previos, sus conocimientos e inquietudes y desconocimientos, ciertas idas y vueltas que ponían de manifiesto su protagonismo. El relato detallado de incertidumbres y desconocimiento en el cómo de la relación sexual no suplantó sin embargo las referencias autoreferenciales tales como bueno pero entonces yo le hice esto, le hice lo otro. En este discurso no sólo se expresaba un reconocimiento del deseo en este protagonismo, sino del proceso previo de ese deseo y, sobre todo una recuperación del placer. Las chicas no sólo no recuperaban su deseo sino que para la iniciación y hasta mucho tiempo después, no podían reconocer el placer. En esto hay una cuestión de enfoque de género. Centrar la mirada sólo en las mujeres, focalizar solo la subordinación o el sufrimiento, es perder de vista los recursos disponibles y las posibilidades de generar nuevos tipos de prácticas. Para poder transformar esta subordinación es necesario un enfoque relacional que tome en cuenta el interjuego de identidades y prácticas de género en el conjunto de las dimensiones de la vida cotidiana.
Es necesario poder captar los nudos problemáticos de la relación de dominación/subordinación entre varones y mujeres, tanto los dispositivos que sostienen y posibilitan el ejercicio de la dominación, como los intersticios, las tensiones y los conflictos que abren posibilidades de resistencias e iniciativas autónomas. Si consideramos estas dimensiones de la vida cotidiana y los distintos ámbitos de prácticas podremos reconocer zonas duras y blandas y aprovechar recursos generados en algunos de ellos para desarrollar otros campos de prácticas. Aprovechar estos recursos y transformarlos en avances políticos.
Mesa Redonda Sobre Géneros Y Salud Organizada y coordinada por el Área de Géneros. Equipo de Educación Popular - Pañuelos en Rebeldía II CONGRESO INTERNACIONAL DE SALUD MENTAL Y DERECHOS HUMANOS. U.P.M.P.M 14-15-16 de noviembre 2003 |
| Siguiente > |
|---|