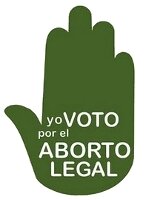| Claudia Korol - El componente militar en el reagrupamiento de las derechas |  |
 |
|
El reagrupamiento de las derechas en América Latina expresa el intento del capital transnacional, de los estados imperialistas y las oligarquías locales, de restablecer la hegemonía deteriorada en la década anterior, por la crisis de las políticas neoliberales. Podemos analizarlo como parte de la iniciativa que intentan retomar las élites mundiales para reafirmar las posiciones colonialistas, patriarcales, racistas, propias del capitalismo. El componente militar y represivo de este reagrupamiento es uno de los factores con los que se profundizan las distintas modalidades de explotación y opresión. El mismo acompañó sistemáticamente la política y la cultura de las derechas, ya que éstas sólo tienen posibilidad de existencia sobre la base del terror. En los procesos de constitución del capitalismo, y en estos momentos de reconfiguración del mismo a escala mundial, América Latina es considerada territorio de saqueo por parte de los países que constituyeron su riqueza en base a la rapiña de nuestros bienes comunes, la destrucción del ecosistema, y el genocidio y esclavización de nuestros pueblos. Actualmente, los procesos de recolonización del continente se producen con el telón de fondo de la crisis capitalista mundial, y de la crisis del paradigma neoliberal como modelo de desarrollo de los pueblos. Éstos se benefician de la herencia del colonialismo y de la impunidad. Algunas de las características con las que se reconfigura el sistema político, económico, cultural hegemónico son: 1) la reorganización de las formas de dominio internacional capitalista, de acuerdo con los intereses de las corporaciones transnacionales y con el interés geopolítico imperialista; 2) la gigantesca concentración de capitales basada en la transferencia de valores de la periferia al centro, en una nueva forma de colonización a escala mundial, y en el crecimiento de la superexplotación del trabajo a partir de la precarización laboral; 3) la ocupación de los territorios para políticas extractivas, la acumulación por desposesión, provocando la expulsión de los pueblos originarios y de las poblaciones locales que interfieren con esas políticas; 4) los Estados actúan como disciplinadores del territorio y de las poblaciones y como legitimadores de los megaproyectos del capital; 5) se avanza en la criminalización de la pobreza y de la protesta social para acentuar el control sobre las poblaciones; 6) se agrava la militarización de las disputas por la hegemonía capitalista; 7) donde no alcanza con el militarismo legal, se legitima la represión a través de la actuación abierta del paramilitarismo; 8) se acentúa la mercantilización de todas las dimensiones de la vida, de los bienes de la naturaleza, y de los cuerpos fundamentalmente de las mujeres-; 9) se profundiza la anulación de la soberanía nacional y popular, por la falta de respeto de las transnacionales a los regímenes legales de los Estados donde operan, y de los tratados internacionales ratificados por los países; 10) se refuerzan los fundamentalismos, especialmente religiosos, que son ideología básica de los totalitarismos y las dictaduras; 11) los sistemas educativos y de comunicación tienden a volverse en productores y amplificadores del pensamiento hegemónico de recolonización mundial. Como señala Horacio Machado, la violencia es parte central de los dispositivos coloniales, y es el principal medio de producción y de legitimación de las relaciones sociales. Desde esta hipótesis reflexionamos sobre los mecanismos de rearticulación de la derecha, sin dejar de conectarla con el análisis de los beneficios que éstos reciben de la herencia colonial. Escribe al respecto Luis Tapia: La transnacionalización y gran flujo de capitales, las nuevas estrategias de flexibilización laboral y producción, apuestan a la explotación de la fuerza de trabajo subvalorizable, que es producto de las colonizaciones de siglos pasados. Sus tasas de ganancia son posibles gracias al pasado colonial (1). Y como parte de estos mecanismos, es crucial subvalorar el trabajo de las mujeres mediante mecanismos de reordenamiento patriarcal, y la sobre-explotación del trabajo de sectores indígenas, afrodescendientes, migrantes, multiplicando su vulnerabilidad con el aliento al racismo y a la xenofobia. Así se va reconfigurando el nuevo mapa mundial dibujado por las transnacionales, sin importar las poblaciones que queden fuera de sus dibujos, beneficiándose de la fuerza de trabajo subvalorizable, producto de las colonizaciones de siglos pasados, del desmonte de los derechos sociales, de los grados de democratización de los estados realizados por las dictaduras primero, y por los gobiernos neoliberales después. Estos elementos son componentes de la política hegemónica del capital. Sin embargo la misma se despliega en confrontación con las resistencias de los pueblos latinoamericanos, particularmente intensas en las últimas décadas. El final del siglo XX y los inicios del siglo XXI estuvieron marcados por diferentes maneras de expresión del descontento popular hacia las políticas neoliberales. El Caracazo en Venezuela, el Ya Basta de los zapatistas en México, las guerras del gas y del agua en Bolivia, las insurrecciones populares en Ecuador y en Argentina, los levantamientos populares en Atenco y en Oaxaca, la increíble fuerza de resistencia presentada por el movimiento popular hondureño frente al golpe de estado, son distintas modalidades de luchas de masas. Esto se expresa también en políticas electorales que dieron el triunfo a sectores históricamente identificados como progresistas, que llegaron a los gobiernos de varios países de América Latina. En ese contexto se dio impulso a la integración de experiencias de gobiernos latinoamericanos que tomaron distancia de las políticas imperiales, buscando nuevas maneras de articulación de sus esfuerzos. En el centro de esta dinámica se encuentran la Revolución Cubana, la Revolución Bolivariana de Venezuela, el proceso de descolonización popular de Bolivia, el régimen ecuatoriano aun con sus fuertes contradicciones con el movimiento popular del que surgió-. Desde aquí se dio impulso a la iniciativa de la ALBA (2) que ha venido desafiando la hegemonía imperialista. Desarticular este proceso es uno de los factores que aceleró la iniciativa de las derechas de reagrupamiento y acción política concertada. La militarización del continente, la instalación de bases norteamericanas, los golpes de estado, los ejercicios militares conjuntos, las intervenciones abiertas, se colocaron como prioridad en la agenda de los EE.UU., articulados con políticas de militarización y criminalización de las resistencias que realizan incluso sectores considerados progresistas, con la intención de frenar la movilización de los pueblos. La política norteamericana de dominación en el plano militar - Según el Pentágono, en el 2008, EE.UU. tenía 865 bases militares en más de 40 países. Más de 190 mil soldados, en más de 46 países y territorios. Las 7 bases norteamericanas en Colombia, y una en Costa Rica, elevarían a 873 estas bases. - Haciendo un poco de historia, podemos ubicar un momento de inflexión en la política militar norteamericana en la región con la invasión a Panamá producida el 20 de diciembre de 1989, en pleno proceso de crisis del llamado socialismo real, con la caída del muro de Berlín, y la emergencia de EE.UU. como gendarme de un mundo que se pretendía unipolar. - Fruto de la intensa lucha popular desarrollada en Panamá, en 1999 logró concretarse en cumplimiento de los tratados Torrijos Carter- el cierre de la Base Howard que utilizaba el ejército de los EE.UU. para el adiestramiento de militares de todo el continente, y para el control directo sobre el Canal. Esta base fue trasladada a Miami. También debieron levantar la Escuela de las Américas, que instalaron a partir del 2000 en Fort Benning, con el nombre de Instituto de Cooperación Hemisférica (desde ahí continúan adiestrando a militares latinoamericanos en torturas, golpes de estado, y desestabilización). El Pentágono tuvo que reprogramar sus planes de control sobre la región, creando los llamados puntos de avanzada de operación (FOL por sus siglas en inglés) estructurados como centros de movilidad estratégica y uso de fuerza decisiva en guerras relámpago y con bases y tropas de despliegue rápido. - Como parte de esa reorganización, EE.UU. logró un acuerdo con Ecuador y Holanda para acceder a las bases de Manta, Aruba y Curazao, para mantener sus operaciones militares en la región. El 12 de noviembre de 1999 se firmó el convenio que otorgaba al ejército estadounidense el acceso a la Base de Manta en Ecuador- por diez años. - En el año 1999 los Estados Unidos iniciaron la implementación del Plan Colombia, con el afán de desarticular a los movimientos guerrilleros colombianos. Paralelamente, en el plano comercial, se intentaba consolidar el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA); y se iniciaron conversaciones en Centroamérica para la implementación del Plan Puebla Panamá, como una extensión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que vinculaba a México, Estados Unidos y Canadá. - En mayo del 2003, fruto de una intensa movilización popular, debió ser cerrada la base militar norteamericana de Vieques en Puerto Rico. - El 29 de febrero del año 2004, una intervención militar franco-norteamericana destituyó al presidente haitiano Jean Bertrand Aristide. Posteriormente, este golpe de estado fue legitimado con la presencia de tropas militares que integran la Misión de Estabilización de Naciones Unidas para Haití (MINUSTAH), con efectivos de diferentes países de América Latina (3), y de otros continentes, organizados y financiados por EE.UU. y Francia. A partir del 12 de enero del 2010 se produjo una nueva remilitarización e invasión de Haití por parte de miles de marines norteamericanos, portaviones y armas de guerra. El 15 de octubre del 2010, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas prorrogó el mandato de la Misión de Estabilización de la ONU en Haití (MINUSTAH) por un nuevo año. Alerta en un documento Jubileo Sur: En lugar de una fuerza de ocupación, impulsada por los Estados Unidos, Francia y Canadá, lo que necesitaba verdaderamente el pueblo haitiano era la solidaridad activa de nuestros gobiernos y países, respetando su soberanía. ¿Cuántas escuelas, hospitales y viviendas se podrían haber construido con los casi 4 mil millones de dólares que costó sostener la ocupación militar en estos seis años? Por el contrario, la situación se agravó, y las denuncias y hechos de asesinatos, torturas y violaciones a los derechos humanos de la población por parte de las tropas militares se multiplicaron; especialmente la violencia sexual hacia las mujeres, niños y niñas. Esto, sumado a la incapacidad e inoperancia puesta de manifiesto por la MINUSATH durante el terrible terremoto que azotó al país. - El 2 de marzo del 2008, aviones de la fuerza aérea colombiana dirigidos por el ejército de los Estados Unidos desde la base de Manta, bombardearon en Sucumbíos a un campamento guerrillero, violando el territorio ecuatoriano. Fueron 25 los asesinados por órdenes de Álvaro Uribe Vélez. - En junio del 2008 Evo Morales denunciaba el peligro de las bases militares de Estados Unidos en el Perú. Ese año se realizaron ejercicios militares conjuntos entre EE.UU. y Perú, como parte del programa de entrenamiento Nuevos Horizontes, que se llevaron a cabo en la selva de Ayacucho. En la Amazonia peruana se encuentra la principal base de la DEA, con equipos, funcionarios, helicópteros. También en el 2008, el Ministerio de Defensa coordinó la construcción de un Centro de Asistencia Médica y un Centro de Operaciones e Inteligencia Conjunto en la base de Pichari, en el Valle de los ríos Apurimac y Ene (VRAE). - En julio del 2008 la armada estadounidense reactivó la Cuarta Flota que había sido desactivada en 1950, y comenzó a patrullar los mares de América Latina y del Caribe, respondiendo a las órdenes del Comando Sur de los Estados Unidos (Southcom), cuyas bases se encuentran en Miami. La Cuarta Flota cuenta con el portaviones nuclear George Washington, fragatas con misiles, 120 aviones, entre ellos bombarderos F-14, tanques, submarinos nucleares y 12 navíos. Entre las operaciones anunciadas, se incluye el combate al tráfico ilícito, la cooperación de seguridad en el teatro, el adiestramiento bilateral y multinacional. - En el 2009, fruto de la intensa lucha popular, Ecuador no renovó la autorización para la base de Manta. Fue un importante triunfo de la movilización que llevó a declarar constitucionalmente a Ecuador como territorio de paz. El gobierno norteamericano reaccionó, pactando con Uribe la instalación de 7 nuevas bases en Colombia. - En el 2009 México profundizó sus lazos militares con los norteamericanos, al ratificar la ASPAN y operativizar la Iniciativa Mérida, que antes se llamó Plan México, gemelo del Plan Colombia. - El 5 de junio de 2009, Alan García fue responsable de la masacre de Bagua en Perú. Después de casi dos meses de intensa movilización en la Amazonia para conseguir la derogación de los decretos legislativos que permitían una abusiva explotación de los bienes comunes -sin consulta ni consentimiento de los pueblos originarios-, una feroz represión por aire y tierra se saldó con 34 muertos oficiales, 10 indígenas y 24 policías, cuando las tropas pretendieron desalojar a los miles que bloqueaban carreteras. - El 28 de junio de 2009, con el aliento claro de los EE.UU., se produjo el golpe de estado en Honduras. Entre los objetivos estaba arrancar a Honduras del ALBA, y defender la base militar norteamericana de Soto Cano en Honduras (a la que llevaron al presidente Zelaya secuestrado), avanzando incluso en la instalación de nuevas bases. En octubre de 2010 el Ministro de Seguridad hondureño anunció la solicitud de un Plan Colombia o Iniciativa Mérida para Honduras, fortaleciendo la presencia norteamericana en la región. - Cuando se cumplían 20 años de la invasión a Panamá, el movimiento popular panameño denunció la existencia de un informe que evidencia la presencia de tropas militares estadounidenses en la provincia panameña de Dairén, fronteriza con Colombia y el acuerdo del gobierno panameño encabezado por Ricardo Martinelli, para establecer cuatro bases militares de Estados Unidos en ese país, que tanto luchó por liberarse del colonialismo en el siglo 20, y que por eso sufrió las consecuencias de invasiones y magnicidios (4). - En julio del 2010, el Parlamento de Costa Rica autorizó el ingreso al país de 46 buques de guerra, 200 helicópteros, 10 aviones, dos submarinos y 7 mil marines de EE.UU. De acuerdo a la publicación en diferentes medios de comunicación de Costa Rica, la mayoría de las naves de guerra son fragatas con una eslora de 135 metros, con capacidad para transportar dos helicópteros artillados, 200 marines y 15 oficiales en cada uno. Otras naves y portaviones, como el USA Making Island, tienen capacidad para transportar a 102 oficiales y casi 1500 marinos, y están artillados y preparados para el combate intensivo. Pueden transportar 42 helicópteros, cinco aviones de combate duro y seis helicópteros. También se ha autorizado la entrada de submarinos de combate, naves tipo catamarán, un buque hospital y vehículos de reconocimiento y combate con la capacidad de movimiento tanto por mar como por tierra, además del buque norteamericano Freedom, con capacidad para combatir a submarinos. Éste es uno de los despliegues de EE.UU. más grandes en el mundo. - El 17 de agosto de 2010 la Corte Constitucional de Colombia emitió un fallo histórico que declaró inexequible (inaplicable o sin efecto) el llamado Acuerdo Complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad, que permite la instalación de siete bases militares estadounidenses en ese país. De acuerdo con este fallo, el Acuerdo debe ser sometido al debate y aprobación del Poder Legislativo. Esto parecería detener la construcción de las bases, por lo cual los EE.UU. están buscando nuevos mecanismos de intervención militar directa, en un país que se ha vuelto una amenaza para toda América Latina, del mismo nivel que Israel en Medio Oriente. - El 30 de septiembre de 2010, un levantamiento policial en Ecuador, puso en riesgo la continuidad institucional y la propia vida del presidente Correa. Hubo una vez más una clara complicidad de los EE.UU. en la desestabilización del proceso. A estas situaciones mencionadas, se suman los operativos y ejercicios conjuntos de las FF.AA. latinoamericanas y norteamericanas, el adiestramiento a militares y policías latinoamericanos por militares estadounidenses y últimamente por sus colegas colombianos que están asesorando incluso a jueces y legisladores en políticas antiterroristas, los avances en el establecimiento de bases para la posible presencia norteamericana en Paraguay (en Mariscal Estigarribia), los ejercicios militares que en octubre del 2010 se realizaron en la base de la OTAN en Malvinas, y otras muchas maneras de acentuar y naturalizar la presencia militar norteamericana o extranjera, basada en argumentos de persecución al narcotráfico, o a las fuerzas de un supuesto terrorismo internacional que ponen o sacan de los titulares de los medios de comunicación que ellos controlan, de acuerdo con las necesidades del momento. También utilizan como justificaciones para la intervención directa, el control de fronteras realizado para combatir la trata de mujeres, el tráfico de armas o evitar las migraciones ilegales. Iniciativas todas que completan las políticas de control del territorio y de los pueblos. Otras dimensiones de la militarización Es necesario llamar la atención sobre la articulación de estas políticas militares, con otras acciones para las que concurre la llamada sociedad civil. Por ejemplo, las iniciativas legislativas como las Leyes Antiterroristas, votadas por los parlamentos de la mayor parte de nuestros países. Estos instrumentos legales favorecen las políticas de persecución de los y las militantes populares, y llegan a auténticos procesos de exterminio como los que se desarrollan contra el pueblo mapuche en Chile, o contra los movimientos populares colombianos. También actúan en esta perspectiva de control de la población las políticas de criminalización de la pobreza y de judicialización de la protesta social, que son moneda corriente para frenar las demandas sociales en nuestros países. Los medios de comunicación masiva realizan una importante acción dirigida a estigmatizar a los sectores excluidos por las políticas dominantes, capitalistas y patriarcales. Estigmatización del diferente, para generar miedo, romper las solidaridades, crear desconfianzas, y establecer nuevos muros que hagan de la fragmentación social un estado permanente. Funcionales a estas políticas son algunas modalidades del accionar judicial, que utilizan mecanismos como el agravamiento de las figuras penales empleadas en los procesamientos para fijar condenas más altas, y evitar las excarcelaciones. Así el castigo se produce en el mismo proceso. Las cárceles se han vuelto lugares donde la exclusión de los y las pobres se expresa con su mayor crudeza al igual que los lugares de encierro para menores-; y donde, como en comisarías y otros centros de detención, son recurrentes los malos tratos y las torturas, tendientes al disciplinamiento de los cuerpos. En el acervo de políticas de recolonización, que posicionan a la derecha en el continente, el terror se resuelve en la combinación de la acción militar abierta, con la coerción simbólica que significa quedar rehenes de las políticas de exclusión, que niegan a las personas como sujetos. Por ello enfrentar estas políticas tiene como condiciones avanzar en el reconocimiento de nuestras propias fuerzas, en la descriminalización de la protesta reivindicando el derecho a luchar por nuestros derechos-, en la descolonización de nuestras maneras de estar y de sentir, de pensar y de vivir, en un enorme esfuerzo de desaprender lo aprendido. Es un proceso fundante de nuevas identidades, de nuevas prácticas, de experiencias de creación de poder popular, que sólo podremos encarar desde una perspectiva en la que lo local, e incluso lo nacional, se entrelacen con una clara articulación continental, indoamericana, mestiza, feminista y anticapitalista. Octubre 2010 Ponencia en el Seminario: La ofensiva de las derechas en el Cono Sur organizado por Base IS en Asunción Notas 1- Luis Tapia. La densidad de la síntesis. En el libro El retorno de la Bolivia Plebeya. Muela del Diablo Editores. Bolivia, 2007 2- ALBA: Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Iniciativa de integración latinoamericana, nacida por el impulso de la Revolución Cubana y la Revolución Bolivariana, y asumida por diversos gobiernos del continente. En su origen surgió como contraposición al ALCA, proyecto de integración subordinada a la política hegemónica norteamericana; pero fue avanzando en el terreno de las alternativas populares concretas. Actualmente integran la ALBA: Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Ecuador, San Vicente, Granadinas, Antigua y Barbuda. Honduras se integró al ALBA, pero desde el golpe de estado en ese país suspendió su participación. En paralelo con la iniciativa gubernamental, fue promovido un proceso de unidad en la lucha común desde diferentes movimientos sociales del continente, que se reconoce como ALBA de los MOVIMIENTOS POPULARES. Actúan con articulación, y a la vez con autonomía de los gobiernos que integran el ALBA. 3- Los países que aportan personal militar, con Brasil a la cabeza, son: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Guatemala, Jordania, Nepal, Paraguay, Perú, República de Corea, Sri Lanka y Uruguay. Los países que aportan personal policial son: Argentina, Benin, Bangladesh, Brasil, Burkina Faso, Camerún, Canadá, Chad, Chile, China, Colombia, Côte d'Ivoire, Croacia, Egipto, El Salvador, España, Estados Unidos, Federación de Rusia, Filipinas, Francia, Guinea, Jordania, India, Jamaica, Madagascar, Malí, Nepal, Níger, Nigeria, Pakistán, República Centroafricana, Rwanda, Rumanía, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Suiza, Togo, Turquía, Uruguay y Yemen. 4- Torrijos murió como causa de un atentado el 31 de julio de 1981, después de haber sido incluido como un gobernante militar de izquierda molesto a los intereses de Estados Unidos en el Documento de Santa Fe I (que trazó las líneas fundamentales de la política norteamericana para la región), junto al presidente ecuatoriano Jaime Roldós, fallecido en otro avionazo en ese mismo año. |
| Siguiente > |
|---|